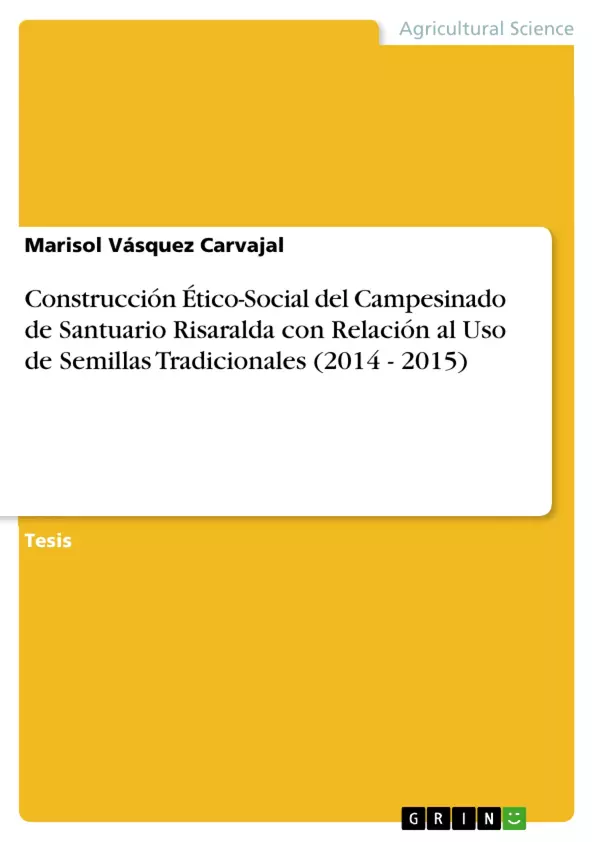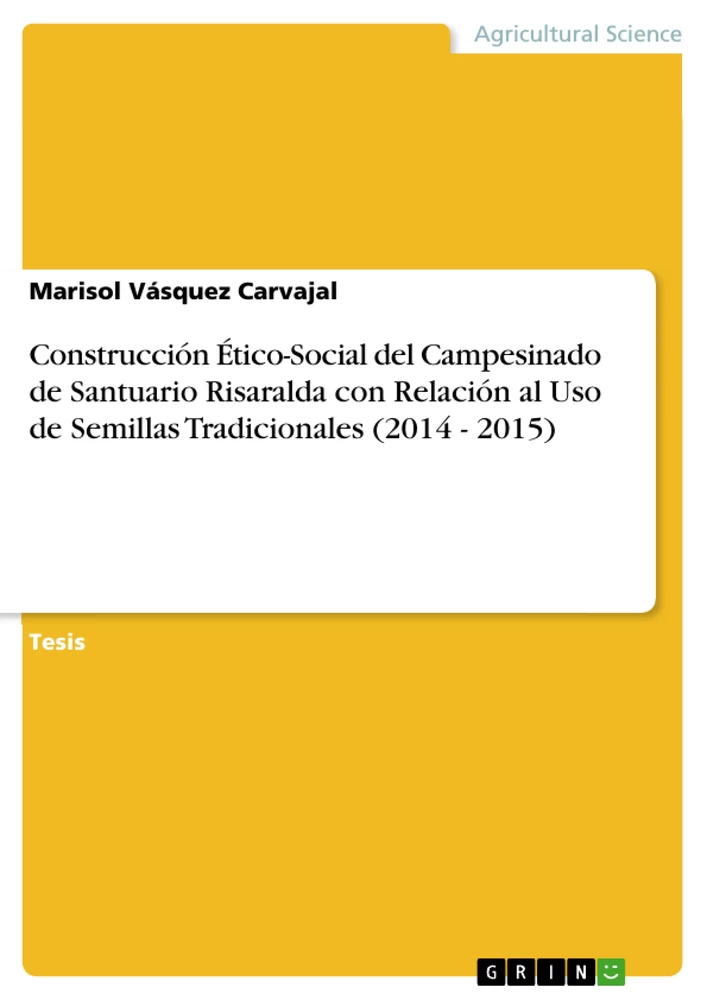
Construcción Ético-Social del Campesinado de Santuario Risaralda con Relación al Uso de Semillas Tradicionales (2014 - 2015)
Diplomarbeit, 2015
153 Seiten, Note: Meritoria
Leseprobe
INDICE
Resumen ejecutivo
Introducción
1. CAPITULO I. APUESTA METODOLOGICA
1.1 Desarrollo metodológico
2. CAPITULO II. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
2.1 Investigaciones preliminares del campesinado como sujeto de análisis
2.2 Recorrido histórico de la transformación socioeconómica del agro colombiano a través de la implementación de políticas neoliberales
3. CAPITULO III. CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO SANTUARIO RISARALDA
3.1 Contexto socio-histórico
4. CAPITULO IV. SABERES Y PRÁCTICAS LOCALES CON RELACIÓN AL USO SOCIAL DE SEMILLAS TRADICIONALES
4.1 Reconocimiento de la naturaleza como un organismo vivo, vital para la subsistencia de todos los seres
4.2 Cómo conservar un suelo fértil para garantizar cosechas libres de agrotóxicos
4.3 Rotación y combinación de cultivos
4.4 Ciclos lunares
5. CAPITULO V. RELACIÓN CAMPESINO-NATURALEZA Y SU DERIVACIÓN ÉTICO-SOCIAL
5.1 La semilla y la finca como elementos de identidad campesina
5.2 La soberanía alimentaria como construcción de vida
5.3 Ecologismo práctico. Entre lo alterno y lo tradicional
6. CAPITULO VI. EL CAMPESINADO COMO AGENTE TRANSICIONAL
6.1 Teorización de las transiciones en los fenómenos rurales
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANEXOS
LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1. Mapa de Santuario Risaralda
Gráfico 2. Distribución del área del municipio de Santuario. 1980 y
Gráfico 3. Usos del suelo en
Gráfico 4. Significado de la naturaleza para los campesinos.
Gráfico 5. Uso de biopreparados
Gráfico 6. Cultivos comerciales y de autoconsumo
Grafica 7. Fases Lunares
Gráfico 8. Significado de campesinado
Gráfico 9. Importancia de preservar semillas criollas
Gráfico 10. Concepto campesino de semillas transgénicas y certificadas
Gráfico 11. Definición de los tipos de producción agrícola..
Gráfico 12. Soberanía alimentaria
RESUMEN EJECUTIVO
La presente apuesta de investigación busca analizar la relación existente entre el uso social de las semillas tradicionales y la construcción de una forma de vida rural basada en la identidad y la manera como los campesinos se relacionan con su entorno natural, ya que el uso y conservación de semillas criollas implica un tipo de prácticas socioculturales, acordes a los sistemas productivos que se desarrollan en el campo. Este trabajo se realiza en el municipio de Santuario, Risaralda (Colombia), tomando como agentes de estudio, a los campesinos que utilizan o han utilizado semillas tradicionales. Como objetivo principal de la investigación se pretende determinar la influencia del uso de semillas tradicionales en la construcción ético-social de los campesinos, Por lo tanto el marco teórico fue orientado desde los postulados de Luis Llambí, el cual propone una integración de tres problemas epistemológicos que son la contextualización sociohistórica, el análisis de los actores sociales y la contextualización territorial de los procesos de cambio. A nivel metodológico, se asumió la estrategia de investigación mixta (cuali-cuantitativa), que permitió identificar la importancia de las semillas como componente cultural del municipio y factor determinante en la construcción de soberanía alimentaria. La aplicación de este enfoque también permitió observar que el uso de semillas tradicionales no se limita a una concepción y prácticas agroecológicas, ni al rechazo de los sistemas de mercado global imperantes, ya que no es una contestación al mercado, sino un elemento de tradición.
Palabras clave
Ruralidad, germoplasma, soberanía alimentaria, organismos transgénicos, agroecología.
ABSTRACT
This research proposal seeks to analyze the existing relationship between the social use of traditional seeds and the construction of a rural way of life based on identity and how farmers relate to their natural environment, as the use and conservation of native seeds implies a type social and cultural practices chord to productive systems that develop practices in the field. This work is done in the municipality of Santuario, Risaralda (Colombia), taking as agents of study, farmers who use or have used traditional seeds. As the main objective of the research is to determine the influence of the use of these seeds in the ethical-social construction of farmers, therefore the framework was guided from the postulates of Luis Llambí, which proposes an integration of three epistemological problems which they are the historical context, the analysis of social actors and the territorial contextualization of the processes of change. Methodologically, this research applies the strategy of mixed research (qualitative and quantitative), which identified the importance of seeds as a cultural component of the town and determining factor in building food sovereignty. The application of this approach also allowed note that the use of traditional seeds is not limited to a design and ecological practices or rejection systems prevailing global market, since it is not an answer to the market, but an element of tradition.
KEY WORDS
Rurality, germplasm, food Sovereignty, transgenic organisms, agroecology.
INTRODUCCIÓN
A pesar de la importancia que tienen las semillas como medio de producción para los campesinos no puede entenderse su valor y significado en términos netamente económicos, ni limitarlo a la producción de material biológico para la satisfacción de necesidades humanas, ya que su uso también depende del conocimiento local, que ha llevado a la construcción cultural de los pueblos, por ende, para entender la importancia de las semillas es necesario analizar el uso que le han dado a éstas, la cosmogonía campesina, y el significado para la reproducción social de las comunidades como forma de apropiación y concepción del territorio, los recursos y el conocimiento local, dentro de un trabajo colectivo.
Dicho trabajo se puede evidenciar en la biodiversidad del municipio de Santuario Risaralda, al ser este un resultado no sólo de las condiciones naturales del mismo, sino también del mantenimiento y el trabajo colectivo de la comunidad, la cual ha transmitido su conocimiento de generación en generación, para lograr un aprovechamiento óptimo de los recursos.
No se puede negar que las condiciones ecológicas han facilitado dicha labor, empero, han sido los campesinos quienes se han dedicado al mejoramiento de las especies existentes mediante la selección y cruce de semillas tradicionales, buscando una mejor adaptación a los diferentes ambientes que posee el municipio, a la vez que se genera todo un proceso de construcción cultural y productiva acorde a las necesidades y apropiación del territorio.
A pesar de que las semillas sean un patrimonio colectivo que han influido fuertemente en la construcción de identidades y autonomía campesina, hoy en día se ve amenazado su uso y reproducción por la privatización, manipulación, concentración y regulación de distribución, por parte de empresas semilleras privadas que obtienen un marco legal de acción mediante normativas establecidas, que desconocen la cultura campesina local y las obligaciones del Estado de garantizar y respetar los derechos de quienes están bajo su jurisdicción, de preservar los recursos naturales como fuente de vida y específicamente la obligación de velar por la soberanía alimentaria y los derechos de los campesinos y campesinas.
Por los motivos anteriormente mencionados, se hace necesario analizar las prácticas agrícolas construidas por la comunidad con relación a las semillas tradicionales y la apropiación cultural que de allí se desprende, para entender qué tipo de construcción social campesina se presenta en el contexto de estudio y qué riesgos representan algunos agentes, como los Organismos Modificados Genéticamente (OMGs) o transgénicos en la vida social, entendiendo no sólo los factores productivos, sino también en la construcción ética que se genera en la relación del hombre con la naturaleza, ya que lo rural va más allá de la agricultura, pues implica una complejidad de relaciones sociales en las cuales se establecen todo tipo de conexiones y organizaciones entre los agentes, sin limitarse al factor productivo, por ende surge la necesidad de plantearse la pregunta: ¿Cómo influye el uso de semillas tradicionales en la construcción ético-social de los campesinos en el municipio de Santuario Risaralda?
Para dar respuesta a esta pregunta, se establece una serie de argumentos teóricos y empíricos que dan cuenta del objeto de estudio, los cuales se estructuraron en forma de capítulos, para facilitarle al lector el abordaje de la investigación.
Resumen por Capítulos
Con base en lo expuesto y para permitir un mejor acercamiento al documento, se da a conocer la estructura de la investigación mediante la presentación del contenido por capítulos.
Capítulo I. Apuesta Metodológica
Las diferentes formas de organización y los imaginarios que desarrollan los campesinos del municipio de Santuario, Risaralda, con relación al uso social de semillas tradicionales, representa el mayor interés para la presente investigación, por lo cual se hace necesario tener unos lineamientos lógicos que den cuenta del objeto de estudio y que permitan dirigir la investigación de manera ordenada y contundente, dichos lineamientos se encuentran en la apuesta metodológica, la cual parte de la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo influye el uso de semillas tradicionales en la construcción ético-social de los campesinos en el municipio de Santuario Risaralda (2013-2014)?.
El objetivo general es determinar la influencia del uso social de las semillas tradicionales, en la conducta e imaginario de los campesinos, frente a su posición en el entorno rural y los sistemas de organización social que desarrollan. El cumplimiento de este objetivo está dado por unos pasos e instrumentos prestablecidos, acorde a los intereses y necesidades de la investigación, por lo cual en la apuesta metodológica se resalta la necesidad de realizar una recolección y análisis de datos de carácter histórico y en general de carácter documental, así como análisis de literatura científica; hacer una exploración del territorio y acercamiento a la comunidad, mediante la observación directa en las veredas; aplicación de encuestas y entrevistas con su posterior codificación y análisis; y por ultimo, se realiza la codificación y análisis de información cuantitativa.
Capitulo II. Antecedentes Investigativos
Este capitulo pretende dar un abordaje a las distintas investigaciones que se ha realizado sobre la población campesina y sus sistemas agrícolas, teniendo en cuenta investigaciones que integran la realidad latinoamericana, así como estudios de caso, que abordan países específicos, como Colombia o regiones dentro del mismo, como la región cafetera, la cual es el escenario de la presente investigación.
Los distintos trabajos de investigación que se presentan en este capitulo, tienen como objeto resaltar las transformaciones del campesino, como sujeto social e histórico, inmerso en un proceso de transformaciones continuas dadas por una estructura global de mercado, que ha permeado de diferente manera en las comunidades rurales, modificando sus sistemas de siembra y con ello redefiniendo los sistemas de organización social e imaginarios colectivos que se construyen y reconstruyen dada la posición de los campesinos frente a los actuales cambios en la agricultura y el nivel de integración en los procesos modernos de biotecnología y producción a gran escala con agentes sintéticos.
Si bien las investigaciones que componen este capitulo, permiten evidenciar las transformaciones del sector rural y tienen como sujeto de análisis al campesino, la mayoría de las veces se centran solo en los aspectos económicos y las afectaciones socio-ambientales, por lo cual se hace necesaria una investigación sobre la construcción del campesinado, donde se evidencie las transformaciones que se desarrollan en el sujeto, dada una nueva forma de relación con el campo. Éste es el interés del presente trabajo, el cual es un componente mas de los aportes al estudio de la realidad rural, pues como se puede evidenciar en los antecedentes, siempre se genera un dialogo entre la múltiples investigaciones, ya que todas ellas recaen en un mismo contexto, con diferentes enfoques e intereses de investigación.
Capitulo III. Caracterización del municipio de Santuario Risaralda.
Para dar cuenta del uso social de las semillas tradicionales es necesario caracterizar la sociedad con la cual se esta trabajando y con ella el municipio de Santuario Risaralda, al ser este el escenario en el cual los campesinos desarrollan sus actividades agrícolas.
Santuario es un municipio de mayoría campesina, tanto a nivel de territorio como de población, y cuenta con variados pisos térmicos que van desde los 1.000 msnm hasta la zona de paramo que esta ubicada sobre los 3.000 msnm, lo cual permite que se desarrollen distintas actividades agropecuarias, como siembra de hortalizas, caña, cítricos, madera, pesca, entre otros, aunque el cultivo común en la mayoría de veredas es el café, el cual representa actualmente el renglón mas importante en la economía municipal, empero, a pesar de que el cultivo de café se haya popularizado de tal manera, Santuario no siempre fue un pueblo cafetero, pues en la época de la colonización, predominaba la siembra de policultivos, indispensables dada la extensión de las familias.
El municipio se caracteriza por poseer una organización territorial minifundista, que ha prevalecido desde la colonización de agricultores antioqueños en la zona, con tendencias católicas y conservadoras, los cuales se mezclaron con familias liberales, provenientes del Cauca y algunos descendientes de alemanes, quienes se destacaron en los asuntos político-administrativos, comerciales y el establecimiento de haciendas agropecuarias.
Capitulo IV. Saberes y prácticas locales con relación al uso de semillas tradicionales.
A pesar de que la mercantilización de la naturaleza y la manipulación genética de los entes biológicos sea un factor predominante en la agricultura mundial, aun existen comunidades que preservan no solo una cultura campesina tradicional, sino también, permiten que no se extingan especies vegetales, indispensables para garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos y mantener la diversidad biológica.
Para lograr esto, los campesinos deben mantener vivas algunas prácticas y conocimientos heredados, que constituyen un legado intelectual indispensable para defender la cultura campesina, frente a la amenaza de las leyes de obtentores vegetales, la usurpación biológica, el monopolio de las semillas, y el uso de transgénicos y agrotóxicos.
Estas prácticas y conocimientos se relacionan con la capacidad de los campesinos de mantener la fertilidad del suelo mediante el uso de biocompuestos, rotación de cultivos, proliferación de los policultivos; controlar plagas mediante al alelopatía; conocer los ciclos de la luna, para determinar los flujos de la savia en la planta y así decidir los tiempos de siembra, rotación y deshierbe; y su concepción de la naturaleza como organismo vivo, vital para la subsistencia de todos los seres vivos.
Este tipo de saberes constituyen los motivos principales por los cuales la mayoría de campesinos que conservaba sistemas agrícolas tradicionales, no usan agentes sintéticos, ya que la naturaleza les provee los elementos necesarios para manejar sus cultivos, además son consientes de que los fertilizantes y pesticidas químicos destruyen los organismos encargados de los procesos de degradación natural de los elementos del suelo, bajo los cuales se genera la acumulación de carbono en materia orgánica.
Capitulo V. Relación campesino-naturaleza y su derivación ético-social
En este capitulo se pretende dar a conocer los elementos ético-sociales que definen las relaciones que los campesinos tienen con la comunidad y con su medio natural. Para este fin se analiza la importancia de las semillas y la finca como elementos de identidad campesina; la soberanía alimentaria, como construcción de vida; y la relación entre lo tradicional y lo alterno en las prácticas ecológicas, ya que mediante estos elementos se logra materializar el conocimiento e ideal de vida de estos campesinos.
La finca para el campesino supera la concepción de un límite territorial sobre el cual tiene dominio, pues como se pudo observar, las personas no se sentían dueños de un pedazo de tierra, sino parte de ella, en la cual habitaban como un elemento mas, entre la diversidad biológica que allí habita. Aunque este tipo de población no representa una mayoría a nivel municipal, si tiene un alto grado de importancia para el resto de comunidad, ya que este tipo de fincas corresponde a aquellas en las cuales el monocultivo no impera, lo que les permite sembrar diferentes tipos de cultivos, alimentar a la población y conservar la diversidad biológica que ya no se observa en las fincas cafeteras. Las fincas tradicionales por lo general destinan una parte a la producción de alimentos para la subsistencia propia, entrando al mercado, solo los excedentes de la cosecha, y otra parte para la siembra de un producto comercial, con lo cual mezclan la finca tradicional biodiversa, con los sistemas actuales de economía basada en monocultivos.
Las practicas que se pudieron observar están ligadas a una concepción tradicional del campo, heredada de los abuelos, los cuales promulgaban una existencia basada en el trabajo y unidad familiar, y el respeto por la naturaleza, mas que a una concepción de rechazo a otras practicas agrícolas o sistemas de economía.
Capitulo VI. El Campesinado Como Agente Transicional
Superar el debate economicista de la ruralidad y las teorías abstractas del campesinado que desconocen la realidad que se gesta en cada territorio, es un gran reto académico, que pudo ser asumido en este trabajo de investigación tomando como referente teórico los postulados de Luis Llambí Insua, profesor emérito del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, quien brinda los aportes necesarios para comprender el contexto histórico global y sus manifestaciones a nivel territorial en las comunidades campesinas, ya que, como lo menciona el autor, son diferentes los proyectos de globalización que se gestan, los cuales adquieren diferentes matices, dado el grado de penetración en las comunidades locales, teniendo en cuenta una participación de los actores, que difiere de un territorio a otro, dada la heterogeneidad de las formas campesinas existentes.
Esta complejidad de la realidad social conlleva a la integración de tres problemáticas epistemológicas, las cuales son la comprensión de los cambios históricos, teniendo en cuenta la multiplicidad de formas en que impactan dichos cambios en cada territorio, esto conlleva además a comprender un segundo componente que es el territorio, el cual no se limita a un espacio físico, sino que trasciende a un escenario de construcción social, en el cual los agentes construyen distintas formas de vida, y adoptan los proyectos globales según sus necesidades y pertinencias. Además de espacio y territorio, es necesario analizar las distintas formas en que los agentes perciben los procesos de cambio y los adoptan en sus comunidades.
Son estos aportes epistemológicos los que permiten comprender la realidad del campesinado santuareño, ya que en este pequeño municipio se puede encontrar una variedad de formas de organización social y cultural campesina, sin embargo, siendo el interés de la presente investigación, el uso social de semillas tradicionales, se toma como agentes de estudios, aquellos individuos que aun conservan éstas y que por lo general propenden a formas de producción agrícola de pequeña escala, con sistemas de siembra basados en la protección medioambiental y el cuidado de la salud, mediante el no uso de agrotóxicos.
Para dar cuenta de estos elementos, se analiza la variable de construcción ético-social campesina, la cual se define por las categorías de construcción histórica del campesinado, prácticas y conocimientos locales, apropiación simbólica de la agricultura campesina, uso de semillas tradicionales, y soberanía alimentaria, las cuales se definen en el marco teórico, aportando los conceptos que guían el desarrollo de la investigación.
1. CAPITULO I APUESTA METODOLÓGICA
Introducción
El presente trabajo investigativo presenta las diferentes formas de concepción de la realidad social elaborada por campesinos del municipio de Santuario, Risaralda, con relación al uso de las semillas tradicionales o criollas, teniendo en cuenta el tipo de vínculo que se genera con el entorno rural, dependiendo del sistema agrícola que desarrolla la comunidad y el imaginario colectivo, al igual que las pretensiones particulares de los campesinos que sirvieron como informantes y agentes de estudio de esta investigación.
Con esto se pretende rescatar la diversidad del campesinado, superando la concepción de ser una categoría social homogénea, ya que al evitar la generalización, se puede apreciar la importancia de las prácticas locales, como manifestación activa de la cultura campesina, al tiempo que se develan condiciones particulares de la forma de apropiación territorial que se genera en la región.
Para lograr este cometido fue necesario realizar un análisis histórico y de observación directa, que permitiera conocer el contexto temporal y espacial de los sujetos de investigación, para continuar con un proceso de mayor acercamiento, mediante aplicación de encuesta y entrevista semiestructurada para develar conocimientos y prácticas que no logran ser percibidas solamente mediante la observación y el análisis documental, además, este segundo paso, permite que los actores tengan un papel prioritario, pues son ellos quienes directamente ofrecen sus percepciones sobre el uso social de las semillas criollas, en cuanto componente esencial de la estructura campesina que se desarrolla en sus territorios.
Después de obtener la información se hizo una concertación analítica de los datos obtenidos en campo y las determinaciones por parte del investigador, haciendo uso del enfoque teórico, propuesto desde los postulados de Luis Llambí Insua (2007), el cual comparte la necesidad de una teoría de la distribución espacial de la población (Buttel y Newby, 1980, p.5) para comprender la sociedad rural, para esto se plantea unificar el análisis de los procesos de cambio estructural y sus manifestaciones a nivel territorial, con el análisis del papel que cumplen los sujetos en la estructura y la contextualización del espacio donde se desarrollan los procesos de cambio.
Los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos investigativos y su análisis correspondiente, permiten conocer el contexto social de los campesinos que conservan semillas criollas y se rigen por prácticas de producción tradicional, especialmente ofrece una mirada amplia de la forma de vida y percepciones que tienen los quince campesinos que sirvieron como informantes y como estos se ven afectados por un proceso estructural de políticas agrarias encaminadas a la mercantilización de los entes biológicos, a la vez permite observar otro tipo de realidad campesina, que ofrece alternativas de producción que no están limitadas por el mercado, pero que cumplen una función importante, en cuanto preservación del medio natural, conservación de conocimiento y prácticas ancestrales, generación de soberanía alimentaria, entre otros.
Pregunta general
-¿Cómo influye el uso de semillas tradicionales en la construcción ético-social de los campesinos en el municipio de Santuario Risaralda (2013-2014)?
Objetivo general
-Determinar la influencia del uso de semillas tradicionales con la construcción ético-social de los campesinos en el municipio de Santuario Risaralda (2013- 2014).
Objetivos específicos
-Identificar qué cambios significativos se generaron en el sector rural colombiano a partir de la década del noventa del siglo XX y su relación con la crisis del campesinado en el uso de semillas tradicionales.
-Caracterizar los saberes locales con relación al uso de semillas tradicionales en el Municipio de Santuario, Risaralda.
-Describir la relación campesino-naturaleza y su derivación ético-social en Santuario, Risaralda.
-Aportar al desarrollo de la investigación sociológica, para incrementar el conocimiento e interés académico en los temas rurales.
1.1 Desarrollo Metodológico
Para poder cumplir con cada uno de los objetivos propuestos en el presente trabajo, es necesario mostrar de manera organizada la secuencia del diseño metodológico como estructura lógica que permitió alcanzar los datos necesarios para dar respuesta a la pregunta de investigación y dar claridad del límite espacial y temporal que se utilizó como contexto de observación.
-Enfoque investigativo cualitativo-cuantitativo o Mixto
Si bien la investigación tiene un alto contenido de análisis cualitativo, no se limitó a este enfoque, pues la codificación cuantitativa fue esencial para constatar los resultados obtenidos, por lo tanto se hizo uso de ambos enfoques logrando así una investigación de tipo cuali-cuantitativa o mixta, ya que se pretendía conocer aspectos cualitativos, como significados culturales, percepciones y prácticas campesinas, al tiempo que se buscó develar otro tipo de relaciones, como por ejemplo la correspondencia entre la tenencia de tierra y la propensión a utilizar semillas criollas, o medir la relación entre soberanía alimentaria y la siembra de policultivos, para identificar patrones de comportamiento que lograron analizarse de una manera mas fácil y apropiada con técnicas de investigación de tipo cuantitativa, por tal motivo se realizó una investigación de tipo mixta, en la cual se diferenció cada enfoque no por el enfrentamiento o carácter de los datos, sino por la finalidad de los mismos, pues lo que se buscó con los datos obtenidos mediante la observación y los resultados sobre percepciones e imaginarios de la comunidad fue comprender la realidad de los campesinos y las distintas relaciones que se desarrollaban en sus prácticas habituales. Con la codificación de los datos obtenidos mediante la encuesta, se buscó conocer patrones de tendencia generando asociaciones entre variables que permitieron generalizar esquemas de comportamiento.
De acuerdo a Gallego (2012) M, citando a Tashakkori y Teddlie (2003) además de Mertens (2005):
El enfoque mixto se basa en el paradigma pragmático, que se consolida como un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, en una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema, el uso combinado de la lógica deductiva e inductiva, y pueden involucrar la conversión de datos cualitativos en cuantitativos y viceversa, por lo que este permite también la recolección y análisis de los datos para consolidar el informe del estudio. (p. 88)
La elección de un enfoque investigativo de carácter mixto (cualitativo- cuantitativo) está orientado por la necesidad de dar una respuesta integral a la problemática de investigación, ya que el fenómeno de estudio se compone de distintas facetas, que van desde el abordaje de las percepciones mas profundas del ser campesino frente a la relación con su entorno, su sentir y pensar con relación a su sistema de vida, hasta cuestiones mucho mas prácticas, tales como uso de agroquímicos, títulos de propiedad de la finca, costos de producción, o hectáreas sembradas en policultivos, lo cual permite que se conserven los sistemas tradicionales de producción agrícola y que los campesinos puedan materializar su conocimiento.
De esta manera era indispensable utilizar ambos enfoques para poder codificar los datos obtenidos y establecer una relación entre ellos, generando así profundidad en la información. Mediante el enfoque cualitativo se daba mayor flexibilidad para acercarse a los agentes campesinos, los cuales se caracterizan por sus diferentes personalidades, percepciones y recepción frente al investigador, por lo que era indispensable tener un margen de acción y de preguntas abiertas, lo cual permitió obtener información valiosa y profunda, sin embargo, era necesario establecer un sistema de medición numérica para probar hipótesis y conocer patrones de comportamiento de la población, mediante la relación de los datos, lo cual se realizó mediante un proceso de codificación y análisis estadístico.
-Selección de la unidad de análisis
El ámbito de ejecución corresponde al municipio de Santuario Risaralda, en el cual se asumió como unidad de estudio los campesinos del municipio y como unidad de análisis a productores agrícolas que fueran o no propietarios de finca y que además hayan utilizado semillas tradicionales, además de habitantes que conocieran el proceso de producción agrícola con semillas tradicionales.
Para delimitar esta unidad se obtuvo como muestra, de manera aleatoria, a quince campesinos, con los cuales se concertó, después de darles a conocer el propósito de la investigación, dos visitas a sus hogares para observar allí sus prácticas campesinas y aplicar el instrumento de encuesta y entrevista. Ningún campesino se negó a participar de la investigación, por el contrario la mayoría mostró un interés especial por mostrar sus fincas, ya que éstas conservan cultivos tradicionales que se están perdiendo en la región, y que para la comunidad reviste importancia, en cuanto forma de producción que no se limita al monocultivo de café.
Estos campesinos fueron contactados de manera directa, ya que existe un conocimiento previo de la comunidad campesina santuareña y sus respectivas veredas, al ser éste el lugar de residencia de quien hizo la investigación. Estas personas fueron abordadas en los días sábados, donde se les informó cual era la investigación que se pretendía realizar y porque se les había elegido, argumentando la importancia de su participación en la misma, dada la riqueza de agrobiodiversidad que conservan sus fincas y el conocimiento que estas personas poseen. Con este proceso se buscó obtener el consentimiento de los campesinos para acceder a sus fincas e interrumpir sus labores agrícolas para la aplicación de la encuesta y la observación de sus actividades.
Esta labor se llevó a cabo durante tres sábados del mes de julio del año 2014. Se eligió el sábado ya que es el día de mercado, en el cual los campesinos se movilizan al sector urbano para realizar actividades económicas, como pago a trabajadores y compra y venta de víveres.
Estas personas pertenecían a las veredas Baja Esmeralda, Buenos Aires, La Cristalina y La Linda, siendo estos sitios óptimos para el ejercicio de investigación, ya que sus condiciones climáticas permiten la existencia de policultivos y por ende se pudo encontrar allí una gran diversidad agrícola y diferentes sistemas de producción, dentro de los cuales se hallaron campesinos que conservaban semillas criollas y quienes por lo general son los que permiten que exista algún grado de soberanía alimentaria1, diferente a lo que sucede en el resto de veredas, donde impera el monocultivo, principalmente de café, lo cual genera perdida de agrobiodiversidad.
Como unidad de tiempo se obtuvo un límite de un año para recoger la información necesaria, el cual se sitúa entre los años 2013 y 2014, siendo este un periodo actual en el cual se puede observar procesos históricos de estructuración social, cultural y económica.
El diseño metodológico cualitativo se generó a través de la elección de un enfoque histórico-hermenéutico donde se resaltó la importancia de los significados asignados por los sujetos que hicieron parte de la investigación a sus labores cotidianas, además de la importancia que reviste el contexto de estudio, en cuanto escenario natural, donde se desarrollan las practicas campesinas.
-Análisis documental
Para conocer estos significados y el contexto de estudio, primero se realizó un análisis de documentos históricos que dieron cuenta de los cambios agrícolas a nivel nacional, entre estos trabajos se destaca a Sicard (2005) y Garay (2004), y a nivel local, fue de gran importancia los trabajos realizados por el historiador del municipio Vásquez (2007; 2013), donde se especifica de manera cronológica los cambios acontecidos en el municipio, permitiendo conocer el proceso de construcción del campesinado santuareño.
También se analizaron documentos históricos y notariales, además de una gran colección fotográfica2, que fue articulada con narraciones de personajes y vivencias mediante las cuales se pudo dar cuenta de tradiciones culturales que definen la personalidad y el carisma de los santuareños.
Mediante el análisis de estos documentos se pudo evidenciar como permearon los procesos de cambio estructural a nivel territorial, pues el municipio no siempre fue un pueblo cafetero, por el contrario, la organización social del campo estaba dada por la pequeña producción de tipo familiar, la cual se fue extendiendo en pequeños núcleos de una misma familia que alcanzaba a ocupar una vereda completa, donde predominaba la siembra de policultivos, pero con los procesos globales de revolución verde, inició un nuevo sistema de monocultivos y uso de agrotóxicos, que impedían la expansión de las familias, dada la escases de alimentos y el encarecimiento en la producción, lo que conllevó a una concentración de la tierra, en manos de la población con mayores capacidades económicas.
Con esta información se empezó a construir la caracterización del contexto de estudio, la cual se complementó con un proceso de observación que consistió en las visitas a las fincas de los campesinos pre-seleccionados para la investigación; dichas visitas se realizaron con la finalidad de conocer de cerca como se desarrollaban los procesos de siembra, percepciones, relaciones comunales y cuál era el uso que se le daba a las semillas tradicionales, partiendo del supuesto de que éstas constituían un componente esencial de la cultura campesina. Este supuesto fue validado y se analiza en los resultados de la investigación.
Diseño del instrumento de encuesta
Después de haber conocido el contexto y haber entablado una relación de mayor cercanía con los campesinos, se empezó a configurar el instrumento de encuesta, teniendo en cuenta la pertinencia de las preguntas, pues estas debían elaborarse en un lenguaje sencillo y con la precaución de no perturbar los valores tradicionales de la comunidad, los cuales obedecen a una tradición católica y conservadora, sin confundir este ultimo concepto con una pertenencia política, sino una posición conservadora en cuanto a configuraciones culturales en el sentido de conservar reglas de comportamiento y de organización familiar.
La estructura de la encuesta3 estaba dada por preguntas cerradas, de respuesta múltiple, y abiertas. La formulación de las preguntas que hicieron parte de la encuesta se orientaron por la variable de construcción ético-social campesina, la cual se componía a su vez por unas categorías abiertas que se fueron consolidando durante todo el proceso de investigación, las cuales correspondían a la soberanía alimentaria, ruralidad, campesinado, semilla tradicional y organismos transgénicos.
La variable de construcción ético-social campesina se formulo a partir del análisis documental previo a la investigación, en el cual se pudo observar la necesidad de relacionar el sistema de valores de los campesinos con la manifestación material que realizan en su espacio físico y social, ya que su comportamiento esta orientado por percepciones e ideales de vida, que los lleva a conservar una estructura agrícola tradicional. Esta variable se componía de categorías abiertas que se fueron estructurando en el trabajo de campo, para llegar a si a un concepto final. La construcción de la ética campesina no debe confundirse con una ética moralista del bien y el mal, sino de la manera como los sujetos se relación con su entorno orientados por factores de identidad, cultura y producción.
Para lograr una encuesta que respondiera a las necesidades de la investigación se realizaron tres pruebas de pilotaje con sujetos campesinos de las mismas veredas, que cumplieran con las condiciones necesarias para la investigación, como lo son el haber cultivado semillas tradicionales. En la primera prueba se pudo evidenciar que el instrumento era demasiado extenso, confuso por su lenguaje y en algunos casos repetitivos, por ende se realizó una segunda construcción de encuesta, la cual si bien logró cumplir con las exigencias del lenguaje, continuaba siendo extensa, lo que obligó a la construcción de una tercera estructura, la cual reflejaba mayor pertinencia con el tema de investigación y una duración aceptable de cuarenta minutos aproximados.
El instrumento de encuesta definitivo quedó compuesto por cuarenta y siete preguntas, las cuales se dividen en cuatro secciones, que corresponden a: 1) la caracterización socioeconómica, la cual está compuesta por preguntas cerradas y de opción múltiple que dan información general de los sujetos y sus actividades agrícolas; 2) manejo integrado de cultivos, donde se obtiene información de prácticas y conocimientos campesinos, enfatizando en percepciones sobre la naturaleza; 3) uso de semillas tradicionales, con lo cual se pretende conocer el componente social en el manejo de las mismas, y por ultimo; 4) soberanía alimentaria, donde se conoce la importancia de la producción de alimentos variados o policultivos en la cultura campesina.
Teniendo en cuenta lo anterior, el diseño de encuesta abarco aspectos concretos, como formas de producción, cantidad de cultivos, entre otros, así como aspectos intrínsecos, como percepciones e imaginarios. Con esto se pudo observar que se trataba de encuesta a profundidad, pues se deseaba ahondar no solo en las manifestaciones materiales que desarrollan los sujetos, sino, develar el significado de sus acciones, por el cual se construye una forma de vivir específica, como se da en la agricultura tradicional. De acuerdo con Gallego (2012) “este tipo de encuesta se considera más de profundidad porque el objeto funcional está en las significaciones culturales…” (p. 277)
La ejecución de la encuesta permitió develar nuevas categorías y aclarar algunos postulados teóricos, como por ejemplo la diferencia entre los procesos de agricultura ecológica y agricultura tradicional, ya que como se pudo evidenciar, algunos campesinos del municipio conservan formas de producción tradicional y tienen un interés especial por el uso de semillas criollas, sin embargo, su manejo no siempre responde a procesos de producción limpia, pues el uso de agrotóxicos y la costumbre de las quemas permea los distintos sistemas agrícolas que allí se desarrollan.
El proceso de encuesta fue aplicado a todos los sujetos en un contexto socio-espacial similar, ya que se accedió directamente a las fincas siendo éste el escenario natural donde se realizan las labores campesinas. Con este proceso se buscó tener información valiosa que fuera medible mediante un proceso de codificación, del cual resultan respuestas que se pueden cuantificar, tales como las correspondientes a la primera sección de la encuesta, y otras que se pueden calificar, como la percepción de la naturaleza que se indaga en la sección tercera.
La técnica de encuesta utilizada brindó los datos más importantes dentro de la investigación, ya que de allí se desprendió el análisis estadístico, al tiempo que se obtuvo información cualitativa que permitió conocer hábitos, comportamientos, estructuras y percepciones que caracterizan la cultura campesina.
Diseño del instrumento de entrevista
Si bien la investigación estaba planeada solo para la aplicación de la encuesta, acompañada de un proceso de observación y de análisis de literatura, se presentó la necesidad de ahondar en algunos temas, ya que cinco de los campesinos participantes, tenían un conocimiento profundo sobre el tema de investigación, el cual no se pudo abordar mediante la encuesta, dado los limitantes del tiempo y la ocupación de los agentes en labores propias de su actividad agrícola, ante esta situación se optó por elaborar una entrevista extra, para ser aplicada solo a estas personas, ya que el resto habían dado respuesta a todas las preguntas, incluidas las de entrevista mediante el instrumento de encuesta y no se evidenció la necesidad de profundizar.
Según Corbetta (2003), citado por Batthyány y Cabrera (2011) “se puede clasificar a las entrevistas según su grado de estandarización, es decir, el grado de libertad o restricción que se concede a los dos actores, el entrevistador y el entrevistado”. En este caso la entrevista4 fue de tipo semiestructurada, pues constaba de seis preguntas abiertas, las cuales en su mayoría se desarrollaron de manera diferenciada, según lo amerito las circunstancias. Estas preguntas se dividieron en tres secciones o temas a tratar, los cuales consistieron en: 1) la percepción frente a la vida campesina; 2) percepción frente a las semillas tradicionales; 3) idealizaciones del campo. El orden en que se presentaron las preguntas no fue rígido, pues en cada caso se abordaron los temas según el interés del investigador y de los sujetos participantes.
Este proceso se realizó con el propósito de conocer a fondo la apreciación de los campesinos sobre los sistemas de vida agrícola, donde se conservan formas tradicionales de producción. Como lo enuncia Janesick (2002), citado por Gallego (2012) “en la entrevista, a través de las preguntas y las respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema” (p. 269). En este caso se dio la oportunidad que los entrevistados expresaran de manera libre sus opiniones sobre ciertas preguntas, que ellos mismos orientaron según sus percepciones e intereses.
Construcción súbita de historias de vida
En dos casos las entrevistas tomaron la forma de historias de vida, ya que la personalidad de los sujetos lo ameritó, dado que no permitían interrupción alguna para introducir preguntas, y en ocasiones querían hablar de otros temas que no correspondían al interés de la investigación, por ende se les solicitó que contaran sobre su vida en el campo, sin ningún tipo de restricción en cuanto a la duración de la historia, simplemente se les hacía algún tipo de comentario para delimitar el tema y observar sus percepciones sobre el mismo.
Este proceso arrojo datos importantes, como el hecho de que los campesinos conservan semillas criollas no solo por tradición, sino también, porque son conscientes de los daños ambientales y daños en la salud humana que generan los agrotóxicos necesarios para reproducir una semilla transgénica. También se evidenció en algunos casos que existe un nexo religioso frente a los sistemas de producción agrícola limpia, los cuales corresponden a principios de la iglesia nóstica frente al cuidado y respeto de los elementos de la naturaleza.
Los procesos de entrevista e historias de vida fueron ejecutados con la ayuda de una grabadora de voz, la cual se utilizó con el fin de analizar más detenidamente la información. No se tomaron apuntes en el encuentro con los entrevistados, ya que esto parecía incomodar un poco a los informantes, quienes con su actitud evidenciaban preferir una charla totalmente informal acompañada de un tinto y en ocasiones acompañados de algunos amigos.
Codificación y análisis a través del programa estadístico IBM-SPSS
La información obtenida mediante encuesta y entrevista fue codificada mediante el programa estadístico IBM-SPSS, en el cual se transformaron los datos y se cruzaron variables, para observar el comportamiento de las mismas, mediante tablas, gráficos y barras, que se obtuvieron asignando valores numéricos y categorías en cada pregunta, ya que se contaba con preguntas abiertas que ofrecían todo tipo de respuestas, por ende se presentó la necesidad de codificar éstas, para poder delimitarlas.
Un ejemplo de este ejercicio se puede evidenciar en la pregunta número 18 de la entrevista, donde se pregunta por el significado de semilla, ante las múltiples respuestas y después de un análisis de las mismas, se opta por clasificarlas en 1- origen de lo vegetal; 2-base de producción; y 3-generador de vida, asignando un valor numérico a cada respuesta, que permite conocer no solo una medida de tendencia, sino también el significado que los campesinos le dieron a la semilla.
Ejemplo:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
-Proceso de observación
Durante todo el transcurso de recolección de información se realizó un proceso de observación, el cual buscaba conocer prácticas, conductas y el contexto en el que los campesinos materializaban su conocimiento y cultura, ya que las técnicas de encuesta y entrevista dejaban muchos factores de interés por fuera del marco de investigación. Ante esto la observación fue un buen medio para descubrir hechos tangibles e intangibles que se tenían desapercibidos, pero que dada su importancia podían validar o invalidar un dato suministrado por el informante.
Según Gallego (2012):
El propósito de la observación es múltiple desde el análisis por determinar lo que se ésta haciendo, la forma en que se hace, quién lo realiza, cuándo, en que tiempo y cuánto tiempo requiere, dónde se hace y por qué: permitiendo que el investigador pueda observar a una persona o a una actividad sin que se percate de su presencia y sin que haya alteración de ello. (p. 263).
La primera intención de la observación era develar la estructura de producción agrícola, para constatar el uso o no de agrotóxicos, la existencia de policultivos y el manejo de las semillas criollas; en segunda medida, observar como se daba la relación del campesino con su medio natural, teniendo en cuenta las relaciones entre vecinos, el trato a los animales, cuidado de los medios naturales, como agua y bosques, y prácticas campesinas en cuanto manifestación cultural.
La observación se realizó de manera directa y fue realizada en distintos momentos, previa a la aplicación de encuesta y entrevista y durante la aplicación de las mismas, mediante visita a los hogares de los informantes. La modalidad a aplicar fue la observación no estructurada, en cuanto no estaba dirigida por elementos técnicos espéciales, sino por el contrario, fue de manera libre, con la ayuda exclusiva de una grabadora de voz y registros escritos de lo observado.
-Triangulación de datos
Dentro de los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta se pudo evidenciar que existe una relación estrecha entre la tenencia de la tierra y la propensión a sembrar mayor cantidad de cultivos de pan coger que hacen parte de la dieta de los santuareños y que garantizan la soberanía alimentaria de las comunidades campesinas. Este dato es de gran importancia para la investigación, ya que los policultivos hacen parte de la agrobiodiversidad y son un elemento central para la conservación de semillas criollas. Para corroborar esta información no basto con la aplicación de la encuesta, sino que fue necesario realizar una serie de visitas a los hogares con el fin de llevar a cabo un proceso de observación que comprobara la existencia de policultivos en las fincas, y el uso que se les da a estos tanto para la alimentación familiar, como para el intercambio comercial.
Mediante este proceso se pudo observar que aquellos campesinos que eran dueños de la tierra sembraban mas alimentos, dada la libertad de poder utilizar el espacio según sus necesidades, diferente a lo que sucede con las fincas ajenas, en las cuales las familias deben limitarse a las exigencias de sus dueños. Para obtener esta información fue necesario complementar lo observado con los datos de encuesta, en la cual se relacionó la tenencia de la tierra y la cantidad de cultivos que poseían las fincas.
Mediante el análisis documental de archivos históricos también se logró comprobar los diferentes procesos que sufrió la población campesina, con el cambio en los títulos de propiedad, pues después de un proceso de violencia política y desplazamiento rural, las fincas cambiaron sus sistemas de siembra dedicándose en su mayoría a la siembra de café. Estas fincas dejaron de ser administradas por sus dueños para ser entregadas a caseros o agregados, lo cual conllevó a una perdida de agrobiodiversidad, pues al desvincularse los propietarios de sus tierras, se perdió la necesidad de sembrar comida para la subsistencia familiar.
Otra dato esencial para desarrollar la investigación, corresponde a los sistemas de siembra y su relación con la conservación de semillas criollas, ya que durante el proceso de investigación los campesinos manifestaron tener un proceso de producción tradicional, sin embargo con la aplicación de la encuesta se constato que la mayoría de fincas poseen sistemas de producción mixta, en la cual combinan agricultura ecológica, con sistemas convencionales, principalmente con los cultivos de café.
Cuando se realizó las visitas a los hogares se pudo observar que las fincas estaban divididas por parcelas para la producción de alimentos, las cuales se manejaban ecológicamente, diferentes a las parcelas dedicadas a los monocultivos de productos comerciales, los cuales se manejaban con uso de agroquímicos.
En cuanto a las prácticas y conocimientos que transmitieron los campesinos mediante las entrevistas, como la elaboración de biopreparados, ciclos lunares, mantenimiento de fertilidad del suelo, entre otros, se realizó una corroboración de información con el Manual de Agricultura Ecol ó gica (Vásquez, 2013), documento en el cual se especifica el uso cultural de las plantas tradicionales que los campesinos han desarrollado en la región durante varias décadas, para medicina alternativa, control de plagas, fertilización. Mediante el análisis de este documento se comprobó la importancia de las plantas para la cultura campesina, incluyendo aquellas mal llamadas malezas, a las cuales se les denomina así por el desconocimiento de sus beneficios, ya sea en medicina, alimentación humana o animal, o para control orgánico.
La mayoría de información obtenida mediante la encuesta fue corroborada en visitas continuas a las fincas, donde se observo los distintos procesos de siembra, al tiempo que se validaba la información con preguntas de entrevista sobre percepciones de la naturaleza y la cultura campesina. Igualmente se realizo un análisis de documentos científicos que fueron validados durante el trabajo de campo, tal es el caso de la concepción ecologista del entorno, que según la mayoría de documentos científicos, estaba orientada por un conciencia explicita de los daños medioambientales y sociales que genera la producción convencional, además de un rechazo a los sistemas agrícolas orientados por prácticas capitalistas. Cuando se fue a validar esta información, se encontró con un escenario completamente diferente, pues si bien los campesinos reconocen las afectaciones que genera la producción con químicos, en la salud humana, además de la perdida de soberanía alimentaria mediante los monocultivos, no manifestaron un rechazo frente al sistema capitalista, pues su acción esta orientada por factores de tradición, mas que por un rechazo a los demás sistemas de siembra, ya que esta población por lo general aplica varios tipos de producción. Mediante la aplicación de la encuesta se evidenció un desconocimiento de lo que es la agroecología, por lo que tampoco se puede atribuir una conciencia explicita ecológica.
-Interpretación de los datos obtenidos
Después de todos estos procedimientos se logró obtener un margen de datos suficientes para ser analizados y poder dar respuesta a la pregunta de investigación y los objetivos propuestos. Ya que los datos por si mismos no logran articularse, sino a través de la codificación e interpretación que realiza el investigador, para poder lograr un conocimiento valido científicamente por su rigurosidad metodológica, se realizó un proceso de análisis sustentado en los resultados estadísticos, donde se cruzaron variables y se tomaron tendencias de medida central, además de la interpretación de los datos cuantitativos y cualitativos analizados desde los postulados de Luis Llambí Insua (2007), donde se busca establecer vínculos entre la teorización de las transiciones, la teorización de la agencia y la teorización del espacio, en una teoría de la distribución espacial, propuesta por Buttel y Newby (1980), para lograr una mirada estructural de la realidad rural.
El proceso de interpretación de los datos buscó generar conocimiento sobre la realidad rural del municipio, principalmente la construcción ético-social de los sujetos que usaban semillas tradicionales, basados en la aplicación racional de la metodología expuesta, con su respectiva clasificación y análisis. Dicha interpretación se construyó en la relación que desde el principio se estableció entre investigador y los sujetos investigados, ya que para definir sus sistemas de vida y concepciones se buscó durante el proceso, no intervenir en las significaciones que los campesinos otorgaron a los fenómenos de estudio, como creencias frente al uso de semillas criollas, manejo de ciclos naturales para procesos de siembra, o aspectos mas estructurales como pertinencia de algunos sistemas de mercado para la vida rural.
Esta postura permitió develar formas de producción y pensamiento, que en muchos casos resultaron ser contrarios a posturas teóricas de la sociología rural, que se han difundido y han tendido a generalizar la realidad de los sujetos rurales, sin tener en cuenta la pluralidad de los contextos y sujetos campesinos, como por ejemplo, se pudo develar que los procesos de agricultura tradicional y agricultura limpia, es decir sin uso de agentes sintéticos, no necesariamente obedece a una postura de rechazo frente a los sistemas de producción industrial, ni contra los sistemas capitalistas, que permean de manera diferenciada en cada contexto, por lo tanto no se puede generalizar ni idealizar el pensamiento y actuar campesino, pues en el municipio de santuario se pudo observar que su estructura y pensamiento obedece más a patrones culturales tradicionales, sin ignorar que también han sido afectados por los proceso globales de la revolución verde.
A continuación se anexa una matriz donde se relaciona las categorías analíticas emergentes durante el proceso de investigación, con la técnica por medio de la cual se obtuvieron los datos. La variable que guía la investigación es la construcción ético- social campesina.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2. CAPITULO II ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
Introducción
La literatura científica que busca comprender los diferentes sistemas de organización social y producción de la comunidad rural, se ha centrado en realizar análisis comparativos frente a los actuales sistemas de mercado capitalista, al igual que análisis diferenciales entre lo urbano y lo rural, sin embargo, la comunidad académica requiere de nuevos enfoques epistemológicos que den cuenta de una realidad tangible y no de construcciones abstractas y ahistóricas que ignoran los cambios de la sociedad actual, como la imperante dicotomía entre lo urbano y lo rural, que no permite comprender la confluencia e integración de estos dos sectores, sino por el contrario los toma con dos entes aislados.
En la mayoría de investigaciones se puede observar como el concepto campesino hace referencia a una generalidad de agentes que no logran ser diferenciados por su construcción de identidad ni por su territorio, por lo cual se hace necesario realizar una investigación que logre articular los macro-procesos globales con los procesos locales, teniendo en cuenta la dimensión territorial y los diferentes proyectos rurales que desarrollan las comunidades.
Si bien las investigaciones que se han realizado, representan un gran aporte académico, en cuanto han logrado poner en el contexto social y político a los pobladores rurales y sus diferentes sistemas de producción, se puede evidenciar una generalización de los sistemas tradicionales, comprendiendo estos solamente desde la agroecología o como sistemas alternos a los modelos de producción agroindustrial, lo cual, en muchos casos, obedece más al interés del investigador que a la realidad de los campesinos.
2.1 Investigaciones Preliminares del Campesinado como Sujeto de Análisis
Las formas de producción tradicional que han desarrollado los campesinos durante miles de años, ha permitido construir un conocimiento de la naturaleza, mediante la selección de semillas, adaptación del suelo, control de agentes bioclimáticos, control de predadores, y en términos generales, comportamiento de las especies que hacen parte del ecosistema. Todas estas prácticas las realizaban libremente, ya que el control lo hacían las mismas comunidades de manera autónoma y local, con criterios propios de selección del germoplasma. En la actualidad el escenario es completamente diferente y los campesinos deben hacer uso de todo tipo de prácticas para poder conservar la diversidad de sus semillas, lo cual puede considerarse hasta ilegal, dada las normas de propiedad intelectual y protección a obtentores vegetales que ha aprobado el gobierno, normas que en varias ocasiones han entrado en conflicto con los intereses de las comunidades afros, indígenas y campesinas.
Pese a que son muchas las resistencias que se presentan ante estos procesos de monopolio biológico, también existen sus benefactores que abogan por los procesos agroindustriales y de desarrollo biotecnológico, argumentando la necesidad de una producción intensiva, rápida y adaptable a diferentes contextos bioclimáticos, con el fin de suplir la demanda de materia prima para el mercado energético y de alimentos.
Estos factores generan tantos contrastes como intereses investigativos, que buscan explicar una parte del complejo sistema agrícola y su incorporación o exclusión en el sistema de mercado neoliberal. La mayoría de investigaciones se enfocan en el plano económico o en las repercusiones sociales, sin embargo, también se encuentran trabajos que tienen como interés explicar conceptos emergentes y teorías sobre el campesinado.
Entre los trabajos de investigación que se desarrollan sobre los sistemas agrícolas y pobladores rurales, se encuentran aportes epistemológicos, que más que analizar la cuestión agraria, reflexionan sobre los sistemas de pensamiento que desarrolla la sociología rural sobre su objeto de estudio. Un ejemplo de este tipo de investigaciones, se encuentra en el trabajo de Armando Sánchez Albarrán (2011), el cual analiza el concepto de campesinado y las transformaciones que produce los cambios económicos, políticos y culturales en los agentes rurales, ya que según algunas corrientes, el concepto de campesino pierde su validez, dada la tercerización laboral y la desagrarización; desde otra óptica, surgen nuevos sujetos, como el indígena campesino, el cual se reconoce por su conservacionismo ambiental.
La nueva concepción de campesino, no permite pensarlo como un sobrante de la sociedad industrial, ni como remanente de la sociedad agraria pre-moderna, sino, como sujeto indispensable para el desarrollo de los procesos sociales globales, dentro de los cuales se posiciona, según las dinámicas de transformación histórica.
Los cambios que ha traído consigo los procesos de globalización, han conllevado tanto al desarraigo territorial por parte de pequeños campesinos, como a la unificación de movimientos sociales que luchan unidos por mantener una cultura o estructura agraria.
Estos procesos de transformación también son estudiados por Daniel Remetería (2007), el cual realiza un análisis antropológico, donde conduce el debate de la mercantilización de la naturaleza al campo cultural, dada la patrimonialización de la biodiversidad genético-cultural, ya que el desarrollo biotecnológico, ha dado valor mercantil a las semillas y su uso asociado, con lo cual se demuestra el proceso de apropiación, tanto por parte de las empresas, como de las comunidades locales, las cuales desarrollan una representación y significación diferente del material biológico. Estas diferencias le permiten al autor identificar las fronteras entre cultura y naturaleza y contextualizar el proceso de mercantilización de la naturaleza, con sus repercusiones a nivel ambiental y social.
Otra mirada sobre este proceso se puede observar en el trabajo realizado por GRAIN (2006). En esta investigación se asume a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y en menor medida Canadá, como una reciente amenaza al conocimiento tradicional, ya que han logrado mercantilizar el saber local y ponerlo dentro del ámbito de la propiedad privada, con todos sus derechos y regulaciones, bajo la figura de propiedad intelectual, que busca, según la norma, proteger el conocimiento, pero ¿protegerlo de qué o para quién?, ¿acaso está en riesgo? Y ¿quién representa este riesgo? Son muchas las preguntas que se pueden formular, pero hay una respuesta para todas ellas: el conocimiento ancestral es objeto de protección, porque representa un interés comercial que puede acapararse en forma de propiedad intelectual y generar ganancias económicas, especialmente el conocimiento de agentes biológicos y su uso asociado.
Dentro de este proceso de apropiación del conocimiento, se encuentra el problema de la biopiratería y la perdida de semillas criollas, lo cual ha trascendido el escenario nacional, dado que las empresas que actualmente se están apropiando del capital biológico, son multinacionales esparcidas por todo el mundo, sin embargo existen también luchas internacionales para hacer frente a esta situación. Esto se puede evidenciar en una de las investigaciones realizadas por La Vía Campesina (2013), donde se hace un reconocimiento especial a los campesinos, en cuanto protectores de semillas. Según ésta, la agricultura campesina familiar aún produce el 75% de los alimentos que se consumen en el planeta y de estos campesinos, la mayoría produce sus propias semillas.
La necesidad que tiene la humanidad de acceder libremente a las semillas, es el principal interés de las corporaciones multinacionales, quienes ven en ellas una importante fuente de riqueza y poder, por lo cual buscan monopolizarlas, para esto se tiene que cumplir una serie de cambios estructurales, que según La Vía Campesina, ya podemos evidenciar a nivel mundial. Estos cambios consisten en abrir todas las fronteras a la agroindustria, para que estas se hagan al mercado local y a la agricultura campesina, posteriormente, acaparar las tierras y con ellas otros recursos, como el agua, y finalmente perseguir las semillas criollas, prohibiendo su uso, como en el caso colombiano, con ayuda del aparato jurídico e institucional, para sustituir las variedades criollas, por semillas industriales patentadas.
Uno de los mayores problemas, según esta organización, es que los transgénicos no están obligados a etiquetarse, lo mismo que sus derivados, para que el consumidor consciente pueda rechazarlos, pues quien controla la semilla, controla al alimentación y la soberanía de los pueblos.
No solo se encuentra en boga el problema del biosaqueo5 en el cual participan las instituciones públicas ya sea por acción u omisión, sino también, la conflictividad que generan los nuevos sistemas de producción agrícola, los cuales buscan responder a un mercado competitivo, que ha llevado a la sobre explotación de los suelos y al deterioro de la agrobiodiversidad, pues estos sistemas están basados en los monocultivos, el uso de semillas transgénicas y la implementación de agrotóxicos que eliminan variedades animales y vegetales que protegen el suelo y permiten la estabilidad del ecosistema.
Este es un problema que empieza a ser analizado desde diferentes ópticas, pues es un problema estructural que afecta el entorno natural, económico, político y social. El trabajo investigativo de Marc Dufumier (2014) logra recoger estos componentes y poner en contexto el conflicto social y ambiental que ha generado la artificialización de la naturaleza, generando un gran aporte para el conocimiento de los nuevos procesos que se desarrollan en la agricultura latinoamericana.
Según Dufumier (2014), el crecimiento poblacional a nivel mundial, se manifiesta en una creciente demanda de alimentos, que trae consigo la necesidad de nuevas formas de producción agropecuaria que puedan suplir estas demandas y que a la vez garanticen la sostenibilidad de los ecosistemas, ya que los actuales sistemas agroindustriales ponen en riesgo la fertilidad de los suelos.
La presión que genera el mercado ha llevado a que los agricultores opten por producciones a gran escala, para no quedar marginados del sistema económico dominante, aunque ocasione daños ambientales y sociales. Las consecuencias deplorables que trae consigo los nuevos modelos agrícolas, están dados, según Dufumier (2014), por dos causas principales: primero por la escasa variedad de semillas que difunden las empresas transnacionales, las cuales llevan el nombre de “semillas mejoradas” y segundo, por la especialización exagerada de los sistemas de
cultivo y de crianza, buscando dar respuesta a la gran demanda del mercado. Estos hechos llevan a una dependencia cada vez mayor del campesino a este tipo de empresas, pues las nuevas semillas requieren de un alto grado de manipulación y ayuda por medio de agentes sintéticos, que producen las mismas compañías.
Frente a esta problemática, existen investigaciones con estudios de caso, que muestran como se está desarrollando los sistemas biotecnológicos en la región, tal es el caso de la investigación desarrollada por Luis Daniel Hocsman (2014), con la cual busca contribuir al debate de la agricultura familiar y la producción campesina, contrapuesta con el sistema capitalista en América Latina. Para cumplir con este objetivo realiza un panorama general de la producción alimentaria y resalta la masificación de la soja en Argentina, la cual tuvo un proceso de tecnificación y modificación genética, que implico el uso indiscriminado de agrotóxicos.
En 1996, la liberación de las semillas transgénicas, pone nuevos actores dentro del mercado nacional argentino, con multinacionales como Monsanto, Syngenta, Cargill, etc., las cuales invadieron el país con venenos y fertilizantes que están acabando los ecosistemas nativos, esta situación no es exclusiva de Argentina, pues por todo el continente se puede evidenciar la influencia de estas empresas.
El dominio en Argentina de las semillas transgénicas con resistencia al glifosato (RR) ha incrementado la producción de soja, convirtiéndose el país, en el primer exportador mundial de aceite y harina de soja. Esta situación ha llevado a la extensión de la frontera agrícola y a una pérdida de diversidad agronómica, lo cual afecta la alimentación de la población y crea presión sobre los territorios naturales protegidos y las fincas de los pequeños campesinos, los cuales según Hocsman (2014), han sido usurpados por grandes empresarios.
La presión que generan las grandes empresas agroindustriales sobre la tierra, conlleva cambios en los sistemas productivos y políticos, pues se llega a sacrificar la seguridad alimentaria de una nación para suplir el mercado global de materia energética y alimentos provenientes del sur global. Una investigación que da cuenta de esto, es la realizada por Paula Álvarez Roa (2012), la cual investiga el modelo de desarrollo rural que se adelanta en Colombia, tomando como elemento central de la discusión, el acaparamiento de tierras, el cual es entendido como la compra masiva o arrendamiento de grandes superficies de tierra; esto tiene consecuencias para la soberanía alimentaria de la nación sobre la cual recae el acaparamiento, ya que los gobiernos con problemas para garantizar la alimentación de su pueblo, optan por arrebatar superficie a otros países, generando presión sobre territorios campesinos y usurpando recursos ambientales. Dicha explotación no se limita solo a la producción de alimentos, pues el uso que se le está dando a estas tierras en Colombia, va dirigido a la producción de materia energética (agrocombustibles, mercados de carbono, minería, entre otros), lo cual acarrea daños ambientales y sociales, como por ejemplo, la apropiación del agua.
En este trabajo de investigación la autora analiza la altillanura colombiana, observando como los sistemas agroindustriales permean la economía campesina, con esto abre un nuevo debate, que debe continuar desarrollándose en posteriores trabajos, sobre si realmente es posible hacer un acaparamiento de tierras, para las grandes plantaciones industriales, de manera sostenible.
Otra posición sobre este tema se encuentra en Francisco Hidalgo (2014), el cual logró evidenciar transformaciones de la agricultura latinoamericana, dentro de un contexto de globalización y cambios multidimensionales del capitalismo, que han permitido a la región repensar sus sistemas productivos y generar integraciones nacionales, proponiendo alternativas de desarrollo acorde a la realidad local. Sin embargo, las crisis del capitalismo y las mutaciones que se viven en Latinoamérica, acentúan un rol diferenciador en la relación centro-periferia, en cuanto, a pesar de las transformaciones, Latinoamérica continúa siendo, en palabras del autor, proveedora del carbón que requieren las nuevas locomotoras del capitalismo. Esto genera un contraste con las comunidades que no están dispuestas a repetir etapas de subordinación y exigen una restructuración del sistema.
Ante esta situación se exigen propuestas que integren el campesino al mercado global, superando relaciones de subordinación. Como respuesta a esta problemática, se buscan formas de producción sustentable que permitan mantener la soberanía, los sistemas locales de producción y la biodiversidad. La forma mas común y analizada es la agroecología, la cual representa una alternativa de producción que responde tanto al mercado global como a los patrones de comportamiento social y natural de la región.
Gran parte de la investigación científica que se desarrolla sobre la agricultura no convencional se centra exclusivamente en la agroecología, la cual actualmente se postula como una de las principales alternativas frente al modelo agroindustrial moderno de producción, ya que integra diferentes enfoques como la responsabilidad ambiental, justicia social, biodiversidad, reconocimiento de culturas y practicas locales, entre otras, sin embargo no es la única forma de producción agrícola que recoge estos enfoques, pues existe tantas formas de organización y producción campesina, como investigaciones sobre las mismas.
Ante esta situación es importante resaltar la multiplicidad de estructuras sociales que se pueden encontrar en los escenarios rurales, tanto en la agricultura convencional moderna como en las formas mas tradicionales de relación con el campo, lo cual constituye diferencias entre los pobladores rurales que enriquecen la diversidad cultural de cada territorio y la multiplicidad de enfoques académicos sobre la noción de campesinado.
Entre dichos enfoques se resalta la labor de Bernardo Mancano Fernándes (2014), el cual busca resaltar la importancia de la agricultura campesina y realizar una critica a la diferenciación de los conceptos de agricultura familiar, frente a la agricultura campesina, en cuanto, según el autor, se tiene un prejuicio peyorativo del concepto campesino, sin embargo, argumenta que el campesino y la agricultura familiar obedecen a una misma relación social; diferente sucede con el análisis de la agricultura de base familiar y agricultura familiar capitalista. Según Mancano (2014), cuando una familia tiene la plusvalía como su principal fuente de renta, ella deja de ser campesina para transformarse en capitalista (p.20).
El trabajo investigativo de Mancano (2014) aporta datos y argumentos teóricos importantes, resaltando la importancia de la agricultura campesina, como un sistema que no puede ser tildado de atrasado, en cuanto el campesino como sujeto social, ha vivido todos los tiempos, ya que esta inmerso en la historia y los procesos de globalización. Sin embargo, aunque el autor manifiesta que el campesino tiene unas condiciones propias de existencia, en su análisis los reduce a la subalternidad y la lucha contra al sistema político económico dominante, como única forma de vida.
Estas concepciones de Mancano (2014) aportan un enfoque diferente al del presente trabajo investigativo, sin embargo, se rechaza la concepción de que existe una oposición explicita del campesinado frente al sistema capitalista, pues como lo demuestra el presente informe, existen estructuras campesinas tradicionales que no están en contra del sistema de mercado hegemónico, ya que su existencia se da por tradición, mas que por oposición. Tampoco se acepta el hecho de que al ser la plusvalía la principal fuente de renta, se pierda la condición de campesino, ya que ambos conceptos (campesino y capitalista) también pueden encontrarse en una misma persona, además, la condición de campesino no se reduce a su mera condición de productor, ni son agentes aislados, que pueden desentenderse de la estructura global que permea las diferentes regiones del planeta.
Aunque existen diferentes percepciones y formas de organización, también se pueden encontrar elementos comunes que constituyen la identidad campesina, como territorio, ocupación, cultura, o procesos de interés general que afecta todo el conglomerado rural. En el presente, temas como el monopolio de entes biológicos, especialmente semillas del sur global, por parte de empresas biotecnológicas, empieza a tomar fuerza en sectores campesinos, académicos y grupos ambientalistas, pues se reconoce el gran peligro que implica la concentración de estos, en manos de emporios privados, y la pérdida del conocimiento y prácticas locales, para una agricultura acorde a las necesidades y conocimientos de los pueblos.
Frente a estos temas existe una amplia gama de trabajos que buscan ampliar la parte técnica, social o ambiental, sin embargo, el tema de la construcción ético-social del campesinado, su pensamiento y sentir frente al mundo con relación a los tipos de agricultura, prácticas y significados culturales, ha sido poco abordado. Sin embargo se encuentran algunas aproximaciones, como el trabajo investigativo de Juan Sebastián Barrera (2012), quien aporta información valiosa de los custodios de semillas en el departamento de Risaralda, siendo ésta, una de las escasas investigaciones encontradas en la misma región y con condiciones similares de la población objeto de estudio.
Este trabajo permite evidenciar que a nivel regional también se tiene proyectos de conservación del germoplasma, con la finalidad primordial de contribuir a la construcción de soberanía alimentaria. En su investigación realiza una caracterización de los custodios de semillas del departamento de Risaralda y resalta la importancia de la producción de alimentos, para satisfacer las necesidades de los grandes centros poblados, como Pereira, Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas, al tiempo que se generan estructuras y redes de mercado local y contribuyen a la diversidad del germoplasma, siendo este un componente esencial para la soberanía de las pequeñas familias campesinas, quienes se autodenominan custodios o guardianes de semillas.
Existen otras investigaciones, que si bien no se centran en la región cafetera, abordan las distintas regiones de Colombia. Entre las investigaciones que más se aproximan al interés del presente trabajo, se resalta la labor de la Fundación Grupo Semillas, la cual ha liderado en el país un amplio debate sobre los temas de biosaqueo y protección de la agricultura familiar. En las continuas publicaciones que hace la revista de la fundación, dirigida por German Vélez, se hace evidente el interés por denotar la importancia de las semillas como fundamento de la cultura y soberanía alimentaria.
En una de sus publicaciones inicia el debate con la pregunta ¿se puede privatizar y patentar la vida? (Grupo Semillas, 2008). La respuesta es positiva, argumentando que en la actualidad se da mediante la biopiratería, la cual consiste en la privatización de recursos genéticos, sus componentes y conocimiento asociado, principalmente por parte de empresas farmacéuticas, semilleras, alimentarias, agroquímicas y centros de investigación, que logran un margen legal de acción, mediante patentes que les otorga un derecho exclusivo de propiedad.
La posición de la fundación es que no es ético que nadie se considere dueño de la vida, pues si bien se hacen modificaciones en organismos vivos, nadie es el dueño de los genes de las plantas o animales, en cuanto estos no son creados, además considera irresponsable la manera en que se están aplicando las leyes de propiedad intelectual, que permiten el monopolio de los entes naturales, entre otros problemas, como la degradación de la diversidad biológica, la cual se evidencia no solo en el ecosistema, sino también en prácticas culturales, como diversidad en cultivos y alimentación.
La continua disminución de la diversidad alimentaria de los pueblos es un reflejo de la gran crisis que genera los monopolios biológicos, lo cual es objeto de una nueva investigación, en la cual se hace énfasis sobre la crisis alimentaria (Grupo Semillas, 2009), en ésta se continua con el arduo debate sobre la producción de alimentos, insistiendo en la necesidad de crear mecanismos locales que permitan a la comunidad, conservar sus recursos biológicos, como componente esencial de la soberanía y la libertad de los pueblos, ya que la siembra de cultivos transitorios ha disminuido, mientras la población continua con un crecimiento ascendente. Según la Fundación (2009), en 1990 se cultivaron 2.400.000 hectáreas, mientras que en el año 2007 esta cifra disminuyó a 1.620.000 hectáreas.
En esta publicación se llega a la conclusión de que la crisis alimentaria, crisis climática, crisis financiera, crisis energética y en general la crisis mundial, están estrechamente relacionadas, por no decir que hacen parte todas de un mismo sistema que se ha generado por factores antrópicos, en el cual el hombre busca la explotación de todo lo encuentra a su alrededor por la codicia y el afán de acumular dinero, por ende ya no se cultiva para alimentar la población. “Hoy se producen tres veces más alimentos para el doble de la población mundial que había en los años sesenta… Así, del periodo 1995- 1997 al 2003-2005, la cifra de hambrientos aumentó en casi un 2%, pasando de 831.8 millones a 848 millones de personas” (Grupo Semillas, 2009, p. 2-5).
Uno de los mayores problemas para solucionar la crisis alimentaria mundial, son los diferentes intereses políticos y económicos que existen sobre la tenencia de la tierra, pues en países como el nuestro, donde a pesar de la gran riqueza biológica, existe un campesinado pobre y excluido, violencia política, persecución a las organizaciones sociales, concentración de la tierra, entre otro tipo de factores que imposibilita el crecimiento del campesinado y la implementación de políticas democráticas que tengan en cuenta las capacidades y necesidades de los campesinos, sin ignorar sus formas culturales.
Por el contrario las políticas y normativas que implementa el Estado colombiano, solo favorecen los grandes emporios empresariales, sin importar que vayan en contravía de las comunidades campesinas, un ejemplo de ello son las leyes que impiden la comercialización de semillas, la implementación de patentes y leyes de propiedad intelectual sobre entes biológicos y el uso indiscriminado de transgénicos y agrotóxicos.
Frente a este tema la Fundación dirigida por German Vélez realiza una investigación sobre las leyes de semillas (Grupo Semillas, 2010a) y su relación con la soberanía y autonomía alimentaria de los pueblos. En general, la revista reconoce las semillas como un componente esencial en la vida de los pueblos, al ser éstas patrimonio y fuente de conexión e interacción campesina con la biodiversidad natural que tiene nuestros territorios.
Al considerar las semillas como patrimonio, se entiende que es un legado ancestral y por ende implica un compromiso de sucesión a las futuras generaciones, pero no sin antes generar una selección, mejoramiento y adaptación de variedades a los diferentes entornos ecosistémicos.
La característica esencial de estas semillas, según la revista, es la libertad con que se comparten y el control local que tienen, por lo cual es inaceptable para las comunidades, que cualquier forma de vida pueda ser objeto de monopolios, especialmente las semillas.
La misma percepción se puede evidenciar en Vandana Shiva, activista econofeminista y líder de la India reconocida a nivel internacional. Uno de sus principales mecanismos de acción, es la reserva de semillas tradicionales a través de bancos de germoplasma y estudios sobre biodiversidad.
Esta líder mundial propone alternativas frente al actual modelo capitalista, en su manifiesto (Vandana, 2006) evidencia como el capitalismo ha expropiado la tierra, siendo ésta la fuente de vida de los campesinos y sociedades comunitarias indígenas y afro, generando desigualdad, pobreza y deterioro ambiental. La autora concluye, a modo de propuesta, la necesidad de dar valor intrínseco a todas las especies, independiente del valor mercantil que se mide en términos de ganancias económicas, ignorando la importancia cultural y ética que las comunidades atribuyen a la naturaleza; libertad frente al saqueo ecológico; reconocimiento de la diversidad natural y cultural; proyección sustentable de vida; democracia económica para solucionar las necesidades locales, lo cual requiere de representaciones en los altos mandos burocráticos, que actúen con la aprobación de los representados. Estos postulados requieren a su vez de una renovación de conciencia en la cual se actué no por competencia, sino en relaciones de solidaridad.
Es de reconocer la integridad del pensamiento de esta mujer, pues incluye distintos factores como la democracia, justicia, igualdad, relaciones económicas y biodiversidad, en una propuesta central: la agroecología, la cual sustenta en otras publicaciones, que además, sirve como respuesta para muchos pensadores, a la continua situación de marginalidad del campesinado en el sistema económico capitalista, y los problemas de medio ambiente y soberanía alimentaria.
Entre otros investigadores importantes, se resalta la labor de Susanna Hecht (1999) la cual sustenta la amplitud de la agricultura, pues ésta no se limita solo al cultivo, sino que involucra la utilización de otros recursos, como los insumos renovables existentes en la región, lo cual disminuye riesgos ambientales y económicos, aunque lo que realmente garantiza una agricultura sustentable a través del tiempo, según la autora, es el conocimiento campesino descentralizado y construido localmente, pero este conocimiento ha sido ignorado por la ciencia, en parte porque no se ha logrado codificar los sistemas simbólicos y rituales agrícolas de pueblos analfabetos, y los que se han podido documentar se ven opacadas por tecnicismos de la agricultura moderna y las practicas occidentales. Sin embargo, a pesar de todo esto, las prácticas agroecológicas han logrado sobrevivir, y los científicos han inclinado su mirada para investigar lo que el campesino desde tiempos inmemorables ha logrado desarrollar.
Otro trabajo valioso para comprender las diferentes prácticas y relaciones agrícolas, incluyendo los riesgos ambientales de los cultivos transgénicos, la biotecnología, y en general la agricultura moderna, es el presentado por Miguel Altieri y Clara Nicholls (2000), en el cual se hace una mirada prospectiva de la agricultura, integrando la construcción de nuevos saberes y las prácticas de los campesinos tradicionales, para lograr un desarrollo sustentable.
Una de las conclusiones a las que llegan los autores, es a la de considerar que el problema de los impactos ambientales mediante la agricultura moderna, corresponde a un problema ético, pues se ignora el papel de los hombres en la artificialización intencional de la naturaleza para llevar a cabo las practicas agrícolas y se aceptan las premisas de la biotecnología, como premisas verdaderas, sin mayor critica por parte de los académicos. Según los autores, el actual sistema capitalista neoliberal que se ha desarrollado en el campo, tiende a naturalizarse, lo que permite la imposición de este sistema y de sus falsas promesas de incrementar la productividad alimenticia, mejorar las condiciones ambientales y reducir la pobreza.
Entre otras investigaciones que dan cuenta del dilema entre prácticas agrícolas campesinas y sistemas de producción industrial en el campo, se encuentra la publicación de Tomás León Sicard (2005). Sicard presenta el modelo de agricultura dominante en Colombia y las discusiones culturales y ambientales que genera, enfocado en la propiedad de la tierra y los recursos naturales, incluyendo las posiciones de los centros tecnológicos y científicos, ya que la agricultura es entendida como un proceso complejo donde converge lo institucional, cultural, y lo ecosistémico. La convergencia de estas variables define el modelo de agricultura de cada sociedad, para el caso colombiano, en los últimos cincuenta años, se ha asumido el modelo de agricultura intensiva heredado de la Revolución Verde, el cual lanzó al mercado importantes cantidades de fertilizantes de síntesis, fungicidas, insecticidas y herbicidas, para ser utilizados en cultivos transgénicos
De esta manera se produce más, en menos porción de tierra, pues los avances tecnológicos y científicos hacen más eficiente la producción agrícola de momento, aunque requiere de mayores insumos sintéticos y maquinaria, que van deteriorando el suelo, ya que éste está compuesto por agua, aire, minerales, materia orgánica, diminutos organismos vegetales y animales, que al ser envenenados con agrotóxicos, se van muriendo, degradando así las condiciones naturales del mismo, pues estos componentes cumplen una función especifica en la producción de biomasa y filtración y amortiguación de sustancias contaminantes; al no cumplir su función crean una dependencia en la planta de insumos externos, ya que la tierra se queda sin nutrientes, sin embargo, su capacidad desintoxificadora y de nutrir las plantas se altera cuando recibe elementos extraños en cantidades superiores a las que puede asimilar. “Se ha establecido que sólo un 0.1% de la cantidad de plaguicidas aplicado llega a la plaga, mientras que el restante circula por el medio ambiente, contaminando posiblemente el suelo, agua y la biota” (D. Torres y T. Capot, 2004, p. 2), dicha contaminación, se debe al uso indiscriminado de herbicidas, fertilizantes y pesticidas químicos, sin dar espacio a la tierra de recuperarse.
El uso de agroquímicos no solo afecto los suelos, sino también la población, la cual cambia sus percepciones y prácticas en el manejo de cultivos y la manera en que se explota la naturaleza. En relación a los factores culturales, por fuera del ya mencionado poderío del aparato científico, se desarrolla una concepción pragmática y utilitarista, en la que la tecnología adquiere un valor predominante como transformadora de la naturaleza y como factor de producción. El contacto con el suelo, los animales y en general con la naturaleza, se transforma paulatinamente, pues esta empieza a ser vista solamente como medio de explotación y el agricultor campesino se mimetiza en productor agroindustrial. Este tipo de agricultura comercial generó gran poder económico a las empresas agroindustriales, las cuales se ocupan de monopolizar el conocimiento y los entes biológicos útiles a la producción, creando patentes de semillas y dominio sobre los diferentes insumos agrícolas.
Las fuertes deficiencias ambientales y sociales que generó la incorporación de la Revolución Verde en nuestro territorio, se dio, en parte, por no realizar un análisis de suelos desde la óptica físico-química, que permitiera diferenciar nuestros suelos tropicales de las regiones templadas europeas en las cuales se desarrolló la revolución verde, pues se partió del error de que ambas respondían biológicamente igual. Esto generó que el traspaso de esta tecnología a nuestra región no fuese fructífero y por el contrario generase deterioro de los ecosistemas, intoxicaciones de seres humanos, marginalidad de la población pobre y efectos diversos en los rendimientos. Por estas razones surge una posición crítica, que logra captarse en las llamadas agriculturas ecológicas y tradicionales, las cuales se sustentan en prácticas ancestrales, combinadas con investigaciones científicas modernas, que dan cuenta de las afectaciones que genera la explotación indiscriminada y manipulación de los entes biológicos.
2.2 Recorrido Histórico de la Transformación Socioeconómica del Agro Colombiano a Través de la Implementación de Políticas Neoliberales.
En la década del noventa del siglo XX Colombia entra en un proceso de apertura económica buscando la integración neoliberal del mercado a nivel internacional, a través de la desregulación arancelaria y de importaciones, incluyendo un incremento de exportaciones de los productos locales que presentaban ventajas comparativas frente a los demás países, lo cual se logró a través de la expansión de las empresas privadas, que desplazaron al sector público de sus funciones esenciales como garante y prestador de servicios, además de la expansión de industrialización agrícola para productos exportables.
El incremento de las exportaciones, con miras a la internacionalización de la economía colombiana se venía desarrollando mucho antes de la apertura económica, un reflejo claro del interés del gobierno colombiano por dinamizar su economía en el contexto internacional, se presenta en 1967 cuando se aprueba el estatuto cambiario (decreto 444) de comercio exterior, en el cual se establece la exención de impuestos a las exportaciones, que va desde un 15% por peso exportado hasta el año 1975 y de un 12% hasta 1988; el fomento y diversificación de las exportaciones; y el estímulo de la inversión extranjera, entre otros. (Min. Comercio, 2013)6
Estas políticas traen a su vez un mayor flujo de importaciones para regular la balanza comercial, además de que permiten dinamizar los productos agrícolas de exportación, representados esencialmente por café y dar mayor entrada al comercio internacional a la producción de algodón, azúcar, banano, flores y oleaginosas (Kalmanovizt, 2013). Ésta nueva fase de desarrollo del capitalismo en América Latina y en Colombia en particular, requirió un cambio sustancial de los anteriores modelos económicos adoptados por los gobiernos locales.
Los cambios que se implementaron con la adopción de una política neoliberal tuvieron una importancia trascendental en la economía agropecuaria y en general en todos los sectores económicos, ya que se cambia el modelo de industrialización por sustitución de importaciones que se generó desde la posguerra, el cual centraba su atención en el desarrollo del sector industrial por medio de controles a la economía, promoviendo un estado intervencionista, bajo los principios que promulgaba la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Los preceptos que fijaba la comisión incluye tres puntos claves para la economía latinoamericana, estos son: la elevación de aranceles para mejorar el mercadeo de la producción nacional; el control en el manejo de la tasa de cambio y tasa de interés; y la mayor implementación de créditos de fomento a actividades industriales. Además el antiguo modelo en cierta manera priorizaba la seguridad alimentaria para la clase obrera, garantizando el acceso a una alimentación barata, que permitiera un menor costo en la reproducción de mano de obra y por ende el sostenimiento de salarios bajos, que abaraten la producción y generen competitividad, ya que la demanda por parte del sector industrial de materia prima y alimentos para la clase trabajadora era compensada por la producción nacional a bajos precios, generando esto a su vez dinamismo en el sector agrícola, pues este era esencial para el desarrollo económico general.
Una lectura complementaria y sumamente valiosa sobre la condición del agro y la industria desde el periodo posguerra hasta la apertura económica, es el elaborado por Jesús Antonio Bejarano (1975), según el cual, las precarias condiciones económicas de Colombia con relación a los demás países latinoamericanos, favorecieron el crecimiento industrial nacional y un mayor interés en el sector agrario, esto debido en parte a la exclusividad económica de producción de café, que dejó en desventaja a Colombia frente a los demás países latinoamericanos, ya que en tiempo de guerra, estos aprovecharon cierta neutralidad política para suministrar alimentos básicos a los países en conflicto, mientras Colombia quedaba rezagado de las dinámicas latinoamericanas, viéndose afectado por demás en el flujo de exportaciones, precios del café y capacidad de importación entre otros.
Colombia quedó en cierta medida excluida del mercado internacional, pero esto no tenía por qué implicar un quebranto total de su economía, por el contrario fue una oportunidad para que el empresariado comercial y exportador, así como el financiero pudiera desarrollar el sector industrial, especialmente en textiles, los cuales sufrieron una reducción significativa en los flujos de importación, al igual que la importación de alimentos (Bejarano, 1975).
Bajo estas condiciones, en el campo se crea la necesidad de diversificar la producción, ya que la dependencia del café no permitía dar solución a la falta de alimentos que se dejaron de importar después de 1931 al revocarse la Ley de Emergencia que abrió la puerta a la importación de alimentos desde 1927, pues el café en si no representa un alimento esencial para las necesidades humanas, por lo que fue necesario garantizar la diversidad en la producción del campo. Empero, el proceso de industrialización colombiana no podía desarrollarse solamente por hechos coyunturales y la mera voluntad de una burguesía que esperaba hacerse al mercado, era necesario una estructuración del Estado, en cuanto a su modelo político-económico, y generar una infraestructura adecuada.
Además de generar las condiciones físicas necesarias, también se requería el fortalecimiento o creación de políticas proteccionistas, las cuales a pesar de ser presionadas por la creciente burguesía nacional, no podían aplicarse de manera contundente, pues el incremento de capitales se hacía cada vez mayor, ya que, si bien los productos exportables podían encontrar acogida en el mercado internacional, no sucedía lo mismo, con las importaciones a nuestro país, pues la producción nacional minaba todos los escenarios locales, impidiendo que el capital tuviera una salida extranjera, es decir, a Colombia solo entraba dinero, sin ninguna salida del mismo, produciendo esto una acumulación de divisas y capital nacional que amenazaba con una concentración de la tasa de ganancia, lo cual inducia a la creación de políticas que permitieran llevar los capitales excedentes a sectores diferentes del comercial.
También hay que tener en cuenta que las políticas creadas bajo estas circunstancias buscaban favorecer el sector industrial y no directamente al productor agrícola, esto se hizo notorio en la diferencia de precios entre materias primas y productos acabados, con lo cual se evidencia que en Colombia nunca se realizó un verdadero proteccionismo del mercado nacional, sino una política sectorial de tipo urbana, que miraba hacia al campo solo por el interés de mantener la producción de alimentos a precios bajos y lograr sustraer la renta del suelo, mas no buscando un desarrollo de este sector.
En el modelo de sustitución de importaciones de los años ochenta, la obtención de precios bajos en los alimentos básicos y materias primas de origen agrícola, constituía la meta de los industriales y el gobierno, para mantener salarios igualmente bajos. Para lograr esto, en América latina se implementaron diversas reformas agrarias a lo largo del siglo XX.
Para el caso colombiano, las propuestas de reforma agraria se sustentaron en el discurso de reparación o compensación del campesinado, reconociendo con ello la necesidad de reivindicación de un grupo social que ha sido vulnerado en sus derechos, ya sea por la falta de presencia del Estado, o por una presencia contraproducente de éste. Estas propuestas son el resultado de la resistencia y lucha campesina, más que del interés gubernamental por reivindicar sus derechos ante las nefastas consecuencias del conflicto interno que vive Colombia, la desigualdad social, la informalidad en los títulos de propiedad que enfrenta a campesinos y terratenientes, sin embargo, las acciones que se han emprendido, no han sido más que intentos fallidos de reforma, utopías desgarradas que no lograron solucionar el problema de acceso a la tierra, ni generar condiciones de seguridad al campesinado en cuanto a su bienestar social.
Para el caso latinoamericano, las acciones de reforma agraria implicaron para los Estados el tener que asumir distintos costos con tal de mantener una mesura en los precios, pero con la entrada de la nueva fase agro-exportadora, la mayoría de los pequeños campesinos quedaron excluidos tanto del sistema nacional, dada la subordinación por el bajo precio de los alimentos, como del sistema mundial, dado que la agroindustria multinacional exportadora, a pesar de comercializar cultivos muy rentables, también hace muy limitada la participación, pues concentra el mercado en un pequeño grupo de terratenientes y empresarios que hacen uso de alta tecnología y grandes concentraciones de capital, especialmente de la tierra, pues la inequidad en la distribución de ésta ha sido una constante de la realidad colombiana.
Según el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA, 1996), en 1966 el 44,9% de la superficie agrícola colombiana se encontraba controlada por el 1,2% de explotaciones multifamiliares grandes que concentran de 200 hectáreas en adelante y el 5,5% de la superficie es controlada por el 64,1% de explotaciones subfamiliares, que son las que ocupan de 1 a 9,9 hectáreas. En la actualidad, este problema no se ha solucionado, y se registran en 15.36% de los municipios del territorio nacional, un Gini de concentración de propietarios de la tierra, superior al 0.8. (Salas y Zerro, 2012)
Estos factores generan una subordinación excluyente del campesinado ya que la extracción de valor que acapara el capital financiero, terratenientes y grandes agroempresarios, limita las posibilidades de crecimiento de los agricultores, los cuales ven decaer cada vez más su nivel de producción, convirtiéndose en un ente productor de poca relevancia para el Estado7, pues es la industria quien impone los precios de mercado, comprando materias primas por debajo de los precios reales, lo cual termina por asfixiar al campesino, quedando éste en una condición de marginación frente a los emporios de grandes capitales, sin mayores opciones que la de mantenerse en desventaja y exclusión en el campo o salir del mercado agrícola, para convertirse en un trabajador disponible para el capital en el mercado urbano. El dominio excluyente del capital no reproduce por tanto solamente la explotación sino también la exclusión de los productores y con ello acaba minando la fuente de valor de la cual se nutre.8
Para la década del ochenta surge en Latinoamérica una gran preocupación por la deuda externa, la cual había alcanzado niveles excesivos para la capacidad de pago de los países latinoamericanos, generando con ello una crisis económica en la región, aunque Colombia sintió con menos peso la crisis, pues los dineros ilegales del narcotráfico remplazaron en gran medida el flujo monetario que se había dejado de percibir, supliendo con ello el problema de liquidez que sufrían los países vecinos por las restricciones de los bancos y la falta de inversión por parte de los capitales extranjeros.
Entre 1985 y 1994 la tasa de crecimiento del ingreso per cápita en Colombia fue de 2,4%... En los últimos 25 años el PIB ha crecido a una tasa que supera la media regional. Durante los años ochenta (1981-1990) especialmente difíciles para América Latina, la variación acumulada del PIB per cápita de Colombia fue de 17,9% este resultado positivo marca un claro contraste con la dinámica experimentada por la región que en su conjunto decreció 7,9%. (Sarmiento et al., 2001)
Según Jaramillo (2002):
A pesar de que la tasa de crecimiento de la producción agrícola cayó de un 3,5% anual en la década del 70, a solo un 2,1% en la década del 80, el sector agrícola fue uno de los sectores que salió mejor librado de la crisis, pues en las ciudades se sintió con mayor fuerza el recorte del gasto público y la falta de inversión extranjera (entre 1980 y 1991 las exportaciones agropecuarias crecieron en 3,6% anual mientras las importaciones tan solo un 0,3%).
La crisis de los 80’s y la insatisfacción en los resultados del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, daba paso a un nuevo paradigma de desarrollo en el cual el gobierno no tuviera que sacrificar fuertemente el erario público, responsabilizándose de los resultados, sino, por el contrario, darle mayor participación al sector privado para incursionar tanto en las empresas que hasta el momento pertenecían al Estado, como aquellas que fijaban su mirada en el comercio internacional, esto requería menor participación del Estado en la economía y una liberación de los mercados.
Los nuevos cambios favorecían de momento al sector agro-exportador pues permitía mayor libertad de producción y un equilibrio de competencia al eliminarse impuestos de exportación, aranceles, control de precios, entre otras medidas no tan positivas como recortes de precios de sustentación en lácteos y cereales. Sin embargo, la mayor parte de población del sector rural está compuesta por pequeños agricultores campesinos, los cuales cuentan con un atraso tecnológico y altos niveles de pobreza que favorecen una competencia desigual, la cual incrementa al no tener una política definida que diferencie a los pequeños campesinos de los grandes productores agroindustriales, y que tenga en cuenta las relaciones de comercio que tienen los intermediarios con los pequeños campesinos, ya que las instituciones gubernamentales tienden a generalizar la situación del agro, sin identificar la disimilitudes entre los agentes rurales. “En contraste, en 1993 cerca del 70% de los agricultores colombianos laboraba en parcelas de menos de 5 hectáreas que representaban menos del 12% de la tierra cultivable y de los ingresos de la agricultura” (Sicard, 2005, p. 41)
No solo el problema de la desigualdad en la tenencia de la tierra, también hay que tener en cuenta que los pequeños productores de economía campesina se encuentran ubicados en zonas de ladera de difícil acceso comercial y poca infraestructura vial, diferente a la agricultura comercial, la cual se favorece de tecnología, buenas vías, mercados formales y competitividad. Empero, es en la economía campesina donde se produce la mayor cantidad de empleo y alimentos tanto para el consumo local como para los centros urbanos “la agricultura campesina ha contribuido con cerca del 50% de la producción agropecuaria desde 1960.” (Twomey y Helwege, 1991)
Hay que tener en cuenta que el incremento de la producción agrícola colombiana, la cual obtuvo un crecimiento anual de 3,5% de 1950 a 1990, no significó un crecimiento equitativo de todo el sector, por el contrario acentuó más la desigualdad entre el sector agrícola moderno y el de economía campesina tradicional. En la actualidad estas dicotomías no se han solucionado, y un claro reflejo de ello es la reclamación que los campesinos han realizado a través del paro nacional agrario del año 2013, a pesar de que el ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas, anunciara un crecimiento inigualable:
El sector agropecuario presentó el mayor crecimiento de los últimos 11 años con 7,6% durante el segundo trimestre, cifra que no se observaba desde el segundo trimestre de 2002. El café fue un importante motor de este crecimiento registrando un aumento de 32,4% durante el trimestre. (Min. Hacienda, 2013)
Empero, a pesar de estas cifras positivas, los campesinos, acompañados por organizaciones sindicales y populares, comerciantes, estudiantes, trasportadores, entre otros grupos sociales, optaron por manifestarse bloqueando vías y haciendo un cese de sus actividades productivas, denunciando un sobre costo en los insumos agrícolas, prohibiciones en el uso de semillas criollas, e indignación del sector cafetero ante los representantes e intermediarios que hacen parte de la Federación Nacional de Cafeteros. Estos acontecimientos dan cuenta que el crecimiento que reportó el agro colombiano, no es sinónimo de un bienestar social equitativo, aunque los problemas de desigualdad en el campo no son situación exclusiva de esta época, sino que se deben a un proceso histórico que se ha construido sobre las bases de la inequidad social y el desconocimiento de las necesidades y potencialidades de los grandes y pequeños campesinos.
En la segunda mitad del siglo XX, fueron los grandes agricultores quienes disfrutaron del incremento en la producción agrícola, mejorando su sistema tecnológico y con ello sus ganancias, con lo cual hacían frente al nuevo modelo de Revolución Verde que traía consigo semillas “mejoradas”, es decir, semillas a las cuales se les realiza una modificación de uno de sus componentes, buscando resistencia a plagas o enfermedades. El nuevo sistema también trajo consigo el incremento de producción en monocultivos, que mostraron altos rendimientos, con el uso de fertilizantes y plaguicidas, los cuales, para los pequeños agricultores, significaban un costo extra en la producción, además de una perdida de variedad genética.
La Revolución Verde, se denominó a una serie de prácticas que inicio el ingeniero agrónomo Norman Borlaug en Sonora, México, por el año de 1943 y que sirvió para mejorar la productividad agrícola, contribuyendo a erradicar la hambruna en regiones sobrepobladas como la India. Esta revolución solucionó un gran problema de déficit alimentario de momento, pues en términos de productividad mostró un buen rendimiento, sin embargo a futuro representó un gran riesgo por su sostenibilidad, ya que los agentes externos que utiliza y los monocultivos degradan el suelo y acaban con la diversidad biológica, creando esto una mayor dependencia por la necesidad del uso de agroquímicos, Este modelo agrícola, trae consigo incrementos en los costos de producción, debido al alto precio de las semillas y los paquetes tecnológicos que la acompañan. Empero, estos costos fueron afrontados con la mecanización de las labores agrícolas, la protección mediante subsidios y sustentabilidad de precios, controles de importación y ayudas para investigación y extensión a los productos transables y de importación (aceite de palma, soya, arroz, sorgo, algodón, caña de azúcar y banano). Mientras tanto el pequeño campesino se quedaba al margen del desarrollo agrícola, aquellos que decidieron aventurarse en paquetes de la Revolución Verde, no contaron con la asesoría y conocimientos necesarios de este modelo, mucho menos con la tecnología para hacer frente a los sobrecostos de pesticidas y todo tipo de insumos sintéticos que requiere este tipo de producción.
Uno de los problemas principales del modelo agrícola proveniente de la Revolución Verde, es la marginación económica del pequeño productor campesino, lo cual acarrea la disminución en la ocupación de mano de obra en las zonas rurales, ya que los cultivos que generaban la mayor cantidad de empleo se encuentran en los minifundios, muestra de ello, son los datos estadísticos del Departamento Nacional de Planeación, el cual evidencia que “para 1988 los cultivos de economía campesina contribuían con cerca del 70% del empleo agrícola” (DNP, 1990) estos productos son café, plátano, caña panelera, frutas y hortalizas. Mientras tanto la agricultura comercial entre 1950 y 1980 empleaba el 18% de la población rural, siendo esta una cifra muy baja para el gran crecimiento de producción que representó este sector (3,5%).
La Revolución Verde, la biotecnología y el mercado transnacional, han logrado permear diferentes sectores políticos, económicos y sociales, compitiendo por tener el control en la producción, distribución y consumo de bienes materiales, empero, en la actualidad donde imperan los sistemas tecnológicos y de conocimiento científico, se genera un interés por el control de bienes inmateriales, tal es el caso de la biotecnología, la cual ha logrado dar un valor mercantil a entes patrimoniales de biodiversidad genética y cultural, que se hace evidente en el continuo interés por las semillas utilizadas por los campesinos y el uso que estas reciben, basado en un conocimiento adquirido y construido socialmente. Estas semillas ahora son objeto de manipulación y apropiación privada mediante leyes de propiedad intelectual y patentes que van en contravía del conocimiento tradicional compartido por comunidades rurales, las cuales han logrado mantener gran diversidad de especies que se reproducen según las necesidades ambientales y socio-culturales.
La resistencia del campesinado y otros sectores, conscientes de la gran afectación que produce la apropiación de los entes biológicos, como una forma de restringir la vida, la soberanía alimentaria, la libertad y reproducción cultural de los pueblos, entran actualmente en una lucha por la protección y reproducción libre de las semillas nativas y tradicionales9. Esta lucha a su vez, representa la reivindicación y reconocimiento del campesinado y su presencia social e histórica, la cual está enmarcada por la identidad de las formas de vida que se construyen continuamente en el campo, por ende, es una lucha que más allá de lo material, también se encuentra en un plano simbólico, pues es la cultura campesina la que se está poniendo en peligro y su defensa debe buscarse desde lo político, económico, institucional, pero además cultural, permitiendo que las nuevas generaciones no estén privadas del conocimiento milenario de los campesinos, indígenas y afros y de los medios sociales y biológicos, como lo son tierra, semillas y tecnología, lo cual permite materializar sus saberes.
Los campesinos milenariamente han apropiado un conocimiento de ciertas especies vegetales dado el uso y reproducción de semillas, las cuales representan más que un uso comercial, ya que su siembra requiere de un conocimiento y proceso de producción que va creando estilos de vida campesina y territorialidades que se sustentan en representaciones culturales, pero estas condiciones son amenazadas por las formas de producción actual, las cuales se caracterizan por el uso de organismos modificados genéticamente, monocultivos, alta concentración de la tierra y uso de agrotóxicos.
Estas representaciones permiten comprender el posicionamiento que las personas que habitan el sector rural tienen en cuanto campesinos, pues conservan una relación especial con la naturaleza, que no se limita a mera producción de material biológico, ya que allí también se encuentra un componente simbólico que se construye en la relación campesino-naturaleza y campesino-campesino.
A pesar de que las semillas sean un patrimonio colectivo que han influido fuertemente en la construcción de identidades y autonomía campesina, hoy en día se ve amenazado su uso y reproducción por la privatización, manipulación, concentración y regulación de distribución, por parte de empresas semilleras privadas, que obtiene un marco legal de acción mediante normativas establecidas, que desconocen la cultura campesina local y las obligaciones del Estado de garantizar y respetar los derechos de quienes están bajo su jurisdicción, de preservar los recursos naturales, como fuente de vida y específicamente la obligación de velar por la soberanía alimentaria y los derechos de los campesinos, campesinas y productores rurales.
Entre las normativas que están en discusión y generan mayor controversia se encuentra la Ley 1032 de 2006, articulo 4, que modifica el artículo 306 de la ley 599 de 2000, sobre la usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales. Bajo esta normativa se penaliza de cuatro a ocho años y se multa de veintiséis punto sesenta y seis a mil quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, a quienes, según le ley, hagan uso “indebido” o usurpen derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente. Igualmente aplica la pena para quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes o material vegetal de esta categoría.
Esta norma genera todo tipo de confusiones, pues quien puede advertir si un producto vegetal natural es o no similar a uno patentado, ya que los organismos que gozan de patentes por lo general son transgénicos que han modificado genéticamente una parte de un ente natural, por ende ambos conservan similitudes.10
Este tipo de normativas permite evidenciar que el Estado está desconociendo sus obligaciones y los derechos de los ciudadanos al imponer el interés privado sobre el interés general, no reconocer la diversidad étnica y cultural de la nación, no generar una protección de las riquezas naturales, violar el derecho a la consulta previa con consentimiento previo, libre e informado, desconocer la inalienabilidad de los bienes públicos, no proteger la producción de alimentos, no garantizar el desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales, impedir que se obstruya la libertad económica y se impongan de manera dominante empresas o personas en el mercado nacional, entre otras obligaciones del Estado.
Otra norma controversial que atenta contra las comunidades campesinas, afro e indígenas es la resolución 970 de 2010, expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la cual tiene por objeto “Reglamentar y controlar la producción, acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, comercialización, transferencia a título gratuito y/o uso de la semilla sexual, asexual, plántulas o material micropropagado de todos los géneros y especies botánicos para siembras de cultivares obtenidos por medio de técnicas y métodos de mejoramiento convencional, incluyendo dentro de estos, la selección de mutaciones espontáneas o inducidas artificialmente y por métodos no convencionales como los organismos modificados genéticamente a través de ingeniería genética, con el fin de velar por la calidad de las semillas y la sanidad de las cosechas.”11
Esta norma permitió un control desproporcionado de las semillas, el cual fue conocido por un controversial video12 donde se mostraba a las autoridades del ICA botando 70 toneladas de arroz incautado a los campesinos de Campoaleagre, Huila, debido a que no cumplían con una certificación por parte de la entidad. Este hecho generó una indignación nacional, que sumado a otros conflictos, llevó a una manifestación que se unió con el paro agrario nacional del año 2013, logrando con ello la congelación de la norma.
También se tiene la ley 1518 de 2012, por medio del cual se aprueba el Convenio Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV 199113
UPOV 91 es una norma que amplía el alcance de la propiedad intelectual de las semillas, y especialmente tiene enormes y graves repercusiones sobre la agricultura y la biodiversidad presentes en países megadiversos como Colombia, puesto que al permitir la privatización y monopolio de las semillas, vulnera los derechos colectivos de los pueblos indígenas, afros y campesinos, su cultura, la soberanía y autonomía alimentaria a la vez que desprotege las semillas nativas y criollas y genera su desabastecimiento (Vélez, 2012).
La Corte Constitucional de Colombia declaró inexequible la ley 1518 de 2012, que aprueba el convenio UPOV 91, utilizando como argumento principal el no haberse realizado la consulta previa a las comunidades indígenas y afrocolombianas. Si bien esta decisión de la corte resultó favorable para las comunidades rurales, se ignoró la posición de los campesinos, al tener solo en cuenta las comunidades étnicas y tribales, pues los campesinos hubiesen sido los más afectados al limitarse el uso libre de las semillas, cambiar patrones alimenticios, de sanidad, culturales, entre otros factores, que al igual que las comunidades indígenas y afros, constituye elementos de identidad y subsistencia, y contribuyen de manera directa al desarrollo de la agrobiodiversidad del país.
En términos generales, estas leyes14 supeditan el conocimiento de la comunidad frente al conocimiento científico-empresarial de los laboratorios y las empresas transnacionales agrícolas, invalidando con ello el conocimiento ancestral, y poniendo en riesgo la soberanía de los pueblos y la cultura campesina.
Por los motivos anteriormente mencionados, se hace necesario analizar las prácticas agrícolas construidas por la comunidad con relación a las semillas tradicionales y la apropiación cultural que de allí se desprende, para entender qué tipo de expresión social campesina se presenta en el contexto de estudio y qué riesgos representan algunos agentes, como los Organismos Modificados Genéticamente (OMGs) o transgénicos en la vida social, entendiendo no sólo los factores productivos, sino también en la construcción ética que se genera en la relación del hombre con la naturaleza, ya que lo rural va más allá de la agricultura, pues implica una complejidad de relaciones sociales en las cuales se establecen todo tipo de conexiones y organizaciones entre los agentes, sin limitarse al factor productivo.
3. CAPITULO III CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO SANTUARIO RISARALDA
Introducción:
El municipio de Santuario se halla ubicado al occidente del departamento de Risaralda, limita con los municipios de Apia al norte, Viterbo al nororiente, La Virginia al suroriente, Balboa y La Celia al sur, San José del Palmar y Pueblo Rico al occidente; posee una población aproximada de 15.585 habitantes, de los cuales 8.623 viven en el sector rural15 ; es un municipio de sexta categoría.
En cuanto a su clima e hidrografía, Santuario corresponde a la cuenca hidrográfica del rio Cauca; La cabecera municipal se encuentra a una altura de 1.575 metros sobre el nivel del mar (msnm) con una temperatura media de 20 grados centígrados (°C). El municipio posee una pluviosidad media anual de 1949 milímetros (mm) y un registro en año húmedo de 2517.6mm y en año seco de 1272mm. La parte baja se encuentra ubicada por debajo de los 1.000 msnm y posee una temperatura superior a los 22°C, corresponde a unos 20 km2 en los cuales se desempeñan labores agrícolas de ganadería y caña de azúcar; entre los 1.000 y 2.000 msnm, se encuentran unos 99 km2, con temperaturas promedio de 17°C y 22°C, los cuales componen la franja cafetera, con caña panelera, algo de frutales y poco pasto; entre los 2.000 y 3.000 msnm, se encuentran unos 62 km2, con temperaturas que oscilan entre los 12°C y 17°C, hay un mínimo de cultivos frutales y pastos, algo de rastrojo y el Parque Nacional Natural Tatamá (zona de reserva ambiental); Por encima de los 3000 msnm, zona de paramo, se encuentran unos 15 km2, dentro del Parque Nacional Natural Tatamá, con temperaturas por debajo de los 12°C. (Vásquez: 2007)
En cuanto a su extensión territorial, el municipio de Santuario posee un área aproximada de 201 km2, de los cuales 197 km2corresponden al sector rural16. Cuenta con un corregimiento (Peralonso) y 39 veredas.
Grafico 1. Mapa de Santuario
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Mapas obtenidos del archivo del Historiador Jaime Vásquez
3.1 Contexto socio-histórico
El municipio de Santuario se caracteriza por poseer una organización territorial minifundista, que ha prevalecido desde la colonización de agricultores antioqueños en la zona, con tendencias católicas y conservadoras, los cuales se mezclaron con familias liberales, provenientes del Cauca y algunos descendientes de alemanes, quienes se destacaron en los asuntos político-administrativos, comerciales y el establecimiento de haciendas agropecuarias.
Esta integración de personas de tan diferente índole, dieron dinamismo al municipio, aportando con sus costumbres e intereses intelectuales, sin embargo, el fanatismo político que dio origen a la lucha entre conservadores y liberales, especialmente en la violencia desatada en 1948, generó un proceso desestabilizador, cambiando la economía del municipio, al cambiar la tenencia y el trabajo de la tierra de las familias campesinas, las cuales huyeron a la cabecera municipal y otros centros poblados aledaños para conservar sus vidas. Estos campesinos perdieron sus tierras, las cuales fueron ocupadas por conservadores provenientes principalmente de los municipios de Riosucio, Belén de Umbría y Pueblo Rico, todos estos con un origen predominantemente antioqueño, los cuales se establecieron como terratenientes, al apoderarse de las fincas de los santuareños.
Aquellos minifundistas propietarios que huyeron, pero lograron conservar sus predios, optaron por conseguir terceros que cuidaran de sus fincas bajo la figura de “agregados” o “caseros”, con lo cual se cambia radicalmente la economía campesina y la tenencia de la tierra, pues pasa de ser el escenario familiar del propietario, en el cual se generaba la autosuficiencia en la producción, que garantiza la soberanía alimentaria con diversidad de cultivos de hortalizas y frutales, para convertirse en tierras con fines exclusivamente lucrativos, lo cual conlleva a que se cambien los cultivos de pancoger por cafetales, pues los propietarios al no vivir en sus tierras, no tienen mayor interés en conservar estos cultivos y exigen a sus caseros racionalizar el espacio para sembrar cultivos comerciales, principalmente café.
Según el censo nacional realizado en 1980, el municipio de Santuario posee para la fecha 6.144 hectáreas en café, mostrando un incremento del 74% con respecto al año 1970, en el cual la producción de café ocupaba 1.597 hectáreas. Este incremento de producción se debe a la sustitución de cultivos transitorios y pastos, por el monocultivo de café Caturra, el cual sustituyó también otras variedades de café, mediante el monocultivo con alta densidad de siembra y alto uso de fertilizantes sintéticos, propuesta que iniciara en el municipio el cafetero Reinaldo Acosta Soto (Vásquez, 2007).
Grafico 2.
Distribución del área del Municipio de Santuario. 1980 y 200717
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
El trabajo de la familia campesina propietaria se cambia por el trabajo del jornalero y el alimentador, que cumple la labor de cuidar y administrar, esto cambia completamente el contexto campesino, entre estos cambios se puede evidenciar la estructura familiar, la cual pasa de ser una familia extensa propietaria, en la que los miembros de la misma se encargaban de las labores productivas de la finca, a ser una familia encargada, por lo general de tipo nuclear, con aproximadamente cinco miembros, en el cual el hombre es quien se encarga de todo lo relacionado con la parte administrativa, y la mujer se encarga de la alimentación de los trabajadores, pues la finca deja de ser el escenario económico familiar para transformarse en un espacio netamente económico, donde las labores son realizadas por contratos a jornal de personas foráneas y un administrador que habita la finca con su familia.
Dada la reducción de la familia y los cambios en los títulos de propiedad, se reduce la siembra de cultivos de pancoger, ya que las fincas, al no ser trabajadas por sus dueños, se limitan a la producción de cultivos comerciales que por lo general se siembran en la forma de monocultivos.
Los cambios anteriormente mencionados hacen que la diversidad en la producción agrícola y pecuaria se vaya perdiendo, perdiéndose con ello la identidad cultural del campesino santuareño, el cual sufre una transformación contundente a obrero agrícola, especialmente con la implementación del monocultivo de café, que a la vez favorece la concentración de la tierra y el desplazamiento campesino.
La homogenización de la producción agrícola, limita la participación de los pequeños campesinos, pues se crea una gran demanda sobre la tierra y la necesidad de mayores recursos de capital para competir con los cultivos comerciales.
De esta manera, el campesino que opta por las formas tradicionales de producción ya no tiene cabida en las fincas, por los problemas de seguridad alimentaria, persecución política y marginación socioeconómica, motivos por los cuales deben trasladarse a los centros urbanos o buscar en otros municipios cercanos.
El proceso de desplazamiento de los campesinos, especialmente por los cambios en los modelos de producción, sigue significando hoy en día, una importante reducción de población tanto en el sector rural, como en el municipio en general.
Grafico 3. Usos del suelo en 1994
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Extraído de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER)
Tomando como referencia la estadística que maneja la alcaldía municipal y los archivos del historiador Jaime Vásquez Raigoza, se puede concluir que el municipio de Santuario sufrió una reducción poblacional del 74,4% entre los años 1951 a 1964, continuando con una tendencia descendente. En 1951 Santuario contaba con 21.756 habitantes (sin incluir el caserío de La Celia, que por aquellos años pertenencia a Santuario), 4.115 en el sector urbano y una fuerte mayoría en el sector rural, con 17.641 habitantes. Para 1964 había 16.198 habitantes censados, 5.971 en el sector urbano y 10.227 habitantes en el sector rural, mostrando un descenso del 58% en comparación al año 1951. Para el año 2006, Santuario cuenta con 14.736 habitantes, localizados 6.587 en el sector urbano y 8.147 en el sector rural, lo cual demuestra un descenso de población, principalmente en el campo, el cual, con respecto a 1951, se ve reducido en un 46.2% y un incremento en el sector urbano, el cual, con respecto al mismo año, asciende en un 62.5%.
En un periodo intercensal que va de 1985 a 1993 se registra un crecimiento negativo del -7.39% lo cual obedece al continuo desplazamiento hacia otras ciudades en procura de mejores condiciones económicas, causado por la concentración de la tenencia de la tierra, el desempleo local, mejores servicios públicos, en busca de más y mejor educación y capacitación, y en procura de mayor seguridad… la descampesinización del sector rural en los últimos 50 años ha desplazado alrededor de un 25% de pobladores hacia sectores urbanos. (Vásquez. 2007, p. 314)
Estos sucesos han generado un problema de desempleo, pues el café ocupa mano de obra, pero solo en la época de cosecha, que va del mes de septiembre a noviembre y en menor medida en mayo, quedando el resto del año con un alto grado de mano de obra desocupada, pues no hay otro sector importante en el municipio, como industria o manufacturas y las fincas dedicadas a la producción de alimentos son pocas y en su mayoría obedecen a una economía de autosubsistencia.
Estas condiciones dan cuenta de la importancia de un campo diversificado en producción y con una mayor democratización en la propiedad rural, pues los campesinos han perdido su tierra y con ella su autonomía alimentaria, se han visto en la necesidad de adoptar formas de vida paupérrimas, pasando de ser propietarios a obreros agrícolas, si puede utilizarse este término, ya que no alcanzan las condiciones de obreros, pues no ganan un salario mínimo legal, no tienen contrataciones formales a término fijo, tienen una jornada laboral extensa y la gran mayoría, por no decir el total, no gozan de prestaciones como afiliación a salud y pensión.
En parte esto se debe a que la producción en el campo santuareño se ha concentrado en el monocultivo del café, dejando perder otras variedades de cultivos con los cuales se alimentaban las familias, ha concentrado la tierra en menos manos, pues una producción de este tipo requiere de mayores insumos, ya que las formas tradicionales de abonar y el control natural de plagas y enfermedades mediante diversidad de plantas, ha sido cambiado por el uso de agentes externos, que resultan bastante costosos, lo cual conlleva a eliminar pequeños campesinos que no pueden competir bajo estos métodos de agricultura convencional.
A pesar de estas condiciones generales del municipio, aún quedan campesinos propietarios o arrendatarios que han optado por formas alternas de producción, y han logrado conservar semillas tradicionales y ecológicas que los liberan de los monopolios de empresas agrícolas, pues no tienen que comprar semillas transgénicas, ni limitarse a paquetes tecnológicos para cada producción. Además, garantizan la soberanía alimentaria diversificada y saludable, permite conservar y construir prácticas locales, renovando la cultura del campesinado santuareño y aportar a la protección del medio ambiente, entre otras muchas funciones.
Aquellos campesinos que optaron por conservar la agricultura tradicional que usaban los abuelos del municipio fueron los escogidos para la presente investigación, con el animo de mostrar a otros sectores las formas de vida que estos desarrollan y cual es su percepción ante uno de los elementos indispensables para su supervivencia, esto es la semilla criolla, aquella que les permite reproducir su cultura y emanciparse de agentes agrícolas externos, que no corresponden a sus formas de siembra y pensamiento, como lo son, por mencionar algunos de ellos, los agrotóxicos, transgénicos, los impedimentos en nombre de la propiedad intelectual, monocultivos de alta densidad, entre otros.
4. CAPITULO IV. SABERES Y PRÁCTICAS LOCALES CON RELACIÓN AL USO SOCIAL DE SEMILLAS TRADICIONALES
Introducción:
Pese a que los campesinos actualmente son más vulnerables, dado la presión del mercado sobre la tierra, las leyes contra el campo y el cambio climático que hace cada vez mas impredecible los ciclos y resultados de siembra, muchos campesinos hacen lo posible por sobrellevar estas vicisitudes de manera natural, es decir, sin depender de insumos y técnicas ajenas a su finca y/o región, para esto se hace necesario renovar sus conocimientos y retomar aquellos que los abuelos dejaron y que actualmente representan un gran legado intelectual que debe defenderse, compartirse y aplicarse, por encima de las leyes de propiedad intelectual y usurpación biológica que anulan, expropian y limitan el ejercicio de la cultura campesina.
La agricultura tradicional no requiere de fertilizantes ni pesticidas químicos que destruyen los procesos naturales del suelo, bajo los cuales se genera la acumulación de carbono en materia orgánica, por ende es una agricultura sustentable, sin embargo, tampoco se exime de toda culpabilidad a los campesinos, pues los procesos antrópicos que implican el uso de tierra para sembrar, modifican los ecosistemas en los cuales se almacena el carbono, empero, su afectación no es comparable con la provocada por la agricultura industrial moderna que impone el uso de químicos a base de petróleo y la generalización de monocultivos que elimina la biodiversidad.
Los campesinos del municipio de Santuario evidencian prácticas ecológicas que permiten conservar el medio natural sobre el cual realizan sus labores cotidianas, pese a que su pensamiento no va dirigido tanto a un ecologismo sino a un arraigo cultural, bajo el cual aprendieron a sembrar, controlar plagas, tener un suelo fértil y poseer una diversidad en la agricultura que les permita alimentarse de acuerdo a gustos y disponibilidades de suelo y semillas.
Como complemento del ejercicio sociológico que se lleva a cabo, se presentan las prácticas y saberes campesinos, con un enfoque territorial, asumido desde la teoría de Luis Llambí (2007), que de cuenta de la realidad de los campesinos santuareños en su espacio geográfico, ya que estas acciones y las relaciones que se desarrollan en su entorno, son las que permiten definir un campesinado histórico, concreto, que se diferencia de otras estructuras rurales.
Las prácticas y conocimientos campesinos que se lograron abstraer a través de los ejercicios de observación y entrevista y que se presentan en los siguientes subcapítulos, no fueron objeto de un ejercicio para comprobar la veracidad de las mismas, en cuanto esta labor corresponde a un ingeniero agrónomo y no a un sociólogo, por ende se presentan al lector tal cual fue sustraída de la comunidad, ya que la importancia que se le da no está ligada a su veracidad ni aplicabilidad, sino en cuanto corresponde a un elemento cultural que define un tipo de organización social campesina.
4.1 Reconocimiento de la Naturaleza Como un Organismo Vivo, Vital Para la Subsistencia de Todos los Seres.
Mediante un proceso de observación continua y de análisis de entrevistas, se pudo concluir que los campesinos del municipio de Santuario Risaralda que hicieron parte de la presente investigación tienen una concepción mayoritariamente ecocentrista y en menor medida antropocentrista de la naturaleza. Los primeros en cuanto manifestaron que no sienten un dominio explicito sobre el medio natural sobre el cual realizan sus actividades, por el contrario, establecen una relación de igualdad e integración con todos los elementos que hacen parte de su finca, como animales, plantas, el bosque, etc. La otra parte de la población se enmarca de manera implícita en una corriente de tipo antropocéntrica, pues si bien se pudo observar prácticas de respeto y amor por la naturaleza, es el campesino quien tiene el dominio sobre el entorno y legitima sus acciones mediante la concepción de que la naturaleza es un medio de subsistencia para la vida humana. Dicha concepción va acompañada de preceptos teológicos, según los cuales fue Dios quien creo la naturaleza para que el hombre aprovechara todos sus beneficios, no obstante, también reconocen en ella un ente independiente, ya que no necesita del ser humano para existir y hasta le dotan de cualidades humanas.
Según el señor Echeverry, campesino encuestado, “la naturaleza es sabia y se autorregula, porque ella es abundante en todo; una agricultura en armonía con la naturaleza mantiene la fertilidad del suelo y hasta la mejora, es que uno puede tener buena productividad y mantenerla con el tiempo sin necesidad de recurrir a fertilizantes y químicos”. (W. Echeverry, comunicación personal, 24 de agosto de 2014).
Este tipo de pensamientos está totalmente ligado al tipo de agricultura que desarrollan los campesinos, pues estos logran materializar su conocimiento e ideal de vida en sus fincas, haciendo uso de todo lo que brinda el medio natural, sin necesidad de recurrir a elementos artificiales como los agroquímicos, los cuales no han logrado apropiar, pues no corresponde a los elementos que se encuentran en su finca, no son parte de la cultura campesina de este tipo de estructura social.
Desde los planteamientos de Llambí
El enfoque de las estrategias de vida (livelihood approach, en ingles) postula que, dependiendo de los activos a los que tiene acceso, los hogares utilizan una variedad de actividades, agrícolas y no agrícolas, como parte de sus estrategias de vida con el objetivo de generar ingresos, seguridad alimentaria, y gastos de inversión. (2012)
De esta manera, los campesinos aprovechan todos los elementos del entorno natural, lo cual requiere un conocimiento amplio y compartido de los usos y beneficios de las plantas, características del suelo, influencias del clima, entre otros elementos indispensables para la agricultura tradicional, diferente a los sistemas agroindustriales, los cuales crean una perdida de saberes y relación con el entorno, pues se tiende a manipular la naturaleza con modificaciones genéticas y químicos, para que responda a las necesidades del hombre, ignorando los procesos orgánicos naturales de todos los elementos que la integran.
Otra concepción sumamente valiosa para conocer la construcción simbólica que los campesinos tienen referente a la vida del campo y la relación que establecen continuamente con la naturaleza, es el intentar relacionar todos los componentes de la finca en un solo sistema, en el cual confluyen sistemas productivos, culturales y biológicos que constituyen la vida rural.
Esta forma de pensamiento implica una posición diferente, pues el hombre es un elemento más del sistema y su acción deriva de una concepción axiológica del campo, en el cual la naturaleza no es vista solo como medio de producción, que se puede cosificar y manipular, por el contrario la concepción de finca que posee este grupo de campesinos santuareños, es entendida como un sistema, donde se integran otros subsistemas, en el cual el campesino está en medio y ejerce como dinamizador, buscando mejorar los procesos agrícolas, sin imponerse a la naturaleza, pues se procura por todos los medios no agotar la tierra al someterla a procesos de sobrexplotación.
Las personas que poseen este tipo de pensamiento son pocas y están altamente influenciados por principios religiosos provenientes de la iglesia Gnóstica, sin embargo, es importante resaltar sus prácticas, ya que éstas han conllevado a la conservación de semillas tradicionales y de la agricultura ecológica.
En la noción de ecosistema que plantea Llambí (2012) se puede observar como las funciones del entorno biofísico se convierten en bienes y servicios, ya que según éste, los resultados naturales de los procesos orgánicos pasan a ser para la comunidad humana, alimentos, medicina, materiales de construcción, energía, etc., además de la preservación de la biodiversidad, dada por el mismo sistema, pues cada componente de la naturaleza sirve para la subsistencia del conglomerado.
A través de encuesta el campesino Bustamante manifiesta: “la finca es un sistema donde se integra el hombre con la naturaleza, se tiene en cuenta no solo la familia campesina, sino también la comunidad, los animales, las plantas, etc., pues cada uno cumple una función especifica, que debe ser acompañada solidariamente por todo el conglomerado de la finca. Cada animalito es productivo y lo necesita la tierra, pues con su trabajo genera vida, proteger la vida de estos es garantizar la propia vida; de esta manera el hombre actúa como dinamizador, dirigiendo con respeto un territorio vivo… en la finca se produce para vivir y se vive para conservar”. (N. Bustamante, comunicación personal, 8 septiembre de 2014).
Grafico 4. Significado de la naturaleza para los campesinos
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
En el grafico 1 se puede observar que existe una población mayoritaria de 57.14% que entiende la naturaleza como un sistema en el cual convergen todos los elementos, incluido el ser humano, lo cual implica un posición de igualdad, un 35.71% la asume como medio de subsistencia, ya que al ser una población campesina están constantemente explotando el entorno, aunque se realice con prácticas de sostenibilidad ambiental en la mayoría de los casos.
Si bien en la grafica se observa una población minoritaria del 7.14% que asume la naturaleza como un elemento religioso, mediante observación y análisis de el componente oral suministrado por la comunidad, se puede deducir que la gran mayoría asumen la naturaleza como creación divina, solo que las respuestas obtenidas se enfocaban a saber si la naturaleza fue dada para bienestar del hombre, o el hombre es un elemento mas del medio, y solo este grupo minoritario manifestó explícitamente que era un elemento divino, independientemente del uso que el ser humano le haya asignado.
4.2 Cómo Conservar un Suelo Fértil Para Garantizar Cosechas Libres de Agrotóxicos.
Como se pudo observar durante el proceso de observación y las visitas realizadas a las fincas, el monocultivo de café impera en la mayoría de veredas del municipio, lo cual ha conllevado a una perdida de diversidad agrologica en la cual se evita sembrar otros cultivos dada la ocupación del suelo y se hace uso indiscriminado de agrotóxicos que inhiben el crecimiento de plantas. Sin embargo en las fincas donde aun se conserva diversidad de cultivos se acostumbra tener un suelo protegido con cubierta vegetal, lo cual trae diferentes beneficios, entre ellos, se previene la erosión, se conserva la humedad, se aumenta el equilibrio en la autorregulación de plagas y enfermedades, se evita la lixiviación de nutrientes y se mejora la fertilidad.
Esta protección del suelo se realiza con el manejo de malezas nobles, las cuales permiten que existan mayores microorganismos, mejorando factores de eficiencia en el reciclaje de materias orgánicas e inorgánicas. Para la agricultura es muy importante el suelo, porque de él toman las plantas casi todos sus nutrientes, un suelo con buena vida y sano es más productivo no solo en cantidad sino también en calidad. Según los campesinos de la región, la cobertura protectora se incrementa esparciendo restos de cosechas y del desmalezado, aplicando abonos orgánicos, sembrando cultivos de cobertura, intercalando cultivos, dejando las piedras esparcidas y no amontonadas, aumentando la densidad de siembra usando varios cultivos; también sembrando árboles entre los cultivos y sembrando cultivos en contorno o en curvas a nivel.
Estas practicas demuestran la importancia que los campesinos dan al suelo, pues de él extraen su alimento, además deben garantizar su fertilidad para la subsistencia futura, lo que implica realizar algunas actividades para poder explotarlo de manera sostenible, estas practicas son el resultado de un proceso de observación y actividad campesina continua, que se ha transmitido por siglos. Los sistemas agrícolas, como lo anuncia Llambí “son ecosistemas que, en gran medida, han sido modificados por los agentes humanos, con el objetivo de convertir algunas de funciones en bienes y servicios que pueden ser consumidos directamente o comercializados” (2012).
Las prácticas anteriormente mencionadas para conservar la fertilidad del suelo, son muestra de esas modificaciones que realiza el hombre con el fin de obtener ciertos benéficos de la naturaleza, sin embargo, el papel que cumplen los campesinos en estos cambios son el de dinamizadores de los procesos orgánicos, pues lo que se busca es favorecer la capa vegetal del suelo y contribuir en el proceso de reciclaje y suministro de nutrientes, por lo que la acción antrópica en este caso, no altera de manera negativa el ciclo natural, diferente a las modificaciones de los sistemas de siembra con monocultivos y uso excesivo de químicos y maquinaria.
Según la teoría de Luis Llambí, “desde una perspectiva dinámica, los agroecosistemas experimentan procesos de transformación que son determinados tanto por las decisiones de los agricultores en el tiempo, como por los proceso biofísicos”. (2012)
La protección de la capa vegetal se realiza con el fin de disminuir las afectaciones que genera el hombre con la explotación del suelo, mediante los sistemas de siembra, integrando así la transformación orgánica con las acciones humanas, por el ejemplo con el uso de biopreparados para esparcir alrededor de las cosechas.
De la población encuestada el 85.71% usan biopreparados, sin embargo, estos resultados no significan que los procesos agrícolas que desarrollan los campesinos, sean ecológicos, ya que también usan agentes sintéticos como abonos en un 71.43%, pesticidas en un 42.86% y fertilizantes en un 14.29% de la población.
Grafico 5. Uso de biopreparados
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
A la hora de utilizar las semillas criollas bajo un modo de agricultura tradicional, los campesinos procuran no remover el suelo y hacer labranza mínima, esto es, no romper todo el terreno a sembrar, sino romper únicamente donde va a quedar la planta a cultivar o el surco de cultivo dejando el resto cubierto de vegetación baja, situación muy diferente a la observada en las otras fincas, donde imperan los monocultivos, en las cuales se podía ver desde lo lejos grandes cantidades de terreno con quemas controladas y un uso excesivo de azadón.
Según lo manifestado por los campesinos en la aplicación de la encuesta y la entrevista, el uso de las semillas criollas es eficiente en cuanto no requiere del uso de agrotóxicos, sin embargo, los campesino también ayudan a la planta con prácticas heredadas de los abuelos, que no son comunes en fincas con monocultivos, por ejemplo, para el control de plagas se establecen franjas o barreras trampa, como surcos de rosamarilla, se aplican preparados biológicos, y se hace uso de la sinergia (cooperación) entre especies vegetales, y la alelopatía (competencia o rechazo), estos factores están muy presentes a la hora de sembrar cultivos asociados, sin embargo, son practicas que se limitan a ciertas condiciones culturales, como manejo de agricultura tradicional, policultivos, uso de semillas criollas y principalmente conservación de saberes ancestrales.
Para evitar la erosión causada por el agua, el viento, el sol, la temperatura, u otros factores se observo una práctica general, que consiste en cubrir el suelo con residuos orgánicos como ramas, paja, rastrojo, residuos de plátano, hojarasca de guamo, chachafruto, todos estos comunes en la región; o con cubierta viva que consiste en establecer cultivos rastreros o muy bajos que por su densidad cubren el suelo, como fríjoles, coneja, besito, masequía, maní forrajero. Los beneficios que traen consigo estos cultivos, son el motivo principal por el cual los campesinos con mayor conocimiento y que practican la agricultura ecológica, no realizan quemas de rastrojos.
Este tipo de prácticas permite evidenciar que existe un conocimiento profundo sobre el campo, el cual se encuentra en riesgo por los procesos económicos donde impera el uso de monocultivos e insumos agrícolas ajenos a la cultura campesina, los cuales encarecen la producción. Los campesinos que han optado por conservar la agricultura tradicional tienen un conocimiento amplio del entorno que les rodea, ya que reconocen el valor intrínseco de cada ente biológico, pues cumple una función importante en el ciclo de producción, diferente a la agricultura convencional moderna, en la cual cualquier necesidad de la planta es suplida por agentes sintéticos externos, como abonos, pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos, impidiendo cumplir un ciclo natural, por ende, no solo generan una perdida de biodiversidad, sino también de conocimiento campesino y crean mayor dependencia del mercado.
4.3 Rotación y Combinación de Cultivos
En las distintas visitas realizadas a las fincas objeto de la investigación se pudo evidenciar cultivos de arboles de distintas alturas, los cuales, según los campesinos aportan biomasa, pues de ellos se reciclan los nutrientes, con el fin de contribuir a la fertilidad, también se pudo observar que acostumbran tener cultivos asociados y realizar rotaciones; este tipo de prácticas mas allá de los beneficios que según los pobladores rurales suministran, también genera condiciones humanas de trabajo rural, pues tener diferentes tipos de cultivos, principalmente comida, les permite garantizar la satisfacción de las necesidades alimentarias de la familia, obteniendo alimentos variados y acordes a los patrones culturales que imperan en la región; a nivel laboral, es más fácil para los trabajadores rurales, cumplir con la jornada si se tienen arboles que den sombrío, impidiendo una exposición directa a los rayos solares. Por estos motivos el 71.43% de los campesinos prefieren conservar el sistema de sombrío, a pesar de las recomendaciones del comité de cafeteros de eliminarlo.
En una conversación con López, morero del municipio manifiesta: “manejo sombrío porque es muy duro a la intemperie, no me gusta tumbar palos, el sol da muy duro al hombre” (A. López, comunicación personal, 24 de agosto de 2014) Otro de los beneficios de sembrar distintos tipos de cultivos, que informaba una de las campesinas de mayor edad, es el control sobre las plagas, pues según ésta, al tener variedad vegetal se incrementa la biodiversidad principalmente en los organismos del suelo, los cuales generan un control natural, impidiendo que la plaga se concentre en un solo tipo de alimento y se propague por todo el cultivo. (F. Henao, comunicación personal, 13 de agosto de 2014).
Según Llambí
En un agroecosistema de producción vegetal, la rotación de cultivos interactúa dinámicamente con eventos climáticos, lo que determina importantes condiciones del proceso productivo como la humedad del suelo y las poblaciones indeseadas por los agentes humanos (pestes). (2012)
La rotación y combinación de cultivos demuestra la relación existente entre los procesos biofísicos, sistemas de producción y cultura campesina, los cuales se encuentran integrados en la agricultura tradicional, pues ésta no se limita solo a factores económicos de producción de alimentos y materias primas, sino que combina una serie de elementos estructurales que define la heterogeneidad de formas de vida en la que están inmersos los pobladores rurales.
Estos vínculos biofísicos, económicos y sociales, están mediados por un elemento más, que corresponde las instituciones -estatales, del mercado y de la sociedad civil- pues en el municipio de Santuario existen organizaciones que afectan de manera directa los sistemas agrícolas de los campesinos, tal es el caso del Comité de Cafeteros, institución que se ha encargado de orientar los sistemas agrícolas, convirtiendo las fincas en unidades económicas de monocultivos de café. Los otros sistemas que no realizaron esta conversión poseen estructuras diferentes, como la de la finca tradicional campesina, sin embargo, ésta también se ve afectada por las instituciones que regulan los precios del mercado, controlan las semillas y reglamentan el uso de los entes biológicos.
Lo que se busca explicar con la relación de estos fenómenos es, en palabras de Llambí (2012), “los procesos territoriales como resultado de la compleja interrelación entre tres tipos de procesos de cambio ‘institucional’: en las reglas de juego que rigen las transacciones económicas entre los actores (las instituciones de mercado); en las reglas de juego que rigen el funcionamiento de los entes de gobierno y/o híbridos (las instituciones estatales y paraestatales); y, por ultimo, en las reglas de juego de los actores de la sociedad civil y sus organizaciones
Esta complejidad de los cambios institucionales ha modificado la manera como los agentes se relacionan con su medio natural y social, pues las reglas de juego han cambiado y la agricultura tradicional ya no puede comprenderse como un sistema aislado de los procesos globales que afectan al campesinado.
En la actualidad la combinación de cultivos significa mucho más que diversidad en los patrones alimenticios, pues esto permite construcción de soberanía, protección a las semillas locales, conservar biodiversidad, regular plagas y enfermedades sin necesidad de recurrir a agentes sintéticos, entre otras.
En la grafica numero 3 se observa la cantidad de cultivos que siembran los campesinos santuareños, arrojando como resultado que un 78.59% de la población cultiva entre 5 y 15 productos para el autoconsumo y el 21.41% siembran alrededor de 16 y 20 productos. Para el caso de los cultivos comerciales el 35.71% de la población siembra un solo cultivo comercial, que por lo general esta representado en café, el 21.43% tienen alrededor de 2 cultivos, el 7.14% no tienen ningún cultivo para la venta, solo para el autoconsumo, el resto de población, siembran de 3 a 12 cultivos comerciales. Aquellos campesinos que tienen alta cantidad de cultivos comerciales, por lo general siembran varios productos en pequeñas extensiones de tierra, de la cual sacan para el consumo familiar y para el mercado.
Grafica 6. Cultivos comerciales y de autoconsumo
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Todo esto son factores humanizan la producción en el campo y permiten construir valores sobre los cuales se rige la vida campesina, ya que la labor de un campesino le permite reconocerse en su trabajo, pues él es parte integral del mimo, a diferencia de los sistemas productivos de agricultura convencional moderna, en la cual las personas son un simple objeto o instrumento de producción, hasta la alimentación depende del jornal, pues no existen alimentos en la finca que suplan las necesidades de sus miembros; se da una carencia de bienes necesarios para la subsistencia de quienes habitan las fincas, los cuales en su mayoría son jornaleros y agregados, pues en la agricultura convencional moderna se da una desvinculación por parte de los propietarios del entrono rural, diferente a la agricultura tradicional, la cual se caracteriza por ser un sistema familiar, en el cual los miembros están en constante relación con la tierra.
4.4 Ciclos Lunares
Los campesinos han logrado preservar un conocimiento ancestral, el cual les permite reconocer el entorno sobre el cual realizan sus actividades diarias y los factores de influencia que recaen sobre el mismo.
El tipo de agricultura que se desarrolla en Santuario comprende producción, religión, cosmovisión y en menor medida conocimientos técnicos impartidos por la federación de cafeteros, los cuales se han difundido a fincas no cafeteras. Entre los conocimientos más populares para la cultura campesina tradicional, se encuentra el de las fases lunares.
Mediante la ejecución de las entrevistas y en charlas extras que surgieron con la aplicación de las encuestas, se indago sobre la importancia de las fases lunares y de que manera estas influyen en los sistemas de cultivo, ante esto se encontró una información valiosísima, que si bien no fue constatada científicamente ya que la presente investigación no pretendía determinar la verdad y eficiencia de estos conocimientos, sino su importancia en la expresión cultural campesina. Ante esto se encontró que en el municipio de Santuario se conserva conocimientos y practicas ancestrales que comparten con comunidades indígenas milenarias, como lo son el uso de las fases lunares en la agricultura.
La luna actúa sobre el movimiento de la savia en los vegetales y los líquidos del suelo, en la germinación de las semillas, en la maduración de los frutos y en la floración. La continua observación del hombre le permitió conocer estos factores y saber identificar que actividades son propicias según cada luna.
En luna llena, los campesinos de Santuario que conservar formas de producción tradicional, aprovechan para esparcir sus semillas criollas, ya que es el periodo en que se desarrolla al máximo la capacidad de germinación de la semilla y de crecimiento de las plantas, aunque algunos campesinos, como Jaime y Florente, manifiestan que prefieren hacerlo desde tres días antes hasta siete días después, ya que según estos, es mejor para la siembra, menos el día de la luna llena.
En la entrevista realizada a Vásquez, éste manifestó: “si se siembra el repollo tres días antes de la luna llena no le da gusano, por lo tanto no hay necesidad de fumigarlo” (J. Vásquez, comunicación personal, 5 de agosto de 2014)
Para las semillas transgénicas no se requiere de estos conocimientos, pues dado que tienen una modificación genética, su desarrollo depende esencialmente de los insumos sintéticos utilizados para su producción.
Según manifiesta Montoya en entrevista “en luna llena, es buena época para sembrar semilleros, café, cosechar caña, sembrar árboles, cosechar maíz para el consumo, cosechar tubérculos, recoger los frutos que se consumen inmediatamente, recoger plantas medicinales. No se debe podar, trasplantar, cortar maderas, remover ni trabajar la tierra” (F. Montoya, comunicación personal, 5 de agosto de 2014).
Cuando la luna está en menguante los campesinos manifiestan que es favorable para trasplantar, sembrar tubérculos, maíz, fríjol, repollo, col y lechuga, podar tallos, abonar, regar, desmalezar, cortar madera y guadua, época de cosechar el maíz para evitar el ataque de gorgojo y se debe colgar en trojas con algo de capacho, cosechar frutas para guardar. En la región es muy común el cultivo de plátano, según los campesinos, se debe aprovechar las menguantes de mayo y de octubre para sacar y sembrar el colino de plátano para que el cultivo dure y sea de buena producción.
En luna nueva o perdida es época de preparar el terreno para la siembra, tratar y podar plantas enfermas, sembrar tubérculos, sacar semilla de plátano, podar árboles y plantas, controlar plagas terrestres, cortar madera, preparar abono, trasplantar, cosechar plantas medicinales para guardar.
Según Henao, campesina de 74 años, con un gran conocimiento de practicas tradicionales, “para que la caña no espigue prematuramente se debe sembrar en los tres primeros días de la luna nueva, igual para que el frijol bote la hoja cuando inicie la maduración y el secado sea uniforme; también es bueno para arrancar malezas pero sin lastimar las raíces de las plantas de cultivo”. (F. Henao, comunicación personal, 13 de agosto de 2014)
Al concertar la información obtenida mediante entrevista y observación se deduce que en luna creciente, los campesinos consideran que es buen tiempo para cosechar y sembrar cultivos medicinales, hortalizas, maíz, café, caña y plátano; para abonar raíces superficiales, aplicar biopreparados, podar hojas y sembrar árboles; también es buen tiempo para descompactar el suelo y hacer compost; no se debe cortar madera, podar tallos, regar, abonar plantas de raíz profunda o media, realizar control de plagas, y desyerbar arrancando las malezas.
Grafica 7. Fases Lunares18
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5. CAPITULO V. RELACIÓN CAMPESINO-NATURALEZA Y SU DERIVACIÓN ÉTICO-SOCIAL
Introducción:
La relación que los campesinos establecen con la naturaleza no se limita a una relación económica de producción de alimentos y materias primas, ya que existen diferentes formas de campesinado y por ende una variedad de sistemas agrícolas condicionados por factores ético-sociales que define la manera en que los agentes apropian su medio natural y social y se construyen a si mismos como campesinos.
En esta relación es esencial analizar la importancia de las semillas y la finca como elementos de identidad campesina, ya que para el campesino santuareño su finca representa el escenario en que desarrolla la mayoría de sus experiencias, además es el medio de subsistencia para él y su familia. Dentro de la finca se tiene un elemento de vital importancia, el cual es la semilla criolla, pues ésta representa cierto grado de libertad para la comunidad, al no estar sujeta a condicionantes de propiedad intelectual o patentes empresariales, permitiéndose así una distribución y utilización libre por parte de los campesinos, además de la aplicación de técnicas de cultivos heredadas por sus ancestros, que les permite mantener vigente la cultura campesina del municipio.
Estas prácticas frente al uso de semillas criollas generan un proceso de construcción de soberanía alimentaria, ya que la protección de los entes biológicos, mediante su no contaminación química, no modificación genética y libertad jurídica, permite su reproducción futura por parte de las comunidades campesinas, afros e indígenas, quienes han asumido un rol indispensable en la sociedad, en cuanto productoras de alimentos, con técnicas culturalmente apropiadas.
5.1 La Semilla y La Finca Como Elementos de Identidad Campesina
Mediante un proceso de concertación analítica de los datos obtenidos por observación y manifestación oral de los agentes investigados, se concluyó que el campesino santuareño desarrolla la mayoría de sus actividades dentro de la finca, entendiendo ésta no solo como un espacio físico definido por límites territoriales o parcelas, sino como unidad que agrupa el entorno físico, cultural, natural y social en el cual el campesino materializa su conocimiento e ideal de vida, y se posiciona ya sea como un agente más del entorno en términos ecocéntricos o como agente dominante en términos antropocéntricos.
Esta unidad, llamada finca, representa un escenario de vida, no solo por los modos existenciales que van construyendo los campesinos que allí habitan, sino también por el potencial biológico que allí se fecunda, del cual depende inevitablemente la vida humana, es por estos motivos, que diferentes culturas rechazan la concepción de finca y de campesinado, limitada al factor productivo en términos netamente económicos, pues el contexto campesino está ligado a relaciones y concepciones del ser humano frente a la naturaleza que definen su modo de vida y de habitar el campo.
Desde la teoría de Llambí (2007) hacer referencia a una empresa agrícola en una economía de mercado, realizando la diferenciación entre campesinado y capitalista, como conceptos totalizantes y abstractos, puede resultar poco riguroso, ya que el concepto de finca campesina que ha sido usualmente utilizado para hacer referencia a una empresa administrada por un hogar rural y trabajada por los miembros de la familia, puede contener elementos comunes con el concepto de finca capitalista, concepto que se ha utilizado para hacer referencia a una empresa de capital privado trabajada con mano de obra asalariada, ya que en las fincas familiares se puede generar producción tanto para la subsistencia como para el mercado, con sistemas modernos de tecnología o sin ellos, y también se puede trabajar con mano de obra asalariada, por lo tanto la definición de finca debe darse desde una realidad concreta, teniendo en cuenta el tipo de relación que desarrollan los agentes.
En el municipio de Santuario es muy común encontrar fincas cuya producción está destinada al autoconsumo, entrando a la competencia del mercado, solo aquellos cultivos que exceden la capacidad de consumo de la familia. Para el caso de Santuario Risaralda, lo común en las fincas tradicionales, es tener una división de cultivos de pancoger para el autoconsumo y cultivos comerciales, con el fin de garantizar la soberanía alimentaria y a la vez gozar de otras comodidades mediante entradas de capital monetario.
Los habitantes rurales de Santuario tienen una concepción propia de lo que es la finca y los demás elementos que la conforman, entre estos elementos se encuentra el campesino, cuya definición no está sujeta a conceptos académicos, sino que es construida desde la realidad y percepción propia de los agentes, los cuales manifestaron mediante la encuesta realizada para la presente investigación, que ser campesino “es conocer cómo se desarrolla la vida en la finca, o sea, no es ser dueño de un pedazo de tierra, sino conocer lo que sucede en el suelo, como nace una mata y como se desarrolla y reproduce” (J. Vásquez, comunicación personal, 5 de agosto de 2014)
Esta definición demuestra como la concepción de campesino no está ligada exclusivamente a la tenencia de la tierra, por el contrario se presenta una heterogeneidad de formas de relación con el campo, que enriquecen el concepto de campesino, en esta definición se resalta la importancia del conocimiento como forma de apropiación subjetiva, sobre el entorno en el cual se desarrollan las actividades rurales, las cuales son complejas y diversas e implican una relación con la naturaleza en la cual el ser humano se manifiesta como sujeto activo, que no solo contempla sino que participa en los procesos de producción de material biológico.
Desde la teoría de Luis Llambí (2007) se puede entender mejor el anterior postulado. Según éste la noción de campesinado no equivale a una categoría social homogénea, tampoco limita su existencia a un proceso histórico o espacial, en el cual se desarrolla una cultura y economía campesina, sino a las relaciones que se forjan entre los distintos actores rurales, bajo las cuales se construye una identidad que los define como campesinos, independientemente de las diferencias que se puedan presentar entre los actores.
Cuando se pregunta en las fincas tradicionales por lo que es ser campesino, es común encontrar respuestas como esta:
-“Es trabajar el campo y sentirlo, ¿qué se gana uno con trabajar obligado? eso no es ser campesino, serlo es amar la tierra y cultivarla” (J. Osorio, comunicación personal, 5 de agosto de 2014)
-“Tener identidad y amor por la tierra” (E. Ramos, comunicación personal, 9 de agosto de 2014)
-“Es muy duro ser campesino, pero es lo mejor, no hay como el campo, el campo da todo, no se necesita dinero porque el campo da la comida, la estadía, se vive tranquilo, se trabaja, se descansa” (N. Bustamante, comunicación personal, 8 de agosto de 2014).
Grafico 8. Significado del campesinado
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Una gran limitación para cualquier institución o grupo académico es entender al campesino como simple proveedor de alimentos, pues se invisibiliza la subjetividad y cultura campesina bajo la cual se guía el comportamiento de los habitantes del campo, los cuales están guiados no solo por un ideal económico, sino por una forma de vida que implica una relación axiológica con el medio rural.
La naturaleza intrínseca del campesinado es la que lo define, no su producción económica. Entre las concepciones más generales e interiorizadas por los campesinos que viven bajo formas de producción tradicional, se tiene la valoración del trabajo como una actividad de expresión y relación con el medio rural, pues no es entendido como un medio para lograr un fin económico, ya que no se percibe la labor y capacidad humana como instrumento de explotación, por el contrario, el trabajo es entendido como un fin en sí mismo, que libera y construye al sujeto.
-“La motivación más grande es ser labrador de lo que Dios hizo, es lo que fortalece al hombre con fuerza, vigor y regeneración de personalidad. Un refortalecimiento también económico” (G. Valle, comunicación personal, 13 de agosto de 2014)
-“Es muy bueno el trabajo, es importante, lo mantiene lleno, respira aire puro y mantiene buen físico” (F. Montoya, comunicación personal, 5 de agosto de 2014)
-“Es un honor, porque producimos pa’ Santuario y otros pueblos” (H. Blandón, comunicación personal, 10 de septiembre de 2014)
Estas son algunas de las concepciones de los campesinos cuando se les preguntó por su trabajo en el campo, mediante dichas expresiones denotan satisfacción frente a las labores que realizan diariamente, generando así un juicio diferente, frente a la percepción de ser un ejercicio de explotación, pobreza y marginalidad, pues el campesino que conserva formas de vida tradicional, en la mayoría de los casos maneja un sistema laboral diferente al sistema de producción agroindustrial y de monocultivos, no por rechazo explícito a estos, sino por preferencia del estilo de vida que se maneja en la finca tradicional., ya que, como lo manifiesta Llambí (2012), los activos que poseen las personas, en este caso los campesinos, les permite establecer una estrategia de vida, acorde a sus necesidades y capacidades, dadas por los medios que les ofrece la naturaleza.
También se pudo evidenciar que la finca tradicional no es un sistema cerrado ni limitada a sí misma, pues la pretensión de conservar esta estructura, está en poder servir a los demás tanto como a si mismos, con sistemas de alimentación saludable, algunos campesinos manifestaron lo importante de conservar el sistema tradicional pues allí se producen alimentos sin químicos que protegen la vida de las personas que los consumen.
Como lo manifiesta don José, el trabajo en el campo “es un orgullo, sirve a todos, la ciudad, los animales, los demás, que lindo que todos amaran el campo. En la ciudad está uno encarcelado, no se puede uno bañar al aire libre con agua pura”. (J. Trujillo, comunicación personal, 9 de agosto de 2014).
Para conservar estas formas de existencia, donde se articula el componente natural con el socio-cultural se tiene un elemento central, indispensable para hablar de agricultura tradicional, éste es la semilla criolla, la cual representa no solo el ente biológico por el cual se fecundan los organismos vegetales, sino también un elemento de identidad, bajo el cual los campesinos han desarrollado de manera colectiva, pautas de significados, los cuales se han construido de manera histórica mediante legados ancestrales de mejoramiento filogenético y apropiación de sistemas alimenticios y productivos acorde a factores culturales y de disponibilidad biológica.
Grafico 9. Importancia de preservar semillas criollas
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
El uso social de la semilla criolla permite articular los diferentes intereses individuales de los actores para generar un proyecto común de conservación de los sistemas tradicionales de agricultura, orientado por la identidad o imaginario colectivo sobre la importancia de este tipo de producción.
Según Llambí (2007) lo que puede generar la integración del interés colectivo en una población es el compartir un territorio común, la etnicidad asociada al lenguaje, la ocupación, la religión, la clase social o el género, elementos comunes en la población campesina santuareña. Sin embargo lo que permite construir cierto tipo de control y lealtad entre estos agentes, es la importancia de la preservación de los sistemas tradicionales entre vecinos, ya que del manejo agrícola de una finca, depende la subsistencia de la otra, pues ambas partes deben velar por el mantenimiento del recurso hídrico, regulación de venenos y colaboración para almacenar y difundir semillas criollas.
Los campesinos han usado por milenios las semillas naturales, es decir sin modificaciones por parte de laboratorios, los cuales combinan genes de animales con organismos vegetales, para lograr resistencia a plagas y enfermedades, esto con un fin comercial. Esta labor, como se ha explicado anteriormente, modifica la estructura campesina tradicional, y en algunos casos, como el de Santuario Risaralda, genera desconocimiento de los procesos de producción, selección y mejoramiento de germoplasma, pues el productor se distancia de estos procesos al no tener que realizarlos, ya que las semillas las consigue en almacenes agrícolas; caso contrario sucede con los campesinos tradicionales, los cuales desconocen lo que es un transgénico u OMG.
De los campesinos que hicieron parte de este trabajo investigativo el 57% desconocen lo que es una semilla transgénica, quienes tienen algún conocimiento sobre éstas, las asocian con semillas certificadas por el ICA o distribuidas por empresas, manifestando que tienen químicos y que se les reconoce por el empaque. Solo uno de los campesinos manifestó que la semilla que consigue en el almacén agrícola le parece de mejor calidad, pues aun aquellos campesinos que usan semillas diferentes a las tradicionales, tienen la percepción de que son mejores las tradicionales, por su calidad y manejo, argumentando que las certificadas no se reproducen si no tienen ayuda de agentes sintéticos como fertilizantes, abonos y plaguicidas, pero que las usan porque les parece que se desarrollan en menor tiempo y por falta de disponibilidad de semilla criolla.
Cuando se les pregunto a los campesinos por el significado de semilla tradicional, mediante la aplicación de la encuesta, se obtuvieron respuestas como las siguientes:
-“Es algo de nuestra cultura que dejaron los antiguos como el maíz criollo y el frijol palicero, dan sin abono”. (H. Blandón, comunicación personal, 10 de septiembre de 2014)
-“La que siempre sembraban los abuelos”. (I. Mena, comunicación personal, 5 de agosto de 2014)
-“La que los ancestros dejaron en nuestras dotaciones. Sembraron una cultura que no es hibrida, sino silvestre. Semillas naturales, que son climatizadas”. (G. Valle, comunicación personal, 13 de agosto de 2014)
-“Las que uno puede recolectar y volver a sembrar, porque la hibrida, uno recoge y tiene que volver a comprar, la tradicional no”. (W. Echeverry, comunicación personal, 24 de agosto de 2014)
-“Lo primero, lo que estuvo primero sin transformación, fue creada en si misma” (N. Bustamante, comunicación personal, 8 de septiembre de 2014)
La semilla tradicional permite que el campesino se identifique con su labor, pues conoce profundamente los procesos naturales que suceden en la finca, ya que existe un legado de conocimiento, transmitido por una observación continua que permite mejorar los sistemas de producción, respetando los ciclos naturales; si bien cualquier sistema de producción agrícola representa una modificación del sistema natural, ya que el ser humano transforma el escenario sobre el cual realiza sus actividades para beneficio propio, existen grandes diferencias de la agricultura tradicional y la agricultura ecológica, frente a la convencional moderna, principalmente los sistemas agroindustriales con producciones intensivas de monocultivos, pues en la agricultura tradicional se busca una forma de vida en la cual se pueda convivir con otras especies animales, buscando conservar los medios naturales, evitando uso de químicos y monocultivos que degradan la biodiversidad, lo cual no sucede en el otro sistema.
Cuando se les pregunta a los campesinos por las semillas certificadas que venden los almacenes agrícolas, ofrecen respuestas como estas:
-“Es un negocio de empresa, de certificado no tiene nada, unas ni siquiera germinan, la mayoría no permiten que se vuelvan a sembrar, salen malas, eso es negocio”. (J. Vásquez, comunicación personal, 5 de agosto de 2014)
-“Moderna, no sirve”. (F. Montoya, comunicación personal, 5 de agosto de 2014)
-“Que ya vienen con químicos”. (F. Henao, comunicación personal, 13 de agosto de 2014)
-“Semillas que las multinacionales se propusieron hacer embriones para acabar con las nativas, dicen que (las criollas) son menos resistentes a las plagas, en cambio, esas (certificadas) dicen que son más resistentes, pero mentiras, es mas resistente la nativa. Son negociaciones de los gobiernos americanos”. (G. Valle, comunicación personal, 13 de agosto de 2014)
-“Violadas, cruzan dos semillas. La naturaleza que es perfecta, Dios hizo todo muy perfecto, sin necesidad de que el hombre la manipulara, pero nosotros violamos la naturaleza con eso de hacer de que un animal sea gestado por animal de otra raza”. (J. Trujillo, comunicación personal, 9 de agosto de 2014)
Existen diferentes concepciones sobre el uso de organismos genéticos, pudiéndose evidenciar aceptación de los mismos, preferentemente en sistemas de producción modernos, empero, como la presente investigación esta encaminada al uso de semillas criollas, la mayoría de informantes fueron pequeños campesinos con fincas tradicionales, lo cual puede fundamentar el constante rechazo a las semillas transgénicas.
Este rechazo generalizado de los transgénicos en los sistemas tradicionales se fundamenta en la no aceptación de modificar los organismos naturales, lo cual es asumido como una violación en la naturaleza, en otros casos, los cuales representan la posición de la mayoría, el rechazo a los OMG esta fundamentado en la ineficiencia para la germinación de las plantas, los sobrecostos de dicha producción y la eliminación de practicas campesinas que han sido estructuradas mediante legado ancestral, lo cual hace parte de la cultura campesina de los pobladores rurales santuareños.
Grafico 10.
Concepto campesino de semillas transgénicas y certificadas
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Por el contrario, la semilla criolla permite la construcción de conocimiento local y apropiación cultural, pues su manejo depende de factores ambientales y de las practicas campesinas utilizadas para poder reproducirlas, diferente a las semillas transgénicas, las cuales carecen de un legado y un conocimiento ancestral, pues su manejo y modificación se realiza en laboratorios, lo cual impide que el campesino conozca sus características, origen y formas de manejo, pues por lo general, el tratamiento de esta semillas está atado a agentes sintéticos, sin los cuales se dificulta el éxito de la siembra, además, la gran mayoría tienen la característica de ser semillas infértiles, en cuanto no se puede sacar nueva semilla de sus frutos para continuar el ciclo de reproducción, pues son semillas cuyo principal fin es económico, por lo tanto se espera que el campesino tenga que comprar continuamente esta semilla a las empresas productoras, las cuales están respaldadas por leyes de patentes para obtentores de propiedad vegetal.
Cuando la semilla pierde su fertilidad por la manipulación genética y el monopolio de las empresas semilleras, se pierde también el conocimiento y trabajo ancestral de mejoramiento, selección y manejo de las semillas, se pierde la diversidad cultural de las distintas formas de siembra y diversidad biológica, al tiempo se desata un conflicto ecológico y de justicia social, pues se vulnera el derecho de los campesinos, indígenas y afros de garantizar la supervivencia de sus comunidades, elegir su alimentación y garantizar a las futuras generaciones un entorno ecológicamente saludable.
El uso de las semillas tradicionales genera una estructura de relación social distinta a la que se genera con la agricultura convencional moderna, pues crea una identidad diferente, en cuanto reconocimiento y representación del escenario rural, el trabajo y la construcción de campesinado, lo cual constituye la cultura campesina de la agricultura familiar, del pequeño productor, el cual se diferencia en su sistema productivo, formas de comportamiento y representación colectiva.
La identidad que se genera con relación a un tipo específico de producción y relación con el entorno rural debe rescatarse en los análisis académicos, ya que el uso de semillas criollas ha sido analizado en la mayoría de estudios por formas objetivas de comportamiento, donde se observa solamente las prácticas campesinas. Esto ha conllevado a que se homogenice y limite las distintas formas de construcción social, buscando siempre una relación de la agricultura tradicional con formas de producción ecológica, sin embargo falta mayor investigación en el ámbito subjetivo, es decir, investigar cuáles son las representaciones del campesinado que lo lleva a materializar su pensamiento en este tipo de agricultura y que otras existen, pues como se pudo observar en el trabajo de campo, no todos los campesinos que usan semillas tradicionales tienen un sistema y principios ecológicos.
En la presente investigación se pudo observar que el uso de semillas criollas no esta limitado a la producción ecológica, pues existen campesinos que siembran éstas adoptando formas de producción convencional, con uso de químicos, monocultivos, quemas, etc., a la vez que combinan formas de producción tradicional con uso de biopreparados, en la misma finca, también se pudo evidenciar que no existe una conciencia propiamente ecológica, termino que es desconocido por la mayoría de campesinos, sino que su accionar esta dado por una conciencia practica, donde se actúa por un conocimiento empírico adquirido y un legado cultural.
Grafico 11. Definición de los tipos de producción agrícola
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5.2 La Soberanía Alimentaria Como Construcción de Vida
El concepto de soberanía alimentaria fue adoptado en 1996 con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación, por La Vía Campesina, uno de los mayores movimientos internacionales que agrupa organizaciones de campesinos, pequeños productores rurales, mujeres del campo, trabajadores agrícolas y comunidades agrarias indígenas.
La soberanía alimentaria se presenta como propuesta alterna a los modelos de producción agrícola promovidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC) la cual da prioridad a las exportaciones por encima del fortalecimiento a los mercados locales, permitiendo el dumping, es decir una competencia desigual en la cual las importaciones a precios demasiado bajos de productos agrícolas, generan el dominio del mercado sobre el cual recae la importación.
Ante esta situación, Vía Campesina desde su nacimiento viene promoviendo prácticas locales que conlleva a los campesinos a superar las contrariedades del libre mercado y el sistema capitalista, desde propuestas regionales que permiten mejorar la forma de vida de los campesinos, entre estas propuestas se encuentra el fomento de la soberanía alimentaria, en contraste con el concepto de “seguridad alimentaria” defendido por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El concepto de seguridad alimentaria de la FAO se refiere a la disponibilidad de alimentos que puedan garantizar la supervivencia de una población al suplir sus necesidades alimenticias. La Vía Campesina logra vislumbrar las dificultades de la seguridad alimentaria y opta por la propuesta de soberanía alimentaria, la cual tiene en cuenta no solo la disponibilidad de los alimentos sino también su pertinencia cultural, el modo de producción y el origen de los mismos, pues la liberación de los mercados ha ocasionado que comunidades campesinas estén consumiendo alimentos importados, desconociendo su origen y poniendo en riesgo las practicas y saberes locales, las cuales se van olvidando al dejar de producir, ya que los productos locales no encuentran cabida en el mercado por lo que se reduce su producción. La soberanía alimentaria no rechaza el comercio internacional, por el contario busca el intercambio, pero con competencia justa, es decir limitando importaciones demasiado baratas y priorizando la producción local.
La soberanía alimentaria es el DERECHO de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pesqueras, alimentarias y de tierra que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir los alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades. (Vía campesina, 2002)
La soberanía alimentaria es un grito de esperanza que se hace necesario para enfrentar los problemas de hambruna y la alta dependencia económica que empobrece al campesino. Nuestra región no es ajena a este problema, pues está inmersa en un contexto amplio de economía campesina en la cual se puede observar distintos modelos tanto modernos como tradicionales.
Para dar solución a los problemas de hambruna y a la creciente interdependencia global, se gestaron distintos proyectos de desarrollo y sistemas agroalimentarios, sin embargo, estos generaron una gran diferenciación social entre los países del norte y los países del sur, pues en estos últimos se aplicaron los mismos proyectos de desarrollo del norte, sin tener en cuenta las diferencias estructurales de una región con la otra.
El modelo de crecimiento agrícola se baso en dos supuestos principales: uno de tipo tecnológico, el otro organizativo. El primero suponía que era factible lograr en los países tropicales de América Latina rendimientos físicos similares o superiores a los logrados a los países templados del norte mediante la aplicación del mismo paquete tecnológico capital- intensivo (semillas certificadas, alta dosis de fertilizantes y agroquímicos, y maquinaria agrícola) y a partir de los mismos materiales genéticos. El supuesto institucional es que era posible trasplantar a América Latina el modelo organizativo del sistema agroalimentario productor de alimentos durables: a) la granja familiar capitalizada; b) empresas productoras de insumos y procesadoras de alimentos y fibras; c) instituciones de investigación agrícola orientada a la producción de materiales genéticos y tecnologías. (Llambí, 2000a).
Este proyecto de desarrollo agrícola fracaso para el sistema campesino tradicional, el cual quedo aislado de la competencia del mercado global y tuvo que enfrentarse con los mercados locales, los cuales se minaban de productos de importación a precios bajos, al tiempo que se iba incrementando la dependencia alimentaria.
Para el caso de Santuario Risaralda se pudo observar la necesidad de retomar la producción agrícola local para alimentar su propia población, ya que los alimentos del municipio son traídos en su gran mayoría de la capital departamental, Pereira, la cual a su vez recibe alimentos traídos de Bogotá DC y otras partes del país, el cual además recibe productos importados.
Si bien estos factores afectan la población santuareña, se pudo evidenciar una dificultad mayor de tipo productivo y comercial a nivel local, que representa un alto riesgo para la soberanía alimentaria y subsistencia del pequeño campesino.
Desde antes del reconocimiento administrativo del municipio en 1886, Julián Ortiz, el primer colono de Santuario, dona el terreno para construir la plaza publica en 1885, la cual ha funcionado desde la época como escenario de mercadeo, en el cual los campesinos el día sábado, día de mercado, vendían a cielo abierto lo producido en sus fincas, permitiendo esto conocer la procedencia de los alimentos e incentivar la producción local, estas prácticas se fueron perdiendo, en cuanto los campesinos dejaron de producir cultivos de pancoger para limitarse a la producción de café, ante esta situación, el mercado fue suplido por comerciantes, los cuales compran las verduras en la capital. No solo esta situación, en el año 2011 por disposición de las autoridades municipales y argumentando normas del nivel nacional sobre salubridad y espacio público, deciden prohibir la venta de alimentos en la plaza municipal, limitando ésta a un edificio cerrado en el cual pocas personas tienen acceso para vender allí, ya que el costo de los locales y la administración son demasiado caros para los pequeños comerciantes y campesinos, además, estos últimos no pueden pagar un local todo el mes, para ocuparlo solo el día de mercado, pues entre semana cumplen sus funciones normales en la finca.
El mercado cerrado se presentó como una propuesta necesaria para garantizar la calidad y sanidad de los productos cárnicos, sin embargo, dicho proyecto arrastro consigo el mercado de frutas y verduras, que de manera histórica había sido desarrollado en la plaza publica, lo cual genero todo tipo de criticas a favor y en contra, entre todos los argumentos presentados por la administración municipal, se hace evidente la ausencia del factor histórico-cultural y la pertinencia para la comunidad campesina, ya que el mercado se limita a los intermediarios mayoristas, que hacen la función de comerciantes.
Si bien los campesinos desde antes de la construcción de la galería, se habían apartado de la labor de mercadeo, el mercado a cielo abierto, permitía mayor número de comerciantes y por ende mayor diversidad de alimentos, además, los pequeños productores, en ocasiones traían productos específicos de sus fincas, en la actualidad esto no sucede y los productos agrícolas son traídos de la mayorista de alimentos de Pereira “MERCASA”.
Estos hechos generaron una perdida de tradiciones y gran limitación para poder garantizar la soberanía alimentaria del pueblo, sumándose a esto las afectaciones que genera el hecho de que la mayoría de campesinos han dejado de producir alimentos, concentrándose solamente en el monocultivo de café, siendo éste el único producto que tiene garantizada su compra en el mercado, sin embargo, aun se producen todo tipo de alimentos en algunas fincas, principalmente las que conservan semillas criollas y no se limitan a la producción de café, esta producción se da en menor medida y es para el consumo de las fincas, con algunas excepciones de productores que logran vender su producción a tiendas de frutas y hortalizas o por fuera del municipio, aunque estos también tienen que luchar para logar precios agrícolas que dejen un margen optimo de ganancia frente a los costes de producción En el municipio se debe fomentar los derechos de los campesinos a producir alimentos y poder venderlos en un espacio publico de manera organizada y el derecho de los consumidores a conocer lo que consumen y poder elegir el origen de los productos, garantizando así mayor salubridad, pues no se sabe de donde son, si son transgénicos o productos naturales.
Si bien en la región no existen grandes producciones de transgénicos, si se tiene un alto riesgo de consumirlos, ya que los alimentos provienen de las grandes capitales, las cuales reciben productos agrícolas de Tolima, Huila, Córdoba, Cesar, Meta, Cundinamarca, Sucre, Valle, Antioquia y Santander, siendo estos los departamentos en los cuales se tiene grandes plantaciones de transgénicos, principalmente maíz y algodón.
Colombia cerró el año 2009 con un área de 35.700 hectáreas sembradas con semillas genéticamente modificadas (transgénicas) en diez departamentos del país, reportó la Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola (Agro-Bio), encargada de la promoción de este insumo agrícola. (Grupo semillas, 2010b).
En el municipio de Santuario no es tan evidente la producción de transgénicos, tampoco se da un control estricto de salubridad sobre las semillas, lo cual si sucede sobre los productos cárnicos, sin embargo la limitación para acceder al mercado de productos agrícolas a precios justos sí representa un gran riesgo, pues no tiene sentido que al campesino siembre si no se le garantiza un mercado libre y en condiciones de igualdad frente a los grandes mayoristas e intermediarios agrícolas, frente a los cuales se le dificulta competir.
El mayor riesgo que se presenta en el municipio para la preservación de biodiversidad y la soberanía alimentaria, a través de las semillas criollas, es el no tener un mercado para los alimentos producidos en el pueblo, lo cual ha llevado al exterminio de los entes biológicos, los cuales son remplazados por café.
Son pocas las personas que han logrado cierto grado de soberanía alimentaria, las cuales tienen pequeñas producciones, principalmente para el consumo familiar. Entre los alimentos más comunes que producen este minoritario grupo de personas y que constituyen su dieta, sin tener en cuenta los alimentos que se consiguen en el mercado, se encuentra:
Frutas como plátano, naranja, limón, mora, lulo, granadilla, curuba, chachafruto, victoria, chirimoya, fresas, aguacate, guayaba, banano, mandarina, granadilla, brevas, café, entre otras.
Tubérculos y hortalizas como cebolla, zanahoria, yuca, cilantro, arracacha, tomate, lechuga, maíz, frijol, repollo, alverja, papa criolla, papa San Félix, caña, cidra, remolacha, col, habichuela, pepino, ají y apio.
Otros alimentos de origen animal como leche, huevos, miel de monte, carne de conejo, peces, gallinas, palomos, cerdos y vacas. También se tienen plantas medicinales y para condimentos, entre otros alimentos que producen campesinos que no hicieron parte de la presente investigación.
La producción de los alimentos anteriormente mencionados es principalmente para consumo dentro de la misma finca, con algunas excepciones que son comercializados, sin embargo, es de resaltar la diversidad alimentaria que aun conservan los pequeños campesinos del municipio, los cuales han optado por la agricultura tradicional familiar, como forma de vida que permite garantizar el bienestar de la comunidad en lo referente a la alimentación, superando el contexto regional y mundial, en el cual los altos índices de desnutrición permite evidenciar las desigualdades del sistema económico.
En la Declaración de Roma que se realizó en 1996, con motivo de la Cumbre Mundial Sobre la Alimentación, se exige a los distintos gobiernos, para el año 2015, reducir a la mitad el número de personas que padecen desnutrición crónica, abogando al derecho a la vida y por ende a la alimentación. Sin embargo, esta pretensión se ve obstruida dada la continua disminución de material biológico que constituye el sistema alimentario mundial.
Según la FAO se están extinguiendo las razas de animales domésticos, llegando a una perdida del 80% durante el siglo XX y 75% de agrobiodiversidad, ante esta situación los pequeños campesinos constituyen una fortaleza para superar estas dificultades, pues según la misma organización, son quienes conservan la mayor variedad de especies.
En el mundo actual el número de especies vegetales en uso como base de nuestra alimentación se reduce continuamente. Si en la antigüedad la alimentación estaba compuesta por más de 1.500 especies de plantas, en la actualidad cada vez una mayor cantidad de personas se alimentan de menos especies vegetales y animales.
De acuerdo con la FAO, durante el siglo XX se perdió más del 75% de la agrobiodiversidad originaria y más del 80% de las razas de animales domésticos, que conservaban principalmente los pequeños agricultores en todo el mundo. Actualmente, nuestra alimentación se basa principalmente entre 150 y 200 especies y el 95% de la población mundial se alimenta de no más de treinta plantas; seis de ellas (maíz, trigo, arroz, papa, caña de azúcar, soya) se constituyen en las ¾ partes de la alimentación de la población humana (Grupo Semillas, 2008).
En el municipio de Santuario, los campesinos que han optado por la producción campesina tradicional logran superar estos indicadores, pues solamente la alimentación proveniente de sus propias parcelas esta por encima de 48 alimentos; si se tuviera en cuenta los alimentos comprados en el mercado, este numero ascendería, denotando esto una alimentación variada, la cual hace parte de la dieta habitual de las familias campesinas santuareñas.
Como se puede observar en la siguiente grafica, la mayoría de campesinos están satisfechos con lo que consumen ya que conocen su procedencia y el manejo que se les ha dado en términos de uso de agroquímicos. Estos factores permiten que se conserve las dietas locales y los sistemas de producción que culturalmente han sido adoptados y aceptados por la comunidad.
Grafico 12. Soberanía alimentaria
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
En el municipio la perdida de soberanía alimentaria es evidente en las fincas con monocultivos, las cuales por lo regular ocupan grandes porciones de tierra dada la extensión de la frontera agrícola, la cual va acompañada de destrucción de los bosques y homogenización de la agricultura, ya que el espacio es ocupado por café, con variedades de cultivo de alto rendimiento, esta producción es continua, por lo que no se hace rotación de cultivos, lo cual agota el suelo, necesitando este mayor cantidad de agentes sintéticos como fertilizantes y abonos.
En santuario no existe ningún programa que promueva los sistemas de producción campesinos locales, ni siquiera las entidades de medio ambiente tienen un plan de acción para la conservación de la agrobiodiversidad de las especies nativas y criollas, ya que su accionar se ha limitado al Parque Nacional Natural Tatamá.
Todos estos factores conlleva cambios en la alimentación, pues se pasa del consumo de productos locales, ecológicos y conocidos, por alimentos foráneos, ajenos a nuestra cultura, de los cuales desconocemos su origen, valor nutritivo y condición, pues se ignora el hecho de estar consumiendo transgénicos o productos naturales, además, se pensaría que con los procesos de economía global se tendría acceso a mayor cantidad de alimentos provenientes de todo el mundo, pero como lo ha demostrado la FAO, durante el siglo XX se ha generado una gran perdida de diversidad vegetal y animal que ha conllevado a reducir el número de alimentos que consume la población humana a nivel mundial (Grupo Semillas, 2008).
La percepción de los campesinos entrevistados fue negativa en cuanto a la pérdida de diversidad vegetal. Ya que la mayoría de personas entrevistadas superan los 49 años, se deduce que pudieron conocer el proceso de transformación de la finca tradicional a la actual producción intensiva de café, el 100% de los campesinos manifestaron su rechazo a la perdida de cultivos tradicionales mediante los siguientes comentarios:
-“Muy grave, eso merma la disponibilidad de alimentos y nos hace vulnerables frente a cualquier problema, como un paro o el taponamiento de la vía” (J. Vásquez, comunicación personal, 5 de agosto de 2014)
-“Preocupante de que se esté perdiendo la tradición de producir nuestros propios alimentos y ahí el problema del relevo generacional, los jóvenes no tienen amor por el campo” (E. Ramos, comunicación personal, 9 de agosto de 2014)
-“Es un error muy grande, estamos acabando con nuestra cultura, lo elemental. Si no extermináramos la cultura, tendríamos vida, larga vida, si seguimos así tendremos destrucción” (G. Valle, comunicación personal, 13 de agosto de 2014)
-“Yo recuerdo de niño se sembraba de todo, hoy en día ya no hay eso ¡malo! Las fincas peladas, mero café” (W. Echeverry, comunicación personal, 24 de agosto de 2014)
Estas son manifestaciones que denotan más que un problema productivo, un cambio del sistema cultural y las formas de vida que se habían establecido de manera regional, adoptando dietas con productos ajenos a la región y formas de producción limitadas por el mercado, con alta dependencia de agentes sintéticos que remplazan los conocimientos campesinos tradicionales por el conocimiento científico de las empresas agrícolas, ya que para la siembra de las semillas transgénicas no se requiere un conocimiento amplio de la finca y sus componentes, sino de la aplicación de fertilizantes y pesticidas, que son suministrados por las mismas empresas.
Otra de las limitaciones que se pudo evidenciar durante el proceso investigativo, para garantizar la soberanía alimentaria, es la no propiedad de la tierra, pues aquellas fincas ocupadas por personas encargadas y no por sus propietarios, se han limitado a la producción de cultivos comerciales, lo cuales son trabajados en forma de monocultivos, ya que el dueño, al no habitar la finca no tiene la necesidad de sembrar cultivos de pancoger, sino que aprovecha el espacio con cultivos rentables económicamente. Una situación totalmente diferente se presenta en aquellas fincas que son habitadas por sus dueños, los cuales, no solo buscan un bienestar económico, sino también humano, garantizando primero la alimentación familiar.
Ante esta situación se logró evidenciar la estrecha relación que existe entre soberanía alimentaria y propiedad de los predios ocupados por los campesinos. Las personas que demostraron mayor preferencia y a la vez capacidad para sembrar su propia comida, con cultivos variados que garanticen la alimentación familiar, fueron aquellas cuyas tierras ocupadas estaban respaldadas con títulos de propiedad, lo cual les da la libertad de elegir qué sembrar en sus tierras, la cantidad y forma de hacerlo.
La propiedad de la tierra en el municipio de Santuario Risaralda esta en manos de los caficultores, los cuáles generan una gran demanda para extender sus producciones, limitando el acceso de los pequeños campesinos que optan por cultivos diversificados.
La tendencia hacia la concentración de la propiedad territorial, no es un factor que se limite a este municipio, por el contrario es una realidad nacional que ha generado todo tipo de disputas, acompañado de violencia por parte de terratenientes y grupos armados, que por medio de la tierra obtienen poder y control sobre la población, pues también se apropian del agua y los recursos naturales.
Las dificultades que tiene el pequeño campesino para acceder a la tierra genera un gran problema para garantizar la soberanía alimentaria de un pueblo, puesto que es el pequeño productor quien provee todo el tiempo alimentos frescos, variados y acordes culturalmente con el tipo de producción y dietas locales, abasteciendo así continuamente los mercados de la región.
La falta de acceso legal a la tierra y la falta de capital impiden una producción competitiva en la cual las pequeñas fincas retomen su importancia económica y social, dicha dificultad ha conllevado a la desintegración de la tradicional familia campesina, la cual se vincula actualmente con el campo como obreros agrícolas, en la mayoría de los casos residiendo fuera de la unidad de producción o laborando en predios aledaños, sin embargo el ideal de estos campesinos es poder laborar dentro de sus parcelas obteniendo algún margen de ganancia de lo que siembran, pero principalmente que garantice la subsistencia de todos los miembros de la familia, ya que sus sistema de vida no esta orientado tanto por el mercado, como si lo es en la agroindustria y en las explotaciones comerciales.
El fin primordial del pequeño campesino es garantizar la soberanía alimentaria, pues esta le permite continuar con el ritmo de vida acostumbrado, que si bien, visto desde una óptica capitalista y bajo unos criterios sesgados, es ineficiente para el mercado, es totalmente eficiente a nivel humano y social, pues garantiza la subsistencia familiar, es ecológico, por lo que no afecta al resto de sociedad y genera un legado no solo cultural sino también factico, en cuanto mantiene un sistema de producción sostenible a largo plazo, pues se lega una tierra libre de químicos bajo la cual se puede conservar la forma de vida de un campesino tradicional.
5.3 Ecologismo Práctico. Entre lo Alterno y lo Tradicional.
Tratar de comprender las dinámicas del campo desde una orientación totalizante, en la cual no se diferencie las distintas formas de campesinado, sino por el contrario, se asuma un único concepto, con el cual se de por entendido lo que es el campesino, es ignorar las dinámicas de comportamiento y estructuración que se generan en los distintos espacios geográficos, donde habita población rural, para el caso de Santuario Risaralda, donde se lleva a cabo la presente investigación, se puede evidenciar la insuficiencia del concepto “productor rural” para describir la población de estudio, ya que las formas de vida campesina van mas allá de la producción y en algunos casos, se siembra para el autoconsumo, sin obedecer a lógicas de mercado, ni siquiera para la venta local. Son campesinos que han establecido dinámicas de vida, que no puede limitarse a la mera función de productor, pues prevalecen valores y tradiciones que guían su comportamiento habitual.
Desde la teoría de Llambí (2012) se pueden observar distintas formas de campesinado dadas por las múltiples combinaciones de factores físico-naturales y sociales, por lo tanto existe una heterogeneidad rural que depende de los criterios de análisis del investigador y su capacidad para reconocer la multiplicidad del campesinado real y no construcciones teorías abstractas, o exclusivas dinámicas de mercado que limitan al campesino a simple productor agrícola.
Sin embargo, aunque los campesinos del municipio de Santuario Risaralda, están inmiscuidos en un contexto de mercado que no pueden ignorar y este es el del monocultivo de café y la utilización de insumos agroquímicos, para una producción acelerada que cumpla con las exigencias del mercado, no se limitan a estas formas de producción, pues no son ajenos al reconocimiento de los cambios que sufre la naturaleza, en especial la fertilidad de los suelos frente a estas prácticas.
En la mayoría de los casos de campesinos que han optado por conservar formas de producción tradicionales, donde prevalece la agrobiodiversidad por encima del contexto común de los monocultivos, se puede evidenciar una cultura intrínseca de amor por la tierra y el cuidado de la salud humana y los animales, que bien podría considerarse una cultura ecológica, y aunque el 50% de los campesinos encuestados afirma desconocer lo que es la agroecología, el 71% de ellos utilizan este tipo de prácticas de producción, aun cuando no tienen un conocimiento teórico sobre la misma, sin embargo, buscan permanentemente lograr un equilibrio entre la explotación del medio para su subsistencia y la sostenibilidad y respeto por las demás especies, ya que su actuar también esta condicionado por factores de pertenencia hacia la tierra y hacia valores culturales conservacionista que dejaron los abuelos. En algunos casos también se tiene en cuenta el cuidado de los demás seres humanos, pues se es consciente del peligro que representan los venenos para la salud humana. Como bien lo menciona Don José, Productor de mora de santuario, es una cuestión de sanidad y respeto por los otros -“Con insumos biológicos se protege el organismo. A mi no me gustan los agroquímicos, porque a medida que voy recolectando, voy comiendo y no me gusta comer veneno. Si protejo mi vida, debo proteger la de los demás, los consumidores” (J. Trujillo, comunicación personal, 9 de agosto de 2014)
El modo de producción de los campesinos que hicieron parte de la presente investigación, esta acompañado de una forma de pensamiento que define su concepción de la vida y de una cultura campesina tradicional que aun se conserva en algunas veredas, al no ser absorbidas en su totalidad por las grandes extensiones de monocultivo de café. Esto se debe en parte a la riqueza biológica que ofrecen las veredas donde habitan los campesinos, pues todos pertenecían a zonas altas, donde la producción de café no es tan efectiva, por ende se opta por una variedad de cultivos y sistemas agrícolas, pues “dependiendo de los activos a los que tiene acceso, los hogares utilizan una variedad de actividades, agrícolas y no agrícolas, como parte de sus estrategias de vida.” (Llambí, 2012)
Si bien la producción de café esta acompañada de incentivos económicos, como lo es la garantía que ofrece el mercado para la compra de la cosecha, algunos campesinos prefieren la garantía de tener alimentos y proteger los bienes naturales que han hecho comunales, como lo son aguas, bosques y organismos del suelo, que son indispensables para la vida humana, pero que actualmente están en riesgos por el uso indiscriminado de químicos, la sobrexplotación y desgaste del suelo, la perdida de agrobiodiversidad y la tala de los bosques, entre otros factores.
Éste es un ecologismo intrínseco y representa una tradición cultural, donde los abuelos cumplen una función social importante, dada la enseñanza de prácticas campesinas acordes a su estilo de vida, que han sido divulgadas constantemente entre vecinos y familiares, para conservar formas de producción donde el control de plagas y enfermedades puede ser tratado con insumos de la misma finca, donde se reconoce el beneficio de cada planta y se economiza la producción sin necesidad de agentes externos a su cultura. Este es un ecologismo diferente al de la academia, donde se desarrolla una corriente teórica, la cual responde a un ecologismo urbano de clase media que se empezó a expandir a mediados de la década del 50 (Siglo XX), en los países occidentales.
Para el caso de los campesinos santuareños, no se identifican como ecologistas, a pesar de llevar dicho pensamiento a la práctica, pues reconocen la necesidad de conservar los recursos, empero, no logran una identidad con los movimientos globales conservacionistas ya que ambas partes utilizan un lenguaje diferenciado y hay una falta de comunicación que impide informar a los campesinos de lo que sucede mas allá de su región. Esto dificulta que se realice una construcción unificada de políticas sociales homogéneas en pro de procesos de desarrollo alternos a la economía actual.
Tampoco se puede decir que estos campesinos están organizados, sin embargo, a la hora de proteger su medio natural, de manera individual muestran igual o mayor interés que cualquier movimiento social urbano, pues para ellos representa más que una corriente ideológica, ya que de la naturaleza depende su vida. Es una lucha por la supervivencia y por una cultura campesina que no se ha limitado a las dinámicas actuales de la agricultura convencional moderna, bien sea porque impera una economía moral que la rechaza o porque sus capacidades económicas los marginan de estos procesos.
Su forma de pensar y posicionarse frente a la vida, esta más enmarcado en lo que los pensadores sociales denominan antropocentrismo. A diferencia del biocentrismo que no ve en la posición del hombre un ente de superioridad en la naturaleza, el antropocentrismo justifica la acción de éste como eje dominante, ya que ve en las demás especies un medio de bienestar para la población humana, dicho pensamiento ha llevado al sometimiento del hombre por el hombre, a través de la dominación por supuesta superioridad económica, étnica, intelectual o de fuerza física o armada, para el caso santuareño la principal causa de dominación del hombre por el hombre, esta dado en la tenencia de grandes extensiones de tierra, lo cual conlleva a la limitación del disfrute de la misma, y por ende al sometimiento económico, convirtiendo una población campesina en obreros agrícolas, que solo encuentran participación económica en los tiempos de cosecha. Otra forma de expresión antropocéntrica, la cual se presenta como la mas común, es el dominio de las demás especies, las cuales son utilizadas como entes económicos, pues a pesar de que los campesinos manifiestan cierta culpabilidad al sacrificar animales, aprueban estas prácticas, dado el beneficio económico que genera; también son cuidadosos de proteger los microorganismos del suelo, evitando agrotóxicos, ya que estos animales garantizan la fertilidad y por ende contribuyen a la obtención de buenas cosechas y economizan la producción, pues gracias a ellos no se da la necesidad de fertilizar con químicos la tierra.
A pesar de que en los campesinos impere esta concepción antropocéntrica, reconocen que la mayoría de problemas socio-ambientales, son causados por malas prácticas del hombre, por lo cual procuran actuar de una manera menos nociva, pues no desconocen que también las demás especies tienen derecho a vivir sanamente, ya que de la estabilidad natural, depende la supervivencia del hombre Pese a manifestarse implícitamente una ideología de tipo antropocentrista por parte de los campesinos, se puede evidenciar que en su pensamiento también hay influencia de corrientes teocentristas, pues existe para ellos una relación estrecha entre Dios- naturaleza-hombre, según la cual la naturaleza es todo aquello que les rodea en el campo y fue creada por Dios para el disfrute y aprovechamiento del hombre.
Este tipo de pensamiento articula todo el proceso de producción agrícola que han mantenido en el municipio, pues esta es la forma en que se materializa la subjetividad de los pobladores rurales, cuya forma de estructuración social y económica va ligada a la apropiación simbólica de la cultura campesina tradicional santuareña.
La tradición campesina del municipio no está lejos de las demás prácticas que prevalecen en otras regiones del país, donde aun se conserva la agricultura tradicional y la cultura de sus pobladores, evitando la opresión total de los monocultivos, la sobrexplotación del suelo y el uso indiscriminado de agentes sinteticos.
La producción tradicional se resiste a buscar un desarrollo por esta vía, pues aunque pueda ofrecer bastantes beneficios en términos de producción, como resistencia a plagas, tolerancia a herbicidas, crecimiento acelerado de plantas y animales, también genera deterioros sociales y ambientales, a través de la implementación de agrotóxicos, biopiratería, uso de OMGs, perdida de diversidad biológica y concentración de la tierra, que terminan recalcando la desigualdad social, aniquilando la cultura tradicional y expulsando campesinos de sus tierras.
Esta forma de producción campesina tradicional representa un estilo de vida en la que constantemente se tiene que luchar contra las presiones que el mercado genera frente a la tenencia de la tierra y el uso de paquetes tecnológicos, incluyendo semillas modificadas, que crean una perdida del conocimiento, soberanía y dominio ancestral frente a las mismas. Ante esta situación los campesinos tienen prácticas emancipadoras, como lo son la construcción de bancos vivos de germoplasma, protección de semillas criollas, procesos de agrobiodiversidad, reutilización de desechos orgánicos, soberanía alimentaria, entre otros.
Todos estos procesos son analizados en la mayoría de teorías de la sociología rural y del ecologismo, las cuales optan por un razonamiento que resalta una lucha campesina, la cual se defiende de manera consciente de un sistema disgregador y destructor (sistema económico capitalista), pero que además, optan por la construcción, por establecer formas alternas de habitar este mundo y relacionarse con el, para esto se requiere una apropiación del territorio y la cultura, y posicionarse como agentes activos, que llevan sus propias dinámicas, se necesita un nivel de conciencia y acción mayor, que en casos puede ser tildada de rebelde, la cual es perseguida y saboteada por quienes solo aceptan una forma de vida convencional. Es por esto que estas prácticas campesinas, en teoría son consideradas como alternas y transformadoras, pero más allá del discurso y después de haber observado de cerca la forma de vida de los campesinos tradicionales del municipio de Santuario (Risaralda), se puede deducir que su lucha es mas bien un compromiso cultural conservacionista, que se hace tangible en la protección de espacios y saberes comunales, mas que una confrontación contra el sistema capitalista o por defender una ideología ecologista alternativa.
Esta actitud conservacionista, que se diferencia de una actitud rebelde y alternativa, esta regulada por unas condiciones de vida tradicionales, según las cuales los campesinos no actúan por oposición a los demás sistemas, sino por satisfacción con el modelo agrícola que siempre han desarrollado, que aunque ha sufrido los cambios exigidos por la historia, se complementan con su estilo de existencia y las dinámicas veredales que en el municipio se desarrollan. Es de recordar que “los actores no toman decisiones y actúan como si fueran átomos, independientemente de su contexto social. Sus intentos de actuación intencional siempre están inmersos en sistemas de relaciones sociales concretos y cambiantes y son restringidos por dichas relaciones sociales” (Llambí, 2007)
Si bien no se puede negar que hay una lucha interior por el reconocimiento y la autodeterminación de sus formas de vida, tampoco se puede caer en romanticismos y pretender creer que su pensamiento esta orientado por una conciencia rebelde que intenta luchar contra el sistema imperante, pues la mayoría de estos campesinos no están inmersos en las dinámicas de la agricultura convencional moderna, no porque vayan en contra de ellas, sino porque su tradición ha sido otra, no quieren, o simplemente porque su capacidad adquisitiva no les permite hacer una reconversión en su modelo productivo, aunque la gran mayoría manifiestan que lo hacen por un arraigo tradicional, pues son personas muy apegadas a lo que han enseñado los abuelos, no solo en la forma en que se trabaja el campo, sino también en valores católicos y conservadores.
Con esto no se desmerita el trabajo de la academia a la hora de comprender la subjetivación del campesinado como actor político, ni se niega que existan una gran diversidad de grupos campesinos con una ideología eminentemente ecológica, o modelos rurales que quieran desarrollar proceso alternativos de desarrollo, pero en Santuario Risaralda no se dan estos casos, y esto conlleva a plantearse una pregunta académica y política frente a que es lo alternativo y si realmente las prácticas tradicionales que se dan en el campo, son respuestas alternativas al modelo económico neoliberal. Según lo observado en el continuo proceso de la presente investigación diría que no.
Al observar las prácticas y costumbres campesinas del municipio, entendidas como un continuo proceso de construcción cultural local, no se entiende porque la agricultura que procura conservar los medios naturales para ser sustentable, la recuperación y difusión de semillas criollas, el aprendizaje de las dietas tradicionales, los mercados locales y en general todas las eco-técnicas de producción y vivencias del campo, deben ser entendidas como lo alterno y contestatario, ya que esto ha sido lo tradicional y milenario. Por el contrario, es la biotecnología, los OMG, la agroindustria transnacional moderna, los agrotóxicos de Monsanto los que ingresan trasgrediendo un sistema que de manera sustentable han desarrollado los campesinos, comunidades afros e indígenas. Son estas nuevas formas de producción y su conocimiento asociado las que se han impuesto sobre el conocimiento ancestral y se presentan como una forma de producción alterna y perturbadora a la producción campesina agrodiversa y ecológica, lo cual ha acarreado costos sociales y ambientales demasiado grandes.
Teniendo en cuenta estos factores, se puede considerar que la producción campesina tradicional de Santuario y en general las formas de vida campesinas, indígenas y de comunidades afros, que enriquecen la cultura del país y permiten una relación amigable con el medio social y natural, no deben entenderse como lo alterno, como lo otro, sino como lo propio y principal en la agricultura, pues se presenta en un proceso de construcción histórica dominante, dado su legado, sostenibilidad y pertinencia para los pueblos campesinos.
Lo que debe entenderse como lo otro, que se presentó como una alternativa, no propiamente para los campesinos, sino para sectores industriales, comerciales y científicos, es la agricultura convencional moderna, la cual transformó las formas de producción y relación con el campo.
Algunos campesinos del municipio, pese a no tener gran acceso a medios de comunicación, centros educativos, bibliotecas, entre otros, han comprendido la dinámica que alberga la producción agrícola convencional y aunque no se vayan a levantar en contra del sistema capitalista que ha penetrado en el campo, han optado por continuar con formas diferentes de habitar en este mundo, donde para ellos el hecho de pasar a obreros agrícolas, no es una opción de vida, pues prefieren la diversidad de su fincas, que aunque pequeñas, les garantiza su supervivencia, sin necesidad de limitarse a condicionantes de la agricultura convencional, pues consideran que las semillas son libres y la tierra es fértil y ningún agente externo debe intervenir para apropiarse de estos factores con los cuales los campesinos alimentan la población santuareña.
En algunos campesinos, sin representar estos una población mayoritaria, si se puede evidenciar un rechazo explicito a las formas de producción modernas, pues consideran la manipulación genética como una violación a la naturaleza, algunos manifiestan que es un negocio y en los casos mas contestatarios, declaran que es un engaño del gobierno que se vende a multinacionales para acabar con las semillas nativas y obligar al campesino a comprar agentes extraños a su cultura, sin embargo, esta población es reducida y esta altamente influenciada de grupos académicos o políticos.
Este tipo de pensamientos son comprensibles, teniendo en cuenta la relación continua que estos agentes han tenido con el campo, pues han sido testigos de los cambios que se han generado en el sector rural y como estos afectan la vida campesina, modificando sus sistemas de alimentación, producción y relación con el entorno.
6. CAPITULO VI EL CAMPESINADO COMO AGENTE TRANSICIONAL
Introducción
Para conocer la realidad de la sociedad campesina que habita el municipio de santuario, es indispensable abordar una adecuada conceptualización que nos acerque al objeto de estudio, partiendo de algunas categorías abiertas e información previa, que al constatarse en campo toman validez, o se modifican permitiendo construir categorías emergentes, como la del campesinado, el cual representa en cada contexto regional, un actor diferente, con organizaciones agrícolas y sistemas culturales heterogéneos, pero que puede identificarse por elementos comunes, como su identidad por labores o percepciones compartidas frente a la cuestión agraria.
El marco teórico que aquí se presenta, pretende generar un sistema de conceptos coherentes con el desarrollo de la investigación, lo cual le permite al lector abordar el problema de estudio, incorporando postulados teóricos previamente estipulados, que dan una visión completa del tema, ya que estos conceptos, son el resulto de investigaciones previas que buscaron comprender de manera detallada, uno de los múltiples elementos que integran la realidad rural.
6.1 Teorización de las Transiciones en los Fenómenos Rurales
La orientación teórica por la cual se estructuran los datos obtenidos en campo con el análisis sociológico, se sustenta en los planteamientos de Luis Llambí, el cual permite integrar los distintos modelos de organización campesina, teniendo en cuenta procesos de cambio estructural que afectan de manera diversa en los escenarios locales, dada la heterogeneidad de agentes y participación por parte de los actores sociales.
Mediante esta teoría se pueden integrar distintos enfoques que afectan de manera directa e indirecta la vida rural, como lo son los procesos de mercado global, las estructuras jurídicas y la identidad de los campesinos, como factor esencial para la conservación de entes biológicos. Estos fenómenos tienen una incidencia diferente en cada contexto socio-espacial, por lo tanto, se abordan para analizar la realidad del municipio de Santuario, en cuanto a la estructura social, cultural y productiva que desarrollan los campesinos que conservan semillas tradicionales
El enfoque que aquí se plantea busca establecer los vínculos entre tres problemáticas epistemológicas que frecuentemente se encuentran disociadas en la literatura. Uno, la teorización de las transiciones. Es decir, la contextualización histórica de los procesos de cambio social estructurales y sus manifestaciones territoriales. Dos, la teorización de la agencia. Es decir, el análisis del papel de los diferentes actores sociales en estos procesos. Tres, la teorización del espacio. Es decir, la contextualización territorial de los procesos de cambio estructurales. (Llambí y Pérez, 2007)
La variable por la cual se guía la investigación es la construcción ético-social campesina, la cual se constituye en este trabajo por las categorías de: soberanía alimentaria, prácticas campesinas, ruralidad, campesinado y agricultura. La conceptualización de estas categorías surge de la relación directa con la comunidad de estudio y la aproximación teórica de Luis Llambí, ya que su significado depende del contexto de aplicación, pues emergen de condiciones múltiples.
Dado lo anterior, se debe tener en cuenta que la definición de campesinado depende de la construcción ético-social que estos han desarrollado, para lo cual hay que comprender que estos agentes, como todo ser humano, tienen la capacidad de apreciar el mundo que les rodea desde sus propias percepciones culturales, dadas por una forma particular de relación con la naturaleza y entorno social, lo cual genera autoconciencia y una cultura campesina que se desarrolla en un contexto histórico, personal y social. Sin embargo, definir qué se entiende por campesino puede resultar problemático, pues desde lo teórico y lo empírico, se encuentra multiplicidad de formas en que los agentes se relacionan con el entorno rural, creando esto una pluralidad y volatilidad del significado del campesinado y la ruralidad, por ende es necesario hacer una revisión frente a los acontecimientos que ha vivido la sociedad en un proceso de construcción histórica que exige la modificación de los conceptos, esto demanda a su vez nuevas pretensiones, que superan la tradicional concepción del campesino como simple proveedor de alimentos, para empezar a buscar una integración que implique participación económica, representación política y reconocimiento de su dimensión cultural, entre otras.
Al redefinir lo campesino se deben integrar distintas variables, pues no puede limitarse a su cultura, territorio o economía de manera aislada. Las relaciones campesinas por si misma tampoco dan una respuesta contundente de lo que significa ser campesino, pues como lo advierte el Informe Nacional de Desarrollo Humano (2011, p. 13) “en las tres cuartas partes de los municipios se dan relaciones de sociedades rurales” sin que ello implique que todos los sujetos relacionados sean campesinos. En los centros urbanos se encuentran procesos de producción agrícola, así como en el sector rural se generan procesos industriales, por lo tanto, es preciso entender las singularidades de la población rural según el territorio, cultivos, relaciones laborales, prácticas sociales, expresión de sus subjetividades y en general sus formas de vida, pues la teoría tiende a generar unos conceptos abstractos y universales, que reducen la heterogeneidad del campesino.
Por esto es importante que la construcción conceptual del campesinado latinoamericano se genere desde un análisis histórico y no de una teoría abstracta, pues como agentes sociales tienen unas dinámicas de cambio discontinuo (ya que no tienen un orden único de progreso definido, en términos de un desarrollo evolutivo) y por lo tanto, éstas no pueden desconocerse, al tratar de comprender la realidad, como una realidad estática, definida e inamovible.
Muestra de esta multiplicidad, son aquellos campesinos que permanecen constantemente en el campo, siendo propietarios, o bajo la figura de agregados, alimentadores, o caseros, otros viven en centros urbanos y se desplazan al campo a desempeñar allí sus funciones laborales, también hay quienes trabajan en labores diversas y se vinculan en el campo como jornaleros solo en tiempos de cosecha (temporales) y quienes se desempeñan en labores agroindustriales como operarios.
Algunos trabajos sobre el campesinado en distintas partes del mundo dan cuenta de la variedad del concepto, pues a la hora de clasificarlo, es el interés del investigador el que define el enfoque sobre ciertas particularidades que surgen de la complejidad de este grupo social. Entre las definiciones más cercanas al interés del presente trabajo, se encuentra las de Alexander Chayanov (1975) y Luis Llambí (2007).
Desde la teoría clásica, Alexander Chayanov (1975) es uno de los exponentes principales de los temas rurales, el cual focaliza su atención en la organización del trabajo dentro de la unidad económica campesina, la cual no corresponde necesariamente a una forma de vida capitalista, pues su fin principal es la supervivencia familiar, además de que no se genera una relación salarial que dé cuenta objetiva de costos de producción y ganancias.
Alexander Chayanov hace un reconocimiento especial de la naturaleza intrínseca del campesinado y como gracias a esta naturaleza resisten en una sociedad capitalista. Estos postulados resultan ampliamente importantes como enfoque teórico, pues deja claro la importancia del reconocimiento particular de la sociedad campesina, la cual no puede ser abordada desde las relaciones capitalistas que imperan en la sociedad, sino desde las relaciones internas que se construyen en el escenario rural, sin embargo, aunque se resalta este planteamiento, se toma distancia de él, en cuanto tampoco puede entenderse la población rural, aislada del contexto de producción dominante, pues la población a investigar está inmersa en procesos de economía capitalista de competencia, productividad y relaciones salariales, sin embargo, la definición de campesino no se limita a estos factores, sino que adopta otros elementos de gran relevancia, como cultura, entorno físico, e ideales, por ende, la presente investigación no se circunscribe en la teoría de Chayanov, aunque rescata el hecho de no entender la población rural desde un enfoque economicista.
Dada esta multiplicidad de factores, que implican un cambio en el acercamiento teórico, se entenderá lo rural en el presente trabajo, como un concepto complejo que hace referencia al escenario donde se desarrollan formas de vida, identidades y relaciones económicas, vinculadas a la producción agropecuaria; lo cual conforma un sistema político, donde participan instituciones públicas y privadas; económico, donde participan propietarios, trabajadores, agentes de producción y distribución; y sociocultural, en el cual se integran las personas que tienen una relación con el campo, a través de formas productivas, identidades y conocimiento.
Y por campesino se tomara como guía conceptual, la construcción teórica de Luis LLambí (2007) según el cual La noción de campesinado no equivale a una categoría social homogénea. Los clásicos de la economía política concebían al campesinado como una categoría social, internamente heterogénea que abarca tanto a una variedad de trabajadores dependientes (siervos, aparceros, arrendatarios) como a pequeños agricultores independientes. Lenin, sobre la base de la prognosis de Marx en relación a la tendencia hacia la polarización de las clases sociales en una economía de mercado, argumentó que el destino irremediable de los campesinos históricos sería convertirse en burgueses o proletarios.
En general, en la economía política marxista, la noción de campesinado define a una clase social: un actor social colectivo inserto en procesos históricos concretos. No obstante, lo que realmente puede unificar a diferentes actores sociales rurales, y convertirlos en un campesinado histórico (real y no teórico), no es la existencia de una sociedad, cultura o economía típicamente campesinas, sino las múltiples relaciones sociales que vinculan a estos actores con proyectos comunes, sustentados en la construcción de una identidad colectiva. (p. 51)
Con todo esto se puede deducir la diversidad de las formas de vida campesina, pero, ya que el interés de la presente investigación está encaminado a la construcción ético- social con relación al uso de semillas tradicionales, solo se abordaron aquellos campesinos que han sembrado o conocían prácticas y saberes sobre estas semillas y que estuvieran o hayan estado directamente relacionados con la vida campesina, en cuanto a permanencia en el campo y producción agrícola, pues en la región hay personas dedicadas al ecoturismo, manufacturas artesanales, intermediarios y mercaderes rurales, entre otros, que no responden directamente al interés de la investigación.
En cuanto a la construcción ético-social se entiende por ésta no una ética valorativa, donde se califique de buena o mala una acción humana, sino lo que guía el comportamiento colectivo de la comunidad rural que ha orientado su accionar a la conservación de semillas tradicionales, como elemento indispensable en la cultura campesina, y la manera en que esta forma de vida es asimilada a nivel personal. De manera mas detallada consiste en la concepción que tienen los sujetos del mundo que les rodea y como se posicionan frente a la naturaleza y la sociedad en cuanto campesinos, con identidad y prácticas diferenciadoras del resto de estructuras sociales.
En este sentido el término de identidad resulta fundamental para definir la ética campesina, ya que hace referencia al reconocimiento interno y externo y al sistema de valores que integran la cultura de estos sujetos y que puede definir lo que realmente es un campesino.
Si bien Llambí (2012) hace referencia a la dificultad que acarrea utilizar los conceptos campesino, al igual que capitalista, dada la multiplicidad de proyectos globales de mercado y las distintas formas de organización de la población rural, ya que los procesos estructurales no permean de la misma manera a nivel local, y que la participación de los agentes es diversa, al igual que el factor territorial, se hace necesario precisar que se entiende por campesino, pero no desde una teoría abstracta, sino desde la realidad que se genera en el municipio.
Uno de los factores esenciales para delimitar al campesino tradicional en el municipio de Santuario Risaralda, es su autoreferencia campesina, marcada por una producción material, que genera procesos de identificación y diferenciación con otras formas de vida, esto permite que se sepan campesinos, no por una elaboración ajena de conceptos que los referencie, sino por una conciencia práctica, que va ligada a la identidad, reconocimiento y libertad para actuar acorde a la construcción de sus subjetividades. Para conocer estos elementos y llevarlos al plano teórico, se hace necesario comprender directamente las vivencias campesinas y los fenómenos sociales que allí se presentan, entendidos desde sus propias dinámicas y así lograr una definición en la cual se integren las concepciones de los pobladores locales y la construcción teórica del investigador.
En el caso de los campesinos, existen factores que limitan la expresión material e inmaterial de estos como agentes particulares dentro del entorno social, estos factores son la concentración de la tierra, que impide al campesino tener un espacio propio para producir acorde a su conocimiento y técnicas de producción, además de la apropiación de entes biológicos mediante patentes, que impiden la reproducción de semillas y con ello generan un monopolio de la vida, pues las semillas garantizan la producción de alimentos para la población, por ende, la apropiación de estas por parte de empresas comerciales apoyadas mediante normas jurídicas, cambian la figura del campesinado y los convierten en infractores de la ley, restringen su autonomía, su soberanía alimentaria y cambian su cultura, pues la limitación en las labores de producción han ido modificando el campesino tradicional a simple productor agrícola, sometido a la dependencia frente a las empresas que suministran las semillas y demás elementos que éstas requieren para su producción, pues la semilla tradicional es sustituida por una modificada genéticamente, la cual no permite una germinación futura.
En este caso, la semilla deja de ser un elemento cultural indispensable para la supervivencia humana, para convertirse en un ente de producción, que ignora la complejidad social de las formas de vida que se desarrollan en torno a las semillas tradicionales, por ende para estudiar éstas se debe integrar los distintos elementos que la componen.
El concepto de semilla puede definirse desde distintas variables, tanto desde un enfoque biológico, como cultural o económico. Desde una definición general, “son estructuras vegetales vivas, destinadas a siembra o propagación, cuyo origen puede ser sexual o asexual, estas disponen de embrión, del que puede desarrollarse una nueva planta, bajo las condiciones apropiadas” (Perdomo y Roselló, 2010). Las semillas corresponden a las espermatofitas (plantas con semilla), sin embargo, el presente trabajo no excluye, dentro del concepto, otras formas vegetales con fines reproductivos, como plantones, vitroplantas, esquejes, entre otros, a los cuales se hace alusión como germoplasma.
La anterior definición de semilla responde a una construcción conceptual de las ciencias naturales, desde las cuales se explica su componente biológico, sin embargo no permite comprender los procesos sociales por la agencia intencional de los actores, pues la semilla pierde el interés cultural si se ignora el conocimiento y uso social que le dan los campesinos, los cuales dependen, según Llambí (2012), de la heterogeneidad de activos y estrategias de vida, es decir, despende del uso y actividades tanto agrícolas como no agrícolas que desarrollan las personas con los bienes, tangibles y no tangibles, que poseen, en este caso la semilla como bien tangible y su conocimiento asociado como intangible, elementos con los cuales los campesinos desarrollan actividades especificas que les permite definir una estrategia de vida.
Para este caso, se entenderá la semilla como elemento que integra procesos biofísicos, productivos y culturales, pues estás van evolucionando según sus necesidades de adaptación, pero son los campesinos quienes se han dedicado a buscar las condiciones más favorables para su reproducción, adaptándolas a diferentes entornos naturales y culturales, de ahí que las semillas nativas de una región han sido introducidas a otros territorios, permitiendo esto mayor riqueza biológica por cada especie, y garantizando una alimentación variada y acorde a la cultura de los pueblos.
Las semillas nativas son aquellas naturales de una región o ecosistema, es decir, son autóctonas y su presencia allí no está supeditada a la labor de adaptación que genera el hombre con las especies introducidas o naturalizadas a diferentes contextos ecológicos, a diferencia de las semillas tradicionales, las cuales por su uso en la labor agrícola adquieren el valor de tradicional, ya que se convierten en un elemento integral para los campesinos, por sus usos y costumbres, independientemente de que sean semillas nativas o no; éstas son compartidas y conservadas por la comunidad, transmitiendo así el conocimiento y técnicas de manejo a las siguientes generaciones, las cuales van introduciendo cambios a las prácticas y conocimientos adquiridos frente a las labores agrícolas y a la idiosincrasia campesina, permitiendo con ello la renovación y adaptación a nuevas formas de vida social.
Los diferentes cambios que introducen los campesinos en las técnicas de manejo y reproducción de las semillas son el resultado de largos procesos de aprendizaje y práctica, además de una adaptación no solo de las semillas, sino también de las comunidades humanas a los diferentes entornos naturales. Empero, durante el siglo XX se extendió un proceso industrial de tecnificación agrícola, que rompe con los esquemas naturales y culturales que han desarrollado las comunidades campesinas durante varios siglos; este proceso promueve la creación de Organismos Modificados Genéticamente (OMGs), entre ellos las semillas, con el fin de generar una producción masificada y resistente a plagas, acompañadas de agroquímicos para su optima producción. Las semillas transgénicas han ido desplazando las semillas tradicionales, con lo cual se ha provocado una pérdida de variedad genética y mayor dependencia de los monopolios semilleros, pues éstas son semillas que no sirven para una reproducción futura.
“Por Organismo Modificado Genéticamente (OMG), denominado también Organismo Vivo Modificado (OVM) u organismo transgénico, se entiende cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna”. (FAO, 2001).
Estas nuevas formas de producción determinan lo que se denomina agricultura convencional moderna, la cual se distingue de la agricultura tradicional, agricultura orgánica y agricultura ecológica, por la mecanización de las funciones agrícolas, implementación de monocultivos, uso de OMG y productos sintéticos, como fertilizantes, abonos y plaguicidas. Dentro de la agricultura convencional se puede distinguir la agricultura intensiva y extensiva.
La agricultura intensiva es un modo de producción de alimentos basado en el cultivo de plantas y la cría de ganado, con el fin de maximizar la producción en áreas reducidas. La agricultura intensiva a menudo conduce al sobrepastoreo, a los monocultivos y a la eliminación de los períodos de barbecho, lo que agota los suelos. La agricultura extensiva es un modo de cultivo que fomenta el aumento de las áreas agrícolas para poder aumentar la productividad. Los cultivos extensivos van generalmente acompañados de una deforestación importante (a fin de aumentar la superficie de las tierras cultivables) y de una gran utilización de fertilizantes (Vásquez, 2013)
La agricultura tradicional puede verse en ciertas regiones o zonas donde se han conservado formas culturales de producir y de trabajar durante tiempo más o menos prolongado; este modelo por lo general sigue los ciclos naturales del ecosistema para producir, usa muy pocos insumos externos; económicamente es de rentabilidad media o baja, pues lo que se busca, en la mayoría de los casos es la autosubsistencia (con algunos excedentes para el mercado). Su ejercicio no conlleva a la conservación consciente de los recursos naturales, ya que su consciencia es práctica; a diferencia de la sustentabilidad ambiental que promueve la agricultura ecológica.
Gaston Remmers (1993) afirma:
La agricultura tradicional se refiere a los sistemas de uso de la tierra que han sido desarrollados localmente durante largos años de experiencia empírica y experimentación campesina…Por agricultura ecológica (se refiere a) esta agricultura que surgió como movimiento de reacción a la agricultura dominante actualmente (convencional) y al patrón de consumo de la sociedad occidental. Esta agricultura procura organizar el proceso de producción de plantas y animales de tal manera que no dilapide los recursos naturales e incluso mejore el medio ambiente, buscando alternativas ecológicas a las prácticas de la agricultura convencional (p. 201-202).
La agroecología no rechaza la agricultura tradicional, por el contrario se vale del conocimiento campesino ancestral para racionalizar los procesos de producción agropecuaria mediante un proceso de consciencia ambiental y social; asume características de la agricultura tradicional, como el no uso de agrotóxicos, diversidad biológica y reutilización de los recursos.
Entre las muchas formas de agricultura, hay una que se debe distinguir especialmente de la agricultura ecológica y la tradicional, pues por lo general suele confundirse con la primera, esta es la agricultura orgánica, la cual puede ser comercial o no, intensiva o extensiva, pero no utiliza productos nocivos al ser humano, puede utilizar alta tecnología y por lo general maneja monocultivos; utiliza buena cantidad de insumos externos al medio de producción pero certificados como orgánicos, lo que la diferencia de la agroecología, la cual utiliza insumos propios del entorno y reutilizables; es una respuesta comercial a los daños y la contaminación de alimentos por el abuso de agrotóxicos en otros modelos agrícolas.
Estos distintos modelos agropecuarios representan una alternativa de producción en la cual se genera una relación más armoniosa del hombre con la naturaleza, ya que en la actualidad se han ido gestando distintas críticas y preocupaciones frente a la contaminación ambiental, la desigualdad social en el campo, generada por la mercantilización de la naturaleza, el desconocimiento de las formas no capitalistas de relación con el entorno, la pérdida de biodiversidad y de soberanía alimentaria entre otros.
Esa diversidad de formas de producción dan cuenta de la importancia de incorporar las categorías epistemológicas de tiempo, en cuanto contexto histórico de los procesos sociales, y espacio, como especificidad físico-geográfica, pues los distintos modelos agrícolas anteriormente presentados, son resultado de procesos de dominio territorial de los campesinos sobre su entorno para adaptar suelos a sus sistemas de producción, y de procesos históricos que dan cuenta de una continua construcción de formas agrícolas diversas pero concretas. Tal es el caso del campesinado tradicional del municipio de Santuario, el cual tiene unas especificidades propias, que no obedecen a construcciones teóricas abstractas, sino a las relaciones internas que se da entre los habitantes rurales, y su vinculación con los procesos globales de biotecnología y producción agroindustrial.
Desde Luis Llambí y como crítica al enfoque económico neoclásico, por la continua abstracción de la realidad y la homogenización de la agencia de los actores y su realidad, mediante supuestos formulados a priori, se propone “la gradual contextualización espacial (territorial) e intertemporal (histórica) de los procesos sociales; y sus vínculos bidireccionales con los procesos biofísicos” (2012), por lo que se busca los vínculos de la transición entre la realidad local y global y el análisis de las diferentes realidades campesinas, ya que los procesos no afectan de la misma manera en cada contexto, dada la multiplicidad de formas biológicas, geográficas, de conocimiento, etc.
Ante esta heterogeneidad de la realidad campesina, se destaca las diferentes posiciones frente al tema agroalimentario, tanto por parte de las instituciones políticas y económicas, como de los productores rurales y las comunidades locales, pues ante la constante integración de mercados, la estructura del sistema agroalimentario ha experimentado una mayor transición hacia la economía global, lo que ha ocasionado en algunos sectores nuevas oportunidades para la exportación de sus productos, o en otros casos perdida de soberanía y diversidad biológica para aquellas comunidades que no lograron incursionar en el mercado dada las desventajas comparativas.
Uno de los temas cruciales es el de soberanía alimentaria, el cual se distingue en el presente trabajo de la seguridad alimentaria, pues esta última solo garantiza el acceso a alimentos, evitando con ello el hambre. En la Cumbre Mundial de la Alimentación se define la Seguridad Alimentaria Nutricional como “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre” (FAO, 1996).
La Seguridad Alimentaria garantiza el acceso, disponibilidad y uso de alimentos, empero, en el presente trabajo de investigación se maneja el concepto de soberanía alimentaria, sobre el concepto de seguridad, ya que el primer concepto asume que las comunidades no deben esperar a que el estado les garantice alimentación mediante políticas homogéneas para toda la nación, sino que la misma comunidad debe tener la capacidad y libertad de alimentar a su población acorde a su cultura, con una alimentación variada y nutritiva, pues mediante la seguridad alimentaria, se desconoce de donde viene los alimentos, en que condiciones se producen y no se tiene autonomía alimentaria; mediante la soberanía, es el pueblo y no el gobierno, quien define sus propias políticas de producción, comercialización y consumo de alimentos, acorde a patrones culturales locales.
La soberanía alimentaria va de la mano, en la mayoría de los casos, con formas de producción agroecológicas, pues, a diferencia de la seguridad alimentaria que busca el bienestar nutricional de momento, la soberanía alimentaria, es un proyecto de vida que busca el desarrollo humano sostenible e integral de momento y a futuro, respetando el papel de las mujeres en la producción, y el medio físico-social, sin necesidad de depender de empresas de suministros agrícolas.
Para La Vía Campesina (2014), la lucha por la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a ejercer el control democrático sobre sus agroecosistemas locales, regionales y nacionales
En la Declaración final del foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, que se llevó a cabo en La Habana, Cuba (2001), se enfatiza sobre el agravio de las condiciones de producción de alimentos y el acceso a una nutrición sana, en los países de América Latina, debido en parte, por las políticas neoliberales impuestas por el BM, el FMI y la OMC. En este foro se sientan las bases ideológicas para no concebir los alimentos sanos y culturalmente apropiados como una mercancía, sino como un derecho.
Además se sostiene la importancia de la protección de producción local, regulando la importación de alimentos y la especulación en los precios.
Según los participantes de este foro
La soberanía alimentaria es la vía para erradicar el hambre y la malnutrición y garantizar la seguridad alimentaria duradera y sustentable para todos los pueblos. Entendemos por soberanía alimentaria el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental. (Foro Mundial Sobre Soberanía Alimentaria, 2001)
Entendida de esta manera, la soberanía alimentaria se presenta como expresión de libertad y emancipación de los pueblos. En los pequeños municipios agrícolas, como es el caso de Santuario Risaralda, donde no hay una participación institucional fuerte del Estado ni de multinacionales o empresas agroindustriales modernas, los campesinos han construido históricamente una forma de vida acorde a sus necesidades y capacidades, teniendo en cuenta la cultura y el territorio, por lo que la soberanía alimentaria es un factor fundamental, no solo para las familias campesinas, sino también para la conservación de las condiciones socio-ambientales y políticas del municipio, en cuanto autonomía, sostenibilidad y biodiversidad.
Si bien no existe una participación fuerte de instituciones estatales, ni de multinacionales o empresas agroindustriales en el municipio, no se puede entender la dinámica del mismo por fuera de los sistemas de mercado moderno que rigen a nivel regional y nacional, pues el municipio de Santuario no es una entidad aislada de los procesos estructurales, mas precisamente globales que imparte el sistema neoliberal imperante, sin embargo, la manera como el municipio adopta este sistema debe ser
analizado de manera particular, ya que existe la tendencia de generalizar los resultados del proceso capitalista en todos los entornos, sin tener en cuenta que cada contexto social tiene una trayectoria diferencial en el proceso de transición al capitalismo, a pesar de que existan elementos comunes que permiten realizar criticas al sistema.
Como lo anuncia Llambí (2012)
Los procesos globales y las políticas nacionales no afectan de la misma manera a los territorios subnacionales. Debido a su heterogeneidad de condiciones, y a diferencias históricas, culturales, y políticas relativamente autónomas, estos macroprocesos tienen efectos diferenciados a escala local, por lo que suscitan diversidad de respuestas de parte de los actores locales.
Siguiendo con los postulados de Llambí Insua, también se rechaza la concepción de exista un único proyecto de globalización y más aún que éste esté orientado a acabar con los procesos de agricultura tradicional, pues si bien existen multinacionales que se están apropiando de los entes biológicos locales, también se gestan movimientos sociales globales en pro de la protección ambiental y cultural que se desarrolla en algunas comunidades campesinas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende que el municipio de Santuario Risaralda no se encuentra exento de los procesos del capitalismo moderno y que es necesario investigar y denotar la importancia de las formas de vida campesina que allí se desarrollan, entendiendo las singularidades de la agricultura tradicional que permite conservar los recursos naturales bajo una forma de agricultura solidaria con el medio ambiente y que permite cierta estabilidad de la cultura y relaciones sociales. Esta forma de vida campesina es diferente a la que se desarrolla en un esquema de producción convencional, con implementación de monocultivos y uso de OMG, siendo este el tipo de agricultura predominante en el municipio de Santuario Risaralda, dada la importancia de la cultura cafetera que allí se desarrolla, la cual ha ido desplazando entes biológicos nativos y tradicionales, para establecer el cafeto como principal fuente económica, llegando hasta el extremo de descuidar la siembra de otros cultivos que garantizan la soberanía alimentaria y la diversidad biológica.
No solo se genera una pérdida de agrobiodiversidad, sino que además el municipio crea una dependencia externa, al dejar perder sus entes biológicos, pues ni siquiera existen estrategias para preservar las semillas tradicionales, siendo estas esenciales para la comunidad, pues las semillas criollas, al no estar supeditadas a las patentes de las empresas biotecnológicas, ni a paquetes tecnológicos que implican el uso de fertilizantes y pesticidas, permiten una difusión libre y autónoma por parte de los campesinos, permitiendo a la vez un tipo de agricultura más económica y representativa de la región. La pérdida de las semillas tradicionales implica por lo tanto una pérdida de libertad y autonomía, de conocimiento ancestral y de agrobiodiversidad, además de la generación de dependencia a las empresas que comercializan los entes biológicos.
Dado estos motivos se hace esencial exponer la importancia que tienen las semillas tradicionales y con ella la agricultura tradicional, investigando en el municipio de Santuario Risaralda, aquellos reductos de familias campesinas que han optado por una forma de vida en el campo, diferente a la agricultura convencional moderna, rescatando sus prácticas y conocimientos locales para servir como experiencia no solo a las demás formas de vida campesina, sino también a la academia, como propuesta alterna frente a los procesos de desigualdad social, problemas ambientales y estructuración de discursos frente a la bioética, biopolítica y sistemas ecológicos.
CONCLUSIONES
La semilla no solo es un elemento indispensable en la producción de alimentos, sino también en el mantenimiento de la cultura campesina tradicional, pues por años las comunidades agrícolas han aprendido a conservar sus semillas, adaptándolas a diferentes suelos y climas, lo que conlleva a un conocimiento mas amplio de la naturaleza; han establecido relaciones sociales encaminadas a extender sistemas agrícolas, compartir semillas y comercializar alimentos, acorde a los patrones culturales que imperan en la comunidad y a la capacidad de establecer un sistema de soberanía alimentaria.
La semilla constituye por lo tanto una base cultural, social y productiva, que permite conservar cierta autonomía en las poblaciones rurales, pues garantiza una alimentación variada y acorde a sus gustos y necesidades; genera excedentes económicos, con lo cual se crea una relación del campesinado con los centros urbanos al establecer redes de mercadeo; es a su vez una base viva de producción, pues en su ciclo natural ésta ofrece los frutos, de los cuales se extrae nuevamente la semilla para continuar con los procesos de germinación, esto en cuanto a la semilla tradicional y los sistemas agroecológicos, pues en la actualidad la agricultura convencional hace uso de agentes sintéticos indispensables para la producción, ya que las modificaciones genéticas que se le han hecho a las semillas, impiden que estas se reproduzcan sin la ayuda de fertilizantes, abonos y pesticidas.
Este tipo de agricultura opta por la implementación de monocultivos, con lo cual se pone en riesgo la soberanía alimentaria de los pueblos y la biodiversidad, además, se genera presión sobre la tierra, pues al predominar el interés económico sobre los sistemas de vida tradicional, se busca extender la superficie de siembra de cultivos comerciales, los cuales muchas veces ni siquiera están destinados a la producción de alimentos para las comunidades, sino a cultivos para forraje o biocombustibles.
El sector empresarial ha popularizado este tipo de agricultura no solo mediante la publicidad de vender semillas con resistencia a plagas y enfermedades y prometiendo un mayor rendimiento productivo, sino también mediante acuerdos con el gobierno, el cual presiona a los campesinos haciendo uso de su aparato jurídico. Para el caso Colombiano se han aprobado todo tipo de normativas que van en contra de la libertad y cultura campesina, poniendo en riesgo el conocimiento tradicional, las semillas criollas y los entes biológicos, mediante la implementación de derechos de obtentores vegetales y patentes de propiedad intelectual, con lo cual se permite privatizar entes biológicos, ya sea células, plantas, semillas, animales, entre otros. En el caso de las semillas, se otorga la patente por el hecho de generar alguna modificación en la estructura genética, con fines comerciales, con lo cual se puede decir que se puede privatizar la vida, pues la semilla es un organismo vivo, indispensable para la reproducción vegetal y el alimento de animales y humanos.
Las empresas han establecido un sinfín de tácticas para apoderarse de los entes biológicos, sin embargo, los campesinos también han hecho frente a la situación con estrategias no menos eficientes, como lo es la implementación de la agroecología, mediante la cual conservan sus semillas criollas y aplican sus saberes tradicionales, ya que no requieren de agentes químicos externos para su producción, sino del uso de todos los elementos naturales que ofrecen sus fincas.
En el caso del municipio de Santuario, la mayoría de campesinos han optado por integrar los dos sistemas de agricultura, la ecológica y la convencional, en una sola finca, distribuyendo ésta por parcelas, dentro de las cuales se distribuye un sector de la finca para un producto comercial, en forma de monocultivo y el resto para siembra de policultivos intercalados, bajo practicas ecológicas de producción y garantizando la alimentación familiar, al tiempo que se mantiene un sistema de mercado con buena rentabilidad económica. Este hecho ha generado que los campesinos del municipio no desarrollen un rechazo frente a los sistemas de agricultura moderna, como si sucede en otras comunidades con preferencias de producción notablemente ecológicas.
Si bien las comunidades rurales tradicionales como indígenas, campesinos y afros, han resistido de manera consciente a los procesos de apropiación ilegitima de los entes biológicos, ya sea conservando sus sistemas tradicionales de siembra y alimentación, o mediante acciones contestarías de tipo mas activistas, como movilizaciones y campañas de desprestigio frente a los transgénicos, el uso de agroquímicos, las patentes de propiedad intelectual, entre otros, no se puede negar que existen comunidades un poco mas despreocupadas frente al tema, como el caso del municipio de Santuario Risaralda, donde los campesinos conservan sus semillas criollas y sus dietas tradicionales no por un rechazo explicito a los nuevos sistemas agrícolas, sino por una tradición y una preferencia en cuanto sistema de vida.
Estas semillas criollas tienen una regulación que no proviene del régimen legal nacional, sino del control interno que se ejerce en las veredas de Santuario, pues los campesinos tienen la tradición de producir e intercambiar sus propias semillas, seleccionando aquellas que cumplen con las exigencias de calidad que imponen los agricultores, predominando tamaño, color y origen. De manera interna y autónoma se ha establecido un derecho colectivo sobre las semillas tradicionales, que se imparte de manera oral, este derecho les da la potestad para utilizar e intercambiar semillas, respetar las fronteras con las otras fincas, considerar el agua como componente natural colectivo, distribuir semillas sanas y de calidad, entre otras disposiciones.
En Santuario se logró evidenciar que no existe una presión legal tan fuerte frente al uso de semillas no certificadas, ni un movimiento campesino o académico que infunda algún tipo de rechazo o critica a los sistemas de agricultura convencional moderna, sin embargo existe un peligro frente a la existencia de semillas criollas y mantenimiento de la biodiversidad y saberes campesinos tradicionales, pues el uso indiscriminado de agroquímicos está degradando el suelo y eliminando especies, además, la expansión de los monocultivos, principalmente el de café, genera una disminución cada vez mayor de especies vegetales, las cuales se dejan de sembrar en la región, pues la mayoría de campesinos que optan por la agricultura moderna, siembran un solo cultivo comercial y compran su comida en el mercado urbano, con lo cual se da un desplazamiento del sistema de producción tradicional y con ello de sus saberes asociados.
Son pocas las fincas que optan por la siembra de policultivos, sin embargo pese a representar una población muy pequeña, tienen una gran importancia cultural y ambiental para el resto de comunidad, al ser bancos vivos de germoplasma y garantes de la soberanía y seguridad alimentaria, aunque ésta sea para una población muy reducida, pues pese a que el sector agrícola del municipio representa su mayor actividad económica, Santuario no tiene garantizada su alimentación, sino que depende de intermediarios que abastecen el mercado con productos de otras regiones.
El desplazamiento de las semillas campesinas por las variedades industriales, ha significado para la comunidad santuareña una perdida de diversidad y autonomía, ya que los monocultivos generan una dependencia económica frente a los agentes sintéticos indispensables para este tipo de producción, como abonos, fertilizantes y pesticidas, impide que se tenga una dieta variada, producida localmente, bajo técnicas culturalmente apropiadas y con controles de sanidad, frente al uso de químicos. Pese a estos factores negativos que traen consigo los supuestos cultivos de alto rendimiento que llegaron al país con la entrada de la Revolución Verde, el gobierno prefiere implementar programas de desarrollo agrícola basados en prácticas industriales y conocimientos técnicos ajenos a la cultura local.
En santuario la administración implementa un programa gubernamental de “buenas prácticas agrícolas” relacionado con comercialización y normas de bioseguridad, mediante este programa los ingenieros enseñan a los campesinos como cultivar, ignorando que la comunidad ya tiene establecido unos sistemas de siembra y recolección que obedecen a un conocimiento profundo de la naturaleza, pues se guían por cambios climáticos, movimientos lunares y percepciones de las propiedades organolépticas del suelo, la semilla y las plantas. No solo la administración, también el Comité de Cafeteros se encarga de difundir conocimientos técnicos no acordes a las necesidades y cultura campesina, pues se promueven prácticas ajenas al saber campesino, como el hecho de eliminar los sombríos, práctica que se extendió a las fincas no cafeteras y que en la actualidad buscan resarcir.
Estas acciones acompañadas de las leyes de obtentores vegetales y de propiedad intelectual, van en contravía de la cultura campesina, pues desconocen el seguimiento y mejoramiento biológico que por años han desarrollado los campesinos, mediante sistemas de selección de sus mejores cosechas y adaptación a los distintos sistemas bioclimáticos. En la actualidad las semillas tradicionales son tratadas como fuente de riesgo biológico, por no estar certificadas, y como elementos de baja productividad por
las empresas que venden semillas transgénicas, a pesar de que la siembra de estas ultimas signifique una degradación del suelo, con el uso de químicos indispensables para su germinación, diferente a los sistemas agroecológicos que garantizan una producción continua y sostenida en el tiempo.
Estos organismos gubernamentales y empresariales reducen al campesino a simple productor económico, ignorando la complejidad de sus relaciones sociales y naturales, pues los sistemas de producción tradicional, por lo menos en el municipio de Santuario, está basado no en factores económicos, sino en un sistema de vida guiado por valores tradicionales de unidad familiar y autonomía alimentaria, además de una preferencia por los sistemas de producción amigables con el medio ambiente y la salud humana.
RECOMENDACIONES
En cuanto las semillas representan un elemento central para la supervivencia de las comunidades campesinas, no solo por ser su principal fuente económica, sino también porque es el ente mediante el cual materializan los saberes que tienen sobre la naturaleza y sus sistemas de vida, debe generarse un mecanismo de protección de los entes biológicos que surja por las comunidades locales, diferente al impuesto por las superficies agroindustriales y los laboratorios empresariales, que mediante patentes y protección a los obtentores vegetales han logrado privatizar elementos de la naturaleza, impidiendo su uso libre a los campesinos, indígenas y afros.
Este tipo de protección local no requiere de una creación de un mecanismo legal nuevo, sino de la conciliación de las comunidades campesinas para materializarlo, pues de manera histórica se ha creado un derecho colectivo que se transmite por vía oral y que regula la cultura de los pobladores rurales que han optado por formas tradicionales de siembra.
Para generar un sistema de protección de las semillas criollas primero es indispensable reconocer el valor cultural que éstas tienen y la particularidad de la población campesina que ha establecido un sistema de vida entorno a las semillas tradicionales, por lo cual se parte de un primer elemento, que es superar la mirada economicista del campesinado, para darle una mirada holística en cuanto agente social, político y cultural.
El campesinado debe ser entendido no solo como un proveedor de alimentos, pues su vida no se limita a un factor productivo, igual sucede con la concepción que éste tiene sobre las semillas, las cuales considera un elemento de la naturaleza que no debe ser privatizado, pues esto implica una privatización de la vida misma, al ser las semillas la base de germinación de las plantas y el material indispensable para la alimentación humana.
Si bien el campesino no se limita a simple sujeto económico, si es indispensable integrarlo a las redes de mercadeo, pues tampoco es un sujeto aislado de la realidad social y de las necesidades materiales que demanda el mundo actual, ante esto es importante crear una alianza entre los campesinos y los comerciantes de verduras del sector urbano, para generar un abastecimiento local de alimentos y un incentivo a la producción diversificada en el campo.
Hay que tener en cuenta que desde la década del ochenta los municipios de la zona occidental del departamento de Risaralda, vienen gradualmente dejando de producir alimentos, al sustituir estos por el monocultivo de café, con esto se ha perdido no solo la autonomía de los pueblos, los cuales dependen del abastecimiento de la metrópoli, la cual a su vez depende de otras regiones del país e importaciones agrícolas. No solo los municipios, la mayoría de las familias campesinas también han perdido su soberanía alimentaria, pues las huertas para el consumo interno han ido desapareciendo, en parte porque la tierra ya no pertenece a los campesinos, sino a cafeteros que viven en el sector urbano y contratan con familias para el cuidado de sus fincas, con lo cual se pierde la libertad de tener huertas, pues se vive en propiedad ajena.
En las fincas que son de propiedad de los campesinos, se puede implementar nuevos sistemas de producción, generando campañas de concientización de la importancia que tiene sembrar comida, sin necesidad de acabar con los cultivos de café, ya que como lo han demostrado los campesinos que hicieron parte de la presente investigación, se puede integrar el sistema agrícola tradicional con el convencional, obteniendo así rentabilidad económica y soberanía alimentaria, además de conservar la cultura y conocimiento campesino y la diversidad en la dieta de los santuareños, al suministrarles cultivos de la región, cosechados bajo practicas agroecológicas que garantizan la salubridad de los alimentos.
Si los campesinos son consientes de la importancia de sembrar alimentos variados, independientemente de que se tenga un cultivo comercial predilecto, se puede recuperar la agrobiodiversidad que imperaba en la región, además, se pueden sortear con mayor facilidad los periodos de crisis cuando el cultivo de café se encuentre a bajos precios, pues se tiene garantizada la alimentación familiar, a la vez que se supera en cierto grado la dependencia económica de un solo cultivo.
Además de la parte comercial es indispensable recuperar los conocimientos tradicionales de los campesinos con mayor edad, pues en la actualidad estos no se encuentran escritos y solo se transmiten por vía oral a aquella población interesada en conocerlos, ya que la mayoría de jóvenes desconocen esta cultura, pues sus esfuerzos se han concentrado en mantener los cultivos de café o buscar propuestas alternas de vida, principalmente urbanas, con lo cual se está generando un problema social, al no existir un relevo generacional en el campo, y al perderse los conocimientos ancestrales, como manejo de plagas y enfermedades, ciclos lunares, fertilidad del suelo, entre otros elementos, este desconocimiento conlleva a que la población tenga que recurrir a los insumos químicos, ya que no saben como utilizar los elementos que les ofrece la naturaleza.
Como forma de mantener viva la cultura campesina tradicional se puede implementar mediante alguna organización educativa, una escuela agroecológica para personas de cualquier edad, donde se impartan los conocimientos tradicionales por la misma comunidad, al tiempo que se capacitan a las personas, dando relevancia a los saberes propios. Se debe crear una red de información donde se conozca el tipo de cultivos que se están sembrando, con que persona conseguir semilla y cual es la oferta de productos agrícolas para la región, para esto se necesita llevar un control estadístico del sector rural.
Existe otro problema que trasciende a nivel nacional e internacional, éste es la regulación de los transgénicos, pues si bien existen personas conscientes de los importante de apoyar la producción local, conservar las semillas criollas y tener conocimiento del origen de los alimentos, se ven impedidos a apoyar de manera práctica este tipo de agricultura, pues no todos los consumidores tiene acceso a un mercado local. Las grandes superficies urbanas se abastecen de lo que encuentran en los supermercados, desconociendo el origen real de los productos, ni siquiera se tiene la libertad de poder escoger entre un alimento de origen transgénico y uno de origen natural, ya que no existe una regulación rígida hacia los primeros, no se enuncia en los empaques, ni tiene un logo que permita identificarlos, por lo tanto se consume a ciegas.
Ante esta situación se debe exigir al gobierno que obligue a las empresas productoras y comercializadoras de transgénicos que pongan etiquetas visibles al producto, donde se les catalogue como tal. A la vez, debe existir mayor información sobre los riesgos ambientales y de salud que trae consigo los organismos modificados genéticamente y el uso indiscriminado de venenos y químicos para uso agrícola. Hasta que esta situación no sea reglamentada en el país lo ideal es comprar directamente a los campesinos o buscar mercados locales que se abastezcan de los municipios y valorar los productos tradicionales de la región o comúnmente conocidos como “criollos” sin dejarnos deslumbrar por las propiedades físicas de los transgénicos, los cuales se caracterizan por ser mas grandes, aunque según los campesinos entrevistados para esta investigación, no tienen el mismo sabor ni alimentan de igual manera que los cultivos criollos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALCALDIA MUNICIPAL. (2012). Plan de desarrollo de Santuario, 2012-2015. Unidos por la Prosperidad de Santuario
ALTIERI, M. & NICHOLLS, C. (2000). Bases agroecológicas para una agricultura sustentable. México D.F. Agroecología, teoría y práctica para una agricultura sustentable.
BATTHYÁNY, K. & CABRERA, M. (2011). Metodología de la investigación en ciencias sociales apuntes para un curso inicial. Departamento de publicaciones, Unidad de Comunicación de la Universidad de la República.
BEJARANO, A. (1975). El fin de la economía exportadora y los orígenes del problema. Bogotá: Cuadernos colombianos 227-303.
CHAYANOV, Alexander. (1975). Sobre la teoría de los sistemas económicos no capitalistas. Cuadernos políticos (5) 15-31
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). (2013). América Latina: las exportaciones de productos básicos durante los años noventa. Recuperado de http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/9017/lcl1634e.pdf
COMITÉ INTERAMERICANO DE DESARROLLO AGRÍCOLA (CIDA). (1966). Tenencia de la tierra y desarrollo socioeconómico del sector agrícola en Colombia. Washington: Unión Panamericana.
DUFUMIER, M. (2014). Agriculturas familiares, fertilidad de los suelos y sostenibilidad de los agroecosistemas. Latinoamérica, propuestas y desafíos. Quito: Instituto de Altos Estudios Nacionales
FUNDACIÓN GRUPO SEMILLAS. (2008). Biopiratería, una amenaza a los territorios colectivos de Colombia. Estrategias y acciones desde la sociedad para enfrentarla. Editorial ARFO en colaboración con SWISSAID
FUNDACIÓN GRUPO SEMILLAS. (2009). ¿Estamos blindados frente a la crisis alimentaria? Conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Derechos colectivos sobre biodiversidad y soberanía alimentaria. Revista (38/39)
FUNDACIÓN GRUPO SEMILLAS. (2010a). Las leyes de semillas aniquilan la soberanía y autonomía alimentaria de los pueblos. Recuperado de http://www.semillas.org.co/apc-aa- files/5d99b14191c59782eab3da99d8f95126/Leyes_de_semillas.Colombia.pdf
FUNDACIÓN GRUPO SEMILLAS. (2010b). Cultivos y alimentos transgénicos en Colombia. Recuperado de http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=c-a1-- &x=20157055
GARAY, L. (2004). Composición de la estructura económica colombiana. Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996. Biblioteca Banco de la Republica.
GRAIN. (2006). TLCs: el conocimiento tradicional en venta. Recuperado de http://www.grain.org/es/article/entries/38-tlcs-el-conocimiento-tradicional-en-venta
HECHT, S. (1999). la evolución del pensamiento agroecológico. Recuperado de http://agroeco.org/wp-content/uploads/2010/10/libro-agroecologia.pdf
HIDALGO, F. (2014). Contextos y tendencias de las agriculturas en la Latinoamérica actual. Agriculturas campesinas en Latinoamérica, propuestas y desafíos. Quito: Instituto de altos Estudios Nacionales
HOCSMAN, L. (2014). Horizonte para la producción campesina y agricultura familiar en el modelo agroalimentario hegemónico mundial. Visión desde el cono sur. agriculturas campesinas en Latinoamérica, propuestas y desafíos. Quito: Instituto de altos Estudios Nacionales
KALMANOVITZ, S. (1987). Desarrollo histórico del campo colombiano. Recuperado de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/colhoy/colo9.htm
LLAMBÍ, L. (2000a). Globalización y desarrollo rural. La nueva ruralidad en América Latina. Pontificia Universidad Javeriana
LLAMBÍ, L. (2000b). Procesos de globalización y sistemas agroalimentarios: los retos de América Latina. Revista Agroalimentaria (10) 91-102
LLAMBÍ, L. & PÉREZ, E. (2007). Nuevas ruralidades y viejos campesinismos. Agenda para una nueva sociología rural. Cuadernos de desarrollo rural 4 (59).
LLAMBÍ, L. (2012). Procesos de transformación de los territorios rurales latinoamericanos: los retos de la interdisciplinariedad. Revista Utopía (3) 117-134
MALDONADO, A. (2010). La evolución del crecimiento industrial y transformación productiva en Colombia 1970-2005: patrones y determinantes (Tesis de maestría). Facultad de ciencias económicas: Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C.
MANCANO, B. (2014). Cuando la agricultura familiar es campesina. Latinoamérica, propuestas y desafíos. Quito: Instituto de Altos Estudios Nacionales
MARIN, G. (2012). Cuadernos de metodología de la investigación para la escuela de derecho. Líneas básicas para direccionar el que hacer de la investigación. Centro de investigaciones socio-jurídicas: Universidad Libre seccional Pereira.
MINISTERIO DE COMERCIO. (2013). Decreto ley 444 de 1967. Recuperado de https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?idfile=1150
MINISTERIO DE HACIENDA. (2013). Crecimiento económico en segundo trimestre de 2013 fue jalonado por el agro. Recuperado de http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/saladeprensa/Historico/Crecimiento- economico-en-segundo-trimestre-de-2013-fue-jalonado-por-el-agro-MinHacienda
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO). (1996). Cumbre mundial sobre la alimentación. Declaración de Roma de 1996.
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO). (2001). Los organismos modificados genéticamente, los consumidores, la inocuidad de los alimentos y el medio ambiente. Roma. Dirección de información de la FAO 92-5-304560-4
PERDOMO, A.; ROSELLÓ, J. (2010). Definición, normativa y características de las semillas en agricultura ecológica. Recuperado de http://www.agroecologia.net/recursos/publicaciones/cuadernos-tecnicos/versiones- protegidas/ct-semillas-2011.pdf
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). (2011). Informe Nacional de Desarrollo humano 2011. Colombia rural, razones para la esperanza.
REMENTERIA, D. (2007). Notas para una aproximación antropológica a los bancos de semillas locales. Revista Periferia (7)
REMMERS, G. (1993). Agricultura tradicional y agricultura ecológica: vecinos distantes. Universidad de Córdoba. Instituto de Sociología y Estudios Campesinos. Revista Agricultura y Sociedad (66) 201-220
ROA, P. (2012). Mercado de tierras en Colombia ¿acaparamiento o soberanía alimentaria?. Bogotá D.C. Cartilla IMCA. isbn: 978-958-57379-0-7
SALAS NOGUERA, L. & ZERRO MEDIAN, A. (2012). Las reformas agrarias en Colombia: la lucha campesina en el marco del desplazamiento forzoso. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos.
SÁNCHEZ, A. (2011). Sociología rural: el nuevo campesino entre la globalización y la tierra prometida. Revista Espacio Abierto (4) 561-577, volumen 20.
SARMIENTO GOMÉZ, A.; DELGADO, C. & REYES GONZALO, E. (2013). Colombia. Misión Social-Dirección Nacional de Planificación
SHIVA, V. (2006). Economías vivas. Manifiesto por una democracia de la tierra. Editorial Paidós
SICARD, T. (2005). La agricultura ecológica como posición política frente al actual modelo de desarrollo agrario colombiano. Revista Acta Biológica Colombiana 10(1) 67- 73
TORRES, D. & CAPOTE, T. (2004). Agroquímicos un problema ambiental global: uso del análisis químico como herramienta para el monitoreo ambiental. Revista Ecosistema 13 (3).
VÁSQUEZ, J. (2007). Apuntes cronológicos de Santuario Risaralda. Pereira, Colombia
VÁSQUEZ, J. (2013). Manual de agricultura ecológica. Manuscrito no publicado
VÉLEZ, G. (2012). Conservación y uso sostenible de la biodiversidad, derechos colectivos y soberanía alimentaria. Recuperado de http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=i1----&x=20157957
VÍA CAMPESINA. (2002). Declaración política del foro de ONG/OSC para la soberanía alimentaria. Recuperado de http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales- mainmenu-27/soberanalimentary-comercio-mainmenu-38/316-declaracion-politica-foro- de-los-ongs-cumbre-fao
VÍA CAMPESINA. (2013). Los campesinos del mundo son la última defensa contra la destrucción de las semillas. Cuadernos de la vía campesina, numero 6.
ANEXOS
1-Formato de Encuesta
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2- Entrevista Semiestructurada
Preguntas de la Entrevista:
Percepciones frente a la vida campesina:
¿Qué hace diferente al campo de otros sitios?
¿Qué siente o que significa para usted su finca?
Percepciones frente a las semillas tradicionales:
¿Por qué usa semillas criollas y no híbridos o transgénicos?
¿Cómo hacían antes de que se popularizaran los agroquímicos para manejar las semillas, controlar plagas y enfermedades?
Idealizaciones del campo:
¿Cómo cree que va a estar el campo en unos 50 años?
¿Cómo debería de ser el campo en cuanto a usos del suelo y de la semilla, y vida comunitaria campesina?
[...]
1 La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pesqueras, alimentarias y de tierra que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir los alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades. (Vía campesina, 2002)
2 Gracias al Historiador Jaime Vásquez quien nos permitió el acceso a dichos documentos. 17
3 Se anexa el formato de encuesta al final del presente trabajo
4 Se anexa las preguntas de entrevistas al final del presente trabajo.
5 El biosaqueo se entiende en el presente trabajo como una forma de apoderamiento ilegitimo de los entes biológicos de una comunidad o región, por parte de empresas, laboratorios y centros de investigación, quienes obtiene un titulo de propiedad con fines comerciales, sobre una especie natural o parte de ésta, a través de los instrumentos legales de patentes o propiedad intelectual. En síntesis es un asalto, legal aunque ilegitimo, del patrimonio natural y cultural de una comunidad.
6 Ministerio de comercio. Decreto ley 444 de 1967. Este decreto duro hasta el 1 de octubre de 1991.
7 “La proporción de los productos básicos en las exportaciones en América Latina se redujo de 40% a 26,5% durante el periodo 1990-1999, sin embargo estos productos mostraron cierta estabilidad en las exportaciones intrarregionales” (CEPAL, 2013)
8 Un análisis más detallado de la exclusión del campesinado en el sistema neoliberal se encuentra en el trabajo de Blanca Rubio “Explotados y excluidos”
9 La semilla nativa es aquella oriunda de una región, mientras que la tradicional puede ser traída de otro territorio, pero adaptada y apropiada por la comunidad.
10 El articulo 4 de la ley 1032/06 fue demando por inconstitucionalidad pues vulnera los artículos 1, 7, 8, 13, 63, 65, 72, 79, 80, 93, 94, 332. 333 y 334 además de convenios internacionales, sin embargo, la Corte constitucional declaro exequible las expresiones y derechos de obtentores de variedad vegetales.
11 Esta resolución fue congelada por el gobierno, a un término de dos años, mas no ha sido derogada.
12 Documental 9.70 de Victoria Solano. Link: https://www.youtube.com/watch?v=kZWAqS-El_g
13 Derogada por la Corte Constitucional en diciembre de 2012.
14 En la decisión 345 de la Comunidad Andina de Naciones (acuerdo de Cartagena) del Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales se puede observar todos los alcances de la norma.
15 Extraído del Plan de desarrollo Unidos por Santuario 2012-2015 59
16 Ibídem
17 La información se obtiene de documentos del historiador Jaime Vásquez, el cual hace una conciliación de datos de Secretaria de Agricultura Departamental y Comité de Cafeteros.
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el documento "INDICE"?
El documento es una vista previa de una investigación que analiza la relación entre el uso social de semillas tradicionales y la construcción de una forma de vida rural basada en la identidad campesina y su relación con la naturaleza en el municipio de Santuario, Risaralda (Colombia). Incluye el índice, lista de gráficos, resumen ejecutivo, abstract, introducción y resúmenes de los capítulos.
¿Cuáles son los capítulos principales de la investigación?
Los capítulos son: Apuesta Metodológica, Antecedentes Investigativos, Caracterización del Municipio Santuario Risaralda, Saberes y Prácticas Locales con Relación al Uso Social de Semillas Tradicionales, Relación Campesino-Naturaleza y su Derivación Ético-Social, y El Campesinado como Agente Transicional.
¿Cuál es el objetivo principal de la investigación?
El objetivo principal es determinar la influencia del uso de semillas tradicionales en la construcción ético-social de los campesinos en el municipio de Santuario, Risaralda.
¿Qué metodología se utilizó en la investigación?
Se utilizó una estrategia de investigación mixta (cuali-cuantitativa) para identificar la importancia de las semillas como componente cultural y factor determinante en la construcción de soberanía alimentaria.
¿Cuáles son algunas de las palabras clave asociadas con esta investigación?
Las palabras clave son: Ruralidad, germoplasma, soberanía alimentaria, organismos transgénicos, agroecología.
¿Qué prácticas locales se exploran en relación con las semillas tradicionales?
Se exploran prácticas como el reconocimiento de la naturaleza como un organismo vivo, la conservación de un suelo fértil, la rotación y combinación de cultivos, y el conocimiento de los ciclos lunares.
¿Cómo se define la relación campesino-naturaleza en esta investigación?
La relación se define a través de elementos ético-sociales como la semilla y la finca como elementos de identidad campesina, la soberanía alimentaria como construcción de vida, y la relación entre lo tradicional y lo alterno en las prácticas ecológicas.
¿Cómo se caracteriza el municipio de Santuario, Risaralda en el estudio?
Se caracteriza como un municipio de mayoría campesina con variados pisos térmicos, una organización territorial minifundista, y una historia de colonización antioqueña y liberal.
¿Cuáles son las principales conclusiones de la investigación?
Las principales conclusiones incluyen la importancia cultural de las semillas tradicionales, la influencia de las políticas neoliberales en la agricultura, y la necesidad de proteger la soberanía alimentaria y los derechos de los campesinos.
¿Qué recomendaciones se hacen en el documento?
Las recomendaciones incluyen crear mecanismos de protección local para las semillas criollas, promover la integración de los campesinos en redes de mercadeo, recuperar conocimientos tradicionales, y regular el uso de transgénicos.
Details
- Titel
- Construcción Ético-Social del Campesinado de Santuario Risaralda con Relación al Uso de Semillas Tradicionales (2014 - 2015)
- Veranstaltung
- Sociología
- Note
- Meritoria
- Autor
- Marisol Vásquez Carvajal (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2015
- Seiten
- 153
- Katalognummer
- V307183
- ISBN (eBook)
- 9783668053069
- ISBN (Buch)
- 9783668053076
- Dateigröße
- 1827 KB
- Sprache
- Spanisch
- Schlagworte
- construcción campesinado santuario risaralda relación semillas tradicionales
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Preis (Book)
- US$ 30,99
- Arbeit zitieren
- Marisol Vásquez Carvajal (Autor:in), 2015, Construcción Ético-Social del Campesinado de Santuario Risaralda con Relación al Uso de Semillas Tradicionales (2014 - 2015), München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/307183
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-