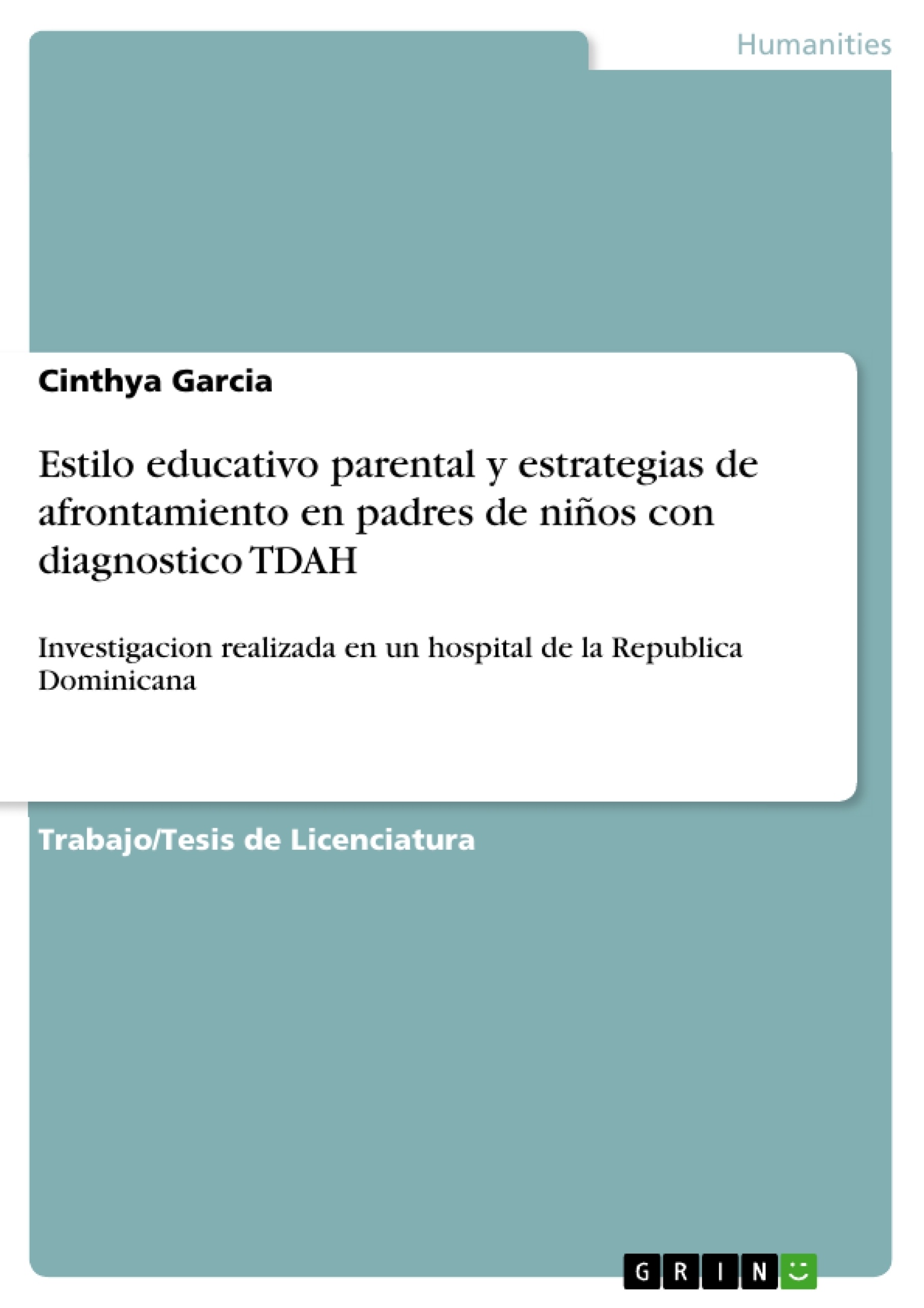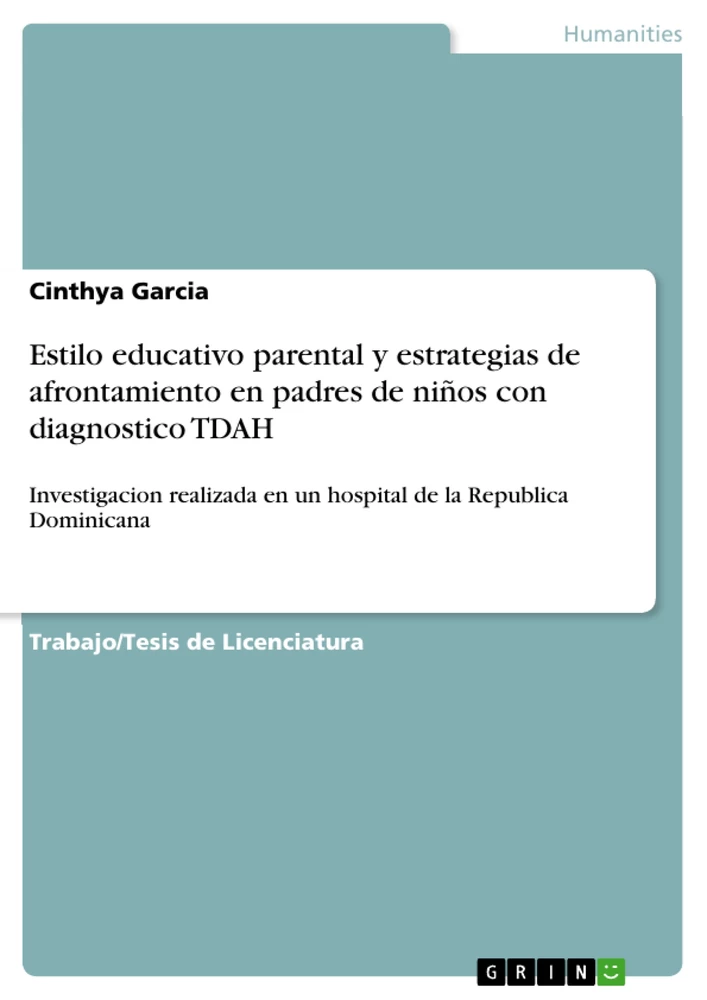
Estilo educativo parental y estrategias de afrontamiento en padres de niños con diagnostico TDAH
Lizentiatsarbeit, 2017
42 Seiten, Note: 4.0
Psychologie - Klinische Psychologie, Psychopathologie, Prävention
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis (Índice)
- Resumen
- Lista de Tablas
- Lista de Gráficos
- Introducción
- Justificación
- Objetivos
- General
- Específicos
- Preguntas de Investigación
- Marco Teórico
- Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
- Antecedentes
- Conceptualización
- Tipos
- Diagnóstico
- Manifestaciones
- Estilo Educativo Parental
- Estilo Educativo Parental y TDAH
- Estrategias de Afrontamiento
- Clasificación
- Metodología de la Investigación
- Diseño Metodológico
- Población
- Muestra
- Criterios de inclusión
- Instrumentos
- Cuestionario de Prácticas Parentales
- Inventario de Estrategias de Afrontamiento
- Diseño del Análisis
- Resultados
- Estadísticas Descriptivas
- Datos demográficos
- Cuestionario de Prácticas Parentales
- Inventario de Estrategias de Afrontamiento
- Discusión
- Hallazgos Generales
- Limitantes del Estudio
- Futuras Direcciones
- Conclusiones
- Bibliografía
- Anexos
- Consentimiento Informado
- Cuestionario de Prácticas Parentales
- Inventario de Estrategias de Afrontamiento
- Data Tabulada
- Cuestionario Breve Parental
- Inventario de Estrategias de Afrontamiento
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objetivo y Temas Principales)
El objetivo principal de esta investigación es describir los estilos educativos parentales y las estrategias de afrontamiento que utilizan los padres de niños diagnosticados con TDAH, teniendo en cuenta el género del niño. La investigación se centra en explorar cómo las estrategias de crianza y los mecanismos de afrontamiento utilizados por los padres pueden influir en la adaptación de los niños con TDAH.
- Estilos educativos parentales y su influencia en el desarrollo de los niños con TDAH.
- Estrategias de afrontamiento utilizadas por los padres de niños con TDAH y su relación con la sintomatología del trastorno.
- Diferencias en los estilos parentales y estrategias de afrontamiento según el género del niño.
- Implicaciones de los hallazgos para la intervención terapéutica y el desarrollo de estrategias de apoyo para las familias de niños con TDAH.
- Importancia de la intervención temprana y el desarrollo de habilidades de afrontamiento en padres e hijos para mejorar la calidad de vida de las familias.
Zusammenfassung der Kapitel (Resumen de Capítulos)
Este trabajo de investigación explora la relación entre el estilo educativo parental y las estrategias de afrontamiento que utilizan los padres de niños con TDAH. Se centra en la descripción de las prácticas parentales y los mecanismos de afrontamiento utilizados por los padres, considerando el género del niño.
- El capítulo sobre el marco teórico describe el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), incluyendo sus antecedentes, conceptualización, tipos, diagnóstico y manifestaciones. También se introduce el concepto de estilo educativo parental, su relación con el TDAH y las estrategias de afrontamiento.
- El capítulo de metodología de la investigación presenta el diseño metodológico, la población, la muestra, los criterios de inclusión y los instrumentos utilizados para la recopilación de datos. Se describen los cuestionarios utilizados para evaluar las prácticas parentales y las estrategias de afrontamiento.
- El capítulo de resultados presenta las estadísticas descriptivas de los datos recopilados, incluyendo información demográfica, análisis del cuestionario de prácticas parentales y el inventario de estrategias de afrontamiento.
- El capítulo de discusión analiza los hallazgos generales de la investigación, identificando las principales tendencias y patrones observados. Se abordan las limitaciones del estudio y se plantean futuras direcciones para la investigación.
Schlüsselwörter (Palabras Clave)
Los términos clave de esta investigación son estilo educativo, estrategias de afrontamiento, TDAH, padres, niños, género, intervención terapéutica, apoyo familiar y calidad de vida. Se busca comprender cómo las diferentes formas de crianza y los mecanismos de afrontamiento utilizados por los padres pueden influir en la adaptación de los niños con TDAH y la dinámica familiar.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el objetivo del estudio sobre TDAH y estilos parentales?
El objetivo es describir los estilos educativos y las estrategias de afrontamiento que adoptan los padres de niños con diagnóstico de TDAH según su género.
¿Qué instrumentos se utilizaron en la investigación?
Se emplearon el Cuestionario de Prácticas Parentales de Robinson y el Inventario de Estrategias de Afrontamiento de Tobin.
¿Qué estrategias de afrontamiento son más comunes en estos padres?
Se evidencia una tendencia a utilizar estrategias de afrontamiento de tipo racional y emocional tanto en padres como en madres.
¿Cómo influye el estilo educativo parental en el TDAH?
El estudio explora cómo las prácticas de crianza pueden influir en la adaptación del niño y en el manejo de los problemas conductuales asociados al trastorno.
¿Qué recomendaciones ofrece el estudio para las familias?
Se recomienda proporcionar a los padres recursos y habilidades de afrontamiento que reduzcan el estrés del proceso de crianza para facilitar cambios positivos en los niños.
Details
- Titel
- Estilo educativo parental y estrategias de afrontamiento en padres de niños con diagnostico TDAH
- Untertitel
- Investigacion realizada en un hospital de la Republica Dominicana
- Hochschule
- Instituto tecnologico de Santo Domingo
- Veranstaltung
- Psicología Clinica
- Note
- 4.0
- Autor
- Cinthya Garcia (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2017
- Seiten
- 42
- Katalognummer
- V352948
- ISBN (eBook)
- 9783668394056
- ISBN (Buch)
- 9783668394063
- Dateigröße
- 951 KB
- Sprache
- Spanisch
- Anmerkungen
- Palabras claves: Estilo educativo, estrategias de afrontamiento, TDAH, padres, hijos.
- Schlagworte
- Estilo educativo estrategias de afrontamiento TDAH padres hijos
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Cinthya Garcia (Autor:in), 2017, Estilo educativo parental y estrategias de afrontamiento en padres de niños con diagnostico TDAH, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/352948
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-